La argumentación probatoria y su expresión en la sentencia
CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
Lenguaje forense
Andrés Ibáñez,
Perfecto
Magistrado
LA ARGUMENTACIÓN
PROBATORIA Y SU EXPRESIÓN EN LA SENTENCIA
Ponencia
Serie: Interdisciplinar
VOCES: SENTENCIA. LENGUAJE JURIDICO.
MOTIVACION.
ÍNDICE
I. Introducción
II. Los hechos en el
proceso
III. Operar con
"hechos"
IV. Por qué ha de
justificarse la decisión
V. ¿En qué consiste
la justificación?
VI. Dinámica de la
justificación
VII. A manera de
conclusión
VIII. Bibliografía
TEXTO
I. Introducción
Ejercer jurisdicción
es decir imparcialmente el Derecho en una situación controvertida o de
conflicto. Por tanto, con referencia a un estado de cosas que se presenta al
juez como problemático para que decida sobre él.
Así entendido, el
concepto de jurisdicción resulta aplicable al tratamiento judicial de cualquier
litigio, en el que, por lo regular, unos sujetos tendrán pretensiones relativas
a algún objeto o bien jurídico, en general, recíprocamente excluyentes, y cada
uno de ellos reclamará para la propia la declaración de ser conforme a derecho
con el reconocimiento de determinados efectos que le convienen.
En este sentido la
experiencia jurisdiccional puede tomarse como un fenómeno unitario, que opera
como instrumento legal de averiguación o determinación de hechos
controvertidos, connotados por el dato de ser jurídicamente relevantes, para
resolver sobre ellos conforme a Derecho. Afirmación ésta que vierte ya
directamente sobre el fenómeno probatorio, que es el que aquí concretamente
interesa.
Jurisdicción implica
proceso como secuencia de actividades normalizadas y, entre éstas, en todos los
casos, las que tienen por fin acreditar que un cierto hecho ha tenido o no
existencia real.
Esa inexcusable
referencia a estados de cosas con existencia histórica, presentes en las
afirmaciones de las partes implicadas y, también, en las del juez que ponen fin
al proceso, conecta intensamente a éste con una categoría conceptual de suma
relevancia en la materia que nos ocupa: la de verdad. Tanto que, no sólo para
el procesalista, sino, antes aún, en el sentido común del común de los
ciudadanos, la misma idea de decisión justa se encuentra estrechamente asociada
a la fijación veraz de los hechos, por procedimientos y conforme a criterios
que se considera generalmente válidos a ese efecto.
El concepto de verdad
procesal ha producido abundante literatura y algunos tópicos, entre ellos
el que se cifra en la distinción de dos calidades de la misma,
"formal" y "material", en función del tipo de proceso (en
particular, penal y civil) y en atención a la naturaleza pública o privada de
los intereses en juego. Pero lo cierto es que administrar justicia sólo puede
ser gestionar con criterios racionales problemas del mundo real y difícilmente
podría sostenerse (y menos aceptarse) hoy una forma de ejercerla que
discurriera por sistema de espaldas al dato empírico.
De este modo, no cabe
duda que la calidad de verdad que puede producir, en general, el proceso, tiene
en todo caso una dimensión inevitablemente formal, en la medida en que su
búsqueda está sujeta a limitaciones procedimentales de diverso tipo y debe
darse por concluida en algún momento legalmente prefijado. Pero esto no implica
que se haya optado por designar, convencionalmente y a cualquier precio, como verdad
a lo que salga como tal de un proceso y por esto sólo. Se opera, como
presupuesto, con la evidencia empírica de que -incluso con las limitaciones
aludidas, dadas en garantía de determinados valores o derechos- el proceso tal
como hoy idealmente se le concibe, a través de la actividad probatoria, permite
acceder a un grado aceptable de certeza práctica sobre los hechos que sirven de
base a la decisión judicial.
Una de las
limitaciones que concurren a caracterizar el tipo de verdad fáctica que se
persigue en el proceso, viene dada por la circunstancia de que éste sólo debe
versar sobre hechos que sean relevantes para el Derecho. Lo que implica el
establecimiento de un previo criterio de selección, que afecta tanto al tipo de
cuestiones susceptibles de ser tratadas procesalmente como a la clase de datos
de posible aportación relativos a éstas.
Pero, dentro de estos
límites y de las limitaciones probatorias antes aludidas, el sistema se orienta
básicamente a hacer coincidir la realidad procesal con la realidad empírica. A
esta finalidad responde de manera sustancial la vigencia del principio de
contradicción, que, en contra de lo que parece convencionalmente sugerirse,
implica bastante más que un cuadro de reglas de juego, puesto que, en realidad,
instaura un método, el más acreditado,
de averiguación de la verdad. A él se refiere expresivamente la sentencia
popular: "de la discusión sale la luz". Que tiene un equivalente en
la afirmación del procesal-penalista Pagano: "la verdad es como la luz que
salta por la percusión de dos cuerpos".
Esta dimensión de
método es determinante, en el sentido de que el desconocimiento de sus
exigencias, sea por obra del legislador o de la actitud del juez, reduce o excluye
en la misma medida la aptitud del proceso como medio para alcanzar una verdad
en materia de hechos digna de ese nombre.
II. Los hechos en el proceso
Bertrand Russell, al
comienzo de una de sus obras que versa sobre cuestiones de verdad y
significado, señalaba que la primera dificultad que presentan algunos problemas
es que, a quienes tienen que afrontarlos, les falta la conciencia de que
existan realmente como tales. Pues bien, algo parecido podría decirse al
abordar una cuestión de apariencia pacífica como la que ahora va a ocuparnos,
la quaestio facti en el proceso. Generalmente, no ha sido percibida como
problemática, o, al menos, como problemática de sus verdaderos problemas, ante
los que la cultura jurídica convencional ha permanecido francamente
indiferente. Podría haber complejidades probatorias en un proceso concreto,
pero se ha dado por sentado que el juez dispone de instrumentos conceptuales
idóneos y del bagaje cultural preciso para operar con eficacia en ese campo, lo
que no es del todo cierto.
Se trata de una
actitud que no es reprochable a los jueces a título de indiferencia o
desinterés. El asunto tiene raíces más profundas, que dan al tema bastante
mayor alcance, y es que la aproximación ingenua o desproblematizadora al mundo
de los hechos en la experiencia jurídica es consecuencia directa de la
(de)formación de los jueces y de los juristas en la cultura del positivismo
jurídico. Esta, como bien se sabe, prescinde, en general, del tratamiento de la
quaestio facti en el ámbito teórico de la aplicación del derecho y
sintetiza el papel del juez al respecto en el viejo brocardo da mihi factum
dabo tibi ius; que tiene, a su vez, una proyección específica en el ámbito
del Derecho probatorio, en la consideración de ciertos medios de prueba como directos,
esto es, dotados de una aptitud especial para poner fácilmente al juzgador en
contacto inmediato, es decir, sin mediaciones, con los hechos concebidos
como entidades dotadas de existencia objetiva en el plano de la realidad
extraprocesal.
Pero los hechos no
ingresan en el proceso como entidades naturales, como porciones de pura
realidad en bruto. La aptitud de los datos empíricos para integrar la cuestión
fáctica, el thema probandum de un eventual proceso se debe a la razón
(artificial) de que interesan, es decir, son relevantes, para el Derecho; que,
por eso, los ha preseleccionado en abstracto como integrantes del supuesto de
hecho de alguna norma, asociando a ellos consecuencias jurídicas para el caso
de que llegaran a producirse en concreto. Es lo que, a su vez, determina que
pueda nacer en alguien el interés por afirmar y probar su existencia o su
inexistencia. De esta manera y por esta vía es como los hechos pueden
llegar a adquirir estatuto procesal, es decir, al ser contenido de ciertos
enunciados, como materia semántica y, siempre, porque se les tiene por
jurídicamente relevantes.
Cuando los hechos
adquieren relevancia procesal ya no existen como tales, pertenecen al pasado.
Pero si hubieran tenido existencia real, si hubieran llegado a producirse
realmente, quedará de ellos alguna representación, rastros, huellas, en
personas o cosas. Por eso, no son constatables y únicamente pueden inferirse
probatoriamente a partir de lo que de ellos pudiera permanecer.
En consecuencia no es
de hechos en sentido ontológico, sino de enunciados sobre hechos de lo que se
trata en el proceso. Y, así, los valores de verdad o falsedad sólo pueden
predicarse de las correspondientes aserciones. Los hechos como tales no son
verdaderos ni falsos, habrán o no tenido existencia real y en función de ello,
las relativas afirmaciones guardarán o no una relación de correspondencia con
la realidad. En el proceso, el que pretende lo hace a partir de una afirmación
de contenido fáctico que presenta como cierta y susceptible de acreditarse como
tal, y a la que atribuye aptitud para ser subsumida en una previsión legal, de
donde se derivará el efecto jurídico que persigue.
A la aludida
complejidad del material fáctico como objeto de conocimiento se une la
circunstancia de que, en su vertiente procesal, lo que habitualmente se designa
como "los hechos", dista de ser asimismo una cuestión simple.
Ya Bentham advirtió
que, aunque, en teoría, se puede concebir un hecho de absoluta simplicidad, en
la práctica, lo que se denota como "un hecho" es siempre "una
agregación de hechos, un complejo de hechos". Por eso, el propio Bentham
distinguía el hecho principal, cuya existencia o inexistencia se
trataría de probar, del hecho probatorio, que es el empleado para
acreditar la existencia o inexistencia de aquel. Esta distinción tiene hoy
carta de naturaleza y, además, se ha hecho algo más compleja.
Así, Ubertis distingue,
en el plano más general, entre hechos "jurídico-sustanciales", que
son aptos para recibir una calificación jurídica y hechos
"jurídico-procesales", que para existir como tales requieren la
previa instauración de un proceso y que tienen respecto de los primeros un
carácter funcional o instrumental, dentro de la economía del procedimiento
probatorio.
El hecho
"jurídico-sustancial" por antonomasia es el hecho principal,
que en el caso del proceso penal es el que resulta ser objeto de imputación, el
que acota, pues, el área de la actividad probatoria y es en sí mismo
jurídicamente relevante. Su correspondiente procesal-civil sería el hecho o
hechos "constitutivos" ("impeditivos" o
"extintivos").
Taruffo dice que el
hecho principal integra el conjunto de circunstancias que forman la premisa
fáctica de la norma aplicable y son el presupuesto necesario para que se
produzcan los efectos jurídicos previstos en aquélla.
Según lo ya
anticipado, es claro que el hecho principal es singular sólo por una
convención lingüística, pues dentro de él cabe identificar diversos segmentos
individualizables mediante el análisis. No sólo: hacerlo es el insustituible
modo de operar con rigor en la materia. De ahí que el propio Ubertis, se
muestre partidario de hacer uso de la categoría de hechos primarios,
para referirse a los distintos tramos o fragmentos individualizables del hecho
principal. Y esto no por algún prurito de sofisticación clasificatoria, sino
para dotar del máximo de precisión al discurso probatorio.
Lugar preferente
entre los hechos jurídicos procesales, ya aludidos, ocupan los hechos probatorios,
que son los datos o las informaciones aptas para probar cuando se los emplea
como premisa menor de un razonamiento inferencial a la que se aplica una máxima
de experiencia. A esta categoría clasificatoria pertenecen los hechos notorios
y los elementos de prueba.
III. Operar con "hechos"
Los datos fácticos
acceden al juicio y antes al proceso mismo, como afirmaciones complejas,
estructuradas en forma de hipótesis o propuestas de explicación, a las que se
acompaña con la indicación de determinadas fuentes de información aptas para
aportar datos idóneos para la confirmación de aquéllas.
Son afirmaciones,
que, prima facie, deben aparecer dotadas de verosimilitud y susceptibles
de integrar el supuesto de hecho de una norma, dado que el objetivo buscado es
práctico: provocar un efecto jurídico vinculante. Y gozan ya de cierto grado de
elaboración pues quien las formula habrá procurado dotarlas de funcionalidad al
fin perseguido. En el caso del proceso penal, la hipótesis acusatoria habrá
estado precedida de una actividad de investigación (incluso, ya antes, aunque
ésta sea informal, la querella del particular). En el caso del proceso civil,
el demandante, antes de dar forma a su pretensión, se habrá cuidado de
anticipar, siquiera mentalmente, el efecto posible de los elementos de juicio
que está en condiciones de suministrar.
Por otra parte, tanto
en el escrito de acusación como en la demanda civil hay un diseño estratégico
subyacente, que sugiere un plan de desarrollo de la actividad probatoria y una
propuesta de lectura del previsible resultado de la misma dirigida al juzgador.
Este diseño estratégico, aun siendo implícito, deberá gozar de cierta
visibilidad que le haga perceptible e incluso sugestivo a los ojos del juez. En
efecto, piénsese que ya antes de que se desarrolle el procedimiento probatorio
en el correspondiente momento procesal, las proposiciones de prueba de las
partes tendrán que haber superado el filtro que representa el pronunciamiento
acerca de su admisión.
En este punto
corresponde al tribunal emitir una decisión selectiva sobre los distintos
medios de prueba propuestos, que se resuelve en un juicio de relevancia.
A efectos de admisión es relevante toda prueba que conectada a la afirmación de
hechos que hace la parte que la propone, en el supuesto de asumirse ésta como
verdadera, el resultado de esa prueba podría aportar elementos de juicio
válidos para su confirmación. Es, pues, un juicio acerca de la presumible
eficacia o rendimiento de un concreto medio probatorio en el contexto
predeterminado por la formulación de un thema probandum.
Este último llega al
juicio como hipótesis, como versión que se postula acerca de lo sucedido en el
asunto que se debate, para que como tal sea examinada de forma contradictoria.
La hipótesis sugiere una relación de coherencia entre los distintos elementos
integrantes de la cuestión de hecho, que es lo que la hace plausible. Y se
ofrece como comprobable a partir de los datos susceptibles de obtenerse de las
fuentes de prueba que se señalan. La hipótesis es, pues, una propuesta de
explicación, que debe aparecer verosímil, es decir, dotada de apariencia de
verdad en lo que afirma. Pero ella misma no prueba, precisa ser probada.
En el área del
enjuiciamiento, por tanto, se trabaja con hipótesis ofrecidas por las partes,
de ahí que suelan presentarse normalmente en términos alternativos, esto es,
excluyentes. Con ellas se opera conforme a la metodología hipotético-deductiva,
que en este caso consiste en deducir los efectos reales que tendrían que
haberse producido si la hipótesis fuese verdadera, para, seguidamente,
comprobar mediante las pruebas si aquéllos han tenido existencia histórica
cierta en el plano empírico.
Una buena hipótesis,
ya en el momento inicial de su planteamiento, debe aparecer capaz de abrazar
todos los hechos relevantes en su complejidad, organizarlos adecuadamente,
sugerir una explicación a simple vista convincente sobre la forma de su
producción. Después, resultará, además, efectivamente explicativa cuando sea
compatible e integre armónicamente el conjunto de los elementos aportados por
la actividad probatoria. Este efecto eventual no se produce de forma automática
ni necesaria: la explicación mediante la hipótesis más convincente, una vez
confirmada, no genera certeza deductiva sino conocimiento probable. Por eso,
debe, primero, ser examinada críticamente en su aptitud para explicar, y,
luego, de resultar acogida, ha de justificarse el porqué de esta
opción.Precisamente porque el método judicial de adquisición de conocimiento
está inevitablemente abierto a la posibilidad de error, es por lo que resulta
tan importante operar con método y teniendo clara conciencia de los pasos que
se dan en la formulación de las inferencias y de hasta dónde lleva realmente
cada uno de ellos.
A este respecto es
preciso tener en cuenta que, en contra de lo que sugiere una convención muy
arraigada en la cultura judicial de la prueba, que, como se ha anticipado, no
existen pruebas directas en el sentido -atribuido a ese término en algún
momento por Carnelutti- de aptas para poner al juez en contacto inmediato con
el thema probandum. Ese criterio clasificatorio ha solido reservarse
para las pruebas testifical y documental, cual si estuvieran dotadas de una
especial capacidad representativa de hechos. Pero lo cierto es que ni el
testigo ni el documento permiten al juez percibir directamente el hecho que se
trataría de probar. Suele decirse que el único juez que podría juzgar juzgar
con prueba directa sería el que hubiese presenciado la realización del hecho
justiciable. Pero ni aun así, puesto que ese juez-testigo (y, por tanto,
prevenido y no imparcial) tendría que deponer en esa segunda condición ante el
tribunal competente para el enjuiciamiento.
El juez, a través de
la declaración testifical -como en el caso de cualquier otro medio de prueba-
no constata, sino que puede inferir que en un momento anterior tuvo lugar el
acaecimiento de un cierto hecho. Y ello pasando de lo único directamente
percibido, la declaración escuchada (con todos los problemas implícitos en la
interpretación de cualquier discurso), a lo que constituye su referente,
mediante una apreciación crítica ciertamente compleja, puesto que deberá
comprender todos los datos que podrían hacer o no atendible las manifestaciones
del testigo: autenticidad, capacidad para la observación, calidad de memoria...
Un ejercicio, el de la crítica del testimonio, nada fácil, puesto que, por
ejemplo, la riqueza en contenido de datos, que a simple vista podría parecer un
valor, quizá sea debida a una peligrosa reelaboración, no necesariamente
intencional y consciente.
Es, precisamente, la
variedad y la complejidad de los factores implícitos en la prueba a que se
alude y la insuficiente conciencia que se tiene de ello, en virtud del tópico
aludido, lo que hace de la testifical una prueba cargada de riesgo, sobre todo
cuando es única, y no se diga si de un único testigo.
El modo de proceder
en el ámbito de la valoración de la prueba debe ser inicialmente analítico: el
resultado de cada medio probatorio habrá de ser considerado en ese momento en
su individualidad, como si fuera el único. Esta clase de examen requiere,
primero, la identificación de la correspondiente fuente de prueba (la
persona, el documento, el objeto de la pericia) y su localización original en
el escenario de los hechos o el tipo de relación mantenida con éstos. Habrá de
valorarse también la aptitud del medio probatorio propuesto para obtener
información útil de la fuente de que se trate, habida cuenta de sus circunstancias,
del estado de conservación, en función del transcurso del tiempo y de otros
datos. Producido el examen deberá concretarse el rendimiento en elementos de
prueba susceptibles de valoración.
En el curso de esta
actividad valorativa el juez hace uso de máximas de experiencia: el
universal que permite pasar de un enunciado particular de hecho a una
conclusión (otro enunciado) de la misma clase. Se trata de generalizaciones de
saber empírico de muy diverso valor, que en ningún caso producen certeza
deductiva. Ello hace que la actitud crítica del juez deba extenderse también a
la calidad de las propias máximas de experiencia de que se sirve. Puesto que es
obvio que, por ejemplo, no merecen el mismo grado de fiabilidad la que sugiere
que las persona unidas por vínculos afectivos a alguna de las partes tienden a
la parcialidad del testimonio, que la que dice que si el suelo está mojado es
porque ha llovido.
En la materia
probatoria no existe un catálogo cerrado de reglas que pauten el modus
operandi judicial. Sí hay algunos criterios dignos de consideración, que
los autores, entre ellos, particularmente, Taruffo, concretan en los
siguientes: No deberá acudirse al uso de métodos que en la consideración común
sean tenidos por irracionales. Es preciso operar con conciencia de que la
prueba como resultado no lo es nunca de una simple constatación, sino de un
complejo de inferencias, de algunas operaciones mentales que atribuyen un
protagonismo inevitable al juzgador. Este ha de tener claro, en el curso de
aquéllas, cuando y, sobre todo, por qué da el salto de un dato
antecedente a una conclusión. Es decir, con qué base de apoyo y en función de
qué regla y el grado de seguridad que ésta ofrece por su calidad. Debe saber
que cuando se opera mediante una cadena de inferencias a mayor número de éstas
menor garantía en el resultado de la inducción probatoria. Que las pruebas son
tanto más eficaces cuando más ricas en contenido empírico. Que por lo general
explica mejor la hipótesis más simple... Que, en fin, aquélla que resulte
acogida, habrá de integrar armónicamente todos los datos relevantes derivados
de la actividad probatoria.
La valoración o
apreciación conjunta, como he dicho, sólo puede producirse en un segundo
momento. Esto no quiere decir que en el curso del análisis deba/pueda
prescindirse de la perspectiva global del cuadro probatorio. De forma natural
el resultado de cada medio de prueba irá produciendo su efecto en la conciencia
del juez, le aportará un grado de información, generando un estado de
conocimiento abierto a la integración de nuevos datos procedentes de los
restantes medios de prueba. Pero es inexcusable que en algún momento cada uno
de éstos haya sido analizado como si fuera el único disponible, para evaluarlo
de forma individualizada. Sólo una vez examinado de este modo el resultado de
la totalidad de la prueba propuesta, deberá el juzgador proceder de forma
reflexiva a la evaluación global del mismo.
En la concepción de
la actividad probatoria que aquí se postula, la valoración conjunta tiene
reservado un papel muy diferente al tradicionalmente desempeñado en la práctica
jurisdiccional y que guarda relación, como luego se advertirá, con la
emergencia del deber de motivar. La valoración conjunta de la prueba en su
versión histórica era en realidad una cláusula de estilo, una fórmula ritual
tras de la que se ocultaba un uso incondicionado del arbitrio valorativo. A
veces, la simple vía de escape para eludir las dificultades de tratamiento de
un cuadro probatorio complejo y decidir cómoda y, con toda probabilidad,
intuitivamente.
IV. Por qué ha de justificarse la decisión
Constata Aarnio que
"la gente exige no sólo decisiones dotadas de autoridad sino que pide
razones. Esto vale también para la administración de justicia. La
responsabilidad del juez se ha convertido cada vez más en la responsabilidad de
justificar sus decisiones... maximizar el control público de la decisión".
Y es que, como ya he dicho,
si de la recepción por el juez de diversas afirmaciones en materia de hechos se
siguiera necesariamente una determinada conclusión también fáctica
susceptible como tal de ser conocidas por terceros, la expresión de la ratio
decidendi, la justificación de la decisión carecería de sentido. Pero
ocurre que en la materia se abre un amplio margen de apreciación al criterio
del operador judicial, quien, por ello, tiene la responsabilidad de la opción y
de la racionalidad o irracionalidad de ésta.
Los juristas y los
jueces, cierto que desde hace no mucho tiempo, acostumbramos a hablar de
motivación de las sentencias en términos que ya sugieren con claridad la
exigencia de un discurso justificativo. Lo que no se tiene tan claro, en
cambio, es que, como ha subrayado Ferrajoli, motivar una sentencia en materia
de hechos es justificar una inducción, lo que, sépalo o no el juez, le lleva a
un terreno escombrado de dificultades en el que han vertido no pocos esfuerzos
autores como Hanson, Hempel y el propio Russell, entre muchos otros. De esta
manera, cuando las leyes procesales dejan esa tarea en manos del juzgador
imponiéndole el uso del criterio racional, la sana crítica o la valoración en
conciencia, como instrumento de trabajo, más que resolver el problema lo
plantean en toda su extensión. Pues, como sucede con la inducción en general,
también en la inducción probatoria del juez, la conclusión va más allá de las
premisas y el conocimiento que proporciona no puede considerarse cierto sólo
porque éstas lo sean, precisamente, porque la afirmación en que aquélla se
expresa implica un salto de lo que se conoce a lo que se trata de
conocer por ese procedimiento, un ir más allá en contenido informativo de los
antecedentes de que se había dispuesto.
El conocimiento
obtenido mediante la inducción probatoria es conocimiento probable, que no
pierde ese estatuto epistemológico por más que se exprese formalmente en una
sentencia firme. Por ello, la garantía de su atendibilidad tiene que ver con el
rigor en la obtención de los datos a través de los distintos cursos
inferenciales. En nuestro caso, con la selección y el tratamiento de las
fuentes de prueba, con la calidad de las máximas de experiencia aplicadas para
la producción de los distintos elementos de prueba y en la puesta en relación
de estos entre sí.
V. ¿En qué consiste la justificación?
Es un lugar común en
la literatura jurisprudencial afirmar que la motivación consiste en que el juez
exteriorice el proceso lógico, incluso psicológico por el que ha llegado a la
adopción de la decisión. Por ejemplo, una sentencia de la Sala Segunda, de 29
de 2000, dice que el fin de la motivación en materia de hechos es dar a conocer
"el proceso de convicción del órgano jurisdiccional..." Este modo de
concebir la motivación es francamente erróneo. Primero, porque en él se produce
una confusión de dos planos, el de la decisión y el de su justificación, que el
juez debe conscientemente diferenciar, por más que, es obvio, se
interrelacionan en el desarrollo práctico de su tarea. Y, en segundo término,
porque en cada uno de esos dos planos se opera con criterios metodológicos de
distinta naturaleza, pues el proceso decisional es de carácter heurístico, de
búsqueda o descubrimiento de las premisas y de los parámetros o criterios de
decisión, lo que, por otra parte, hace que quien lo protagoniza no pueda tener
de él una percepción del grado de objetividad -diríase externa- que
sería preciso para verterla al exterior con fidelidad notarial. Escribe
Saramago, en uno de sus últimos libros: "En rigor no tomamos decisiones,
son las decisiones las que nos toman a nosotros". Naturalmente, es un modo
metafórico de expresarse, pero no cabe duda que la cita apunta con verdadera
fortuna descriptiva un aspecto -y un riesgo- del modus operandi en la
materia que no debe dejarse de lado.
En el modelo, hoy
constitucional, se trata de que el deber de motivar preactúe -y buena parte de
su eficacia radica en que efectivamente lo haga- sobre el curso de la actividad
propiamente decisoria, circunscribiéndolo dentro de un marco de racionalidad.
Pero es claro que, en la elaboración de la sentencia, el momento de la
justificación sigue y se abre, lógicamente, una vez que la decisión ha sido adoptada.
Por eso, lo que puede y debe hacer el juez no es describir o casi mejor transcribir
el propio proceso decisional, sino justificar con rigor intelectual la
corrección de la decisión adoptada.
Es preciso acreditar
que la decisión no es arbitraria sino que se funda en razones objetivables,
esto es, susceptibles de verbalización, y dignas de ser tenidas por
intersubjetivamente válidas. WrOblewski, por su parte, ha distinguido dos
planos dentro del área de la justificación: uno interno, del que debe
resultar que existe una relación de coherencia entre las premisas que vertebran
la sentencia y la conclusión. Y otro externo, que mira a asegurar la
racionalidad probatoria en la fijación de las premisas fácticas. Esta, es
cierto, se produce en un marco de libre valoración, pero bien entendido que, en
este caso, libertad sólo quiere decir proscripción de la prueba tasada. El
juez, en la apreciación de la prueba, es libre frente al legislador, por
decisión de éste, pero no lo es para operar al margen de lo sucedido en el
juicio ni de espaldas a los criterios habituales del operar racional.
Así, motivar la
decisión sobre los hechos quiere decir elaborar una justificación específica de
la opción consistente en tener algunos de éstos por probados, sobre la base de
los elementos de prueba obtenidos contradictoriamente en el juicio. Y, como se
ha anticipado, el correspondiente deber apunta no sólo a hacer inteligible la
decisión y a dotarla de la necesaria transparencia, sino también a asegurar un
modo de actuar racional en el ámbito previo de la fijación de las premisas
fácticas del fallo. El juez que asuma con profesionalidad y honestidad
intelectual el deber de motivar se esforzará por eliminar de su discurso
valorativo aquellos elementos cuya asunción no fuera susceptible de
justificación racional, para moverse únicamente en el ámbito de lo
racionalmente justificable (Iacoviello).
Cuando el juez decide
tener unos hechos como probados, es que los considera realmente producidos. Se
decanta por una de las hipótesis concurrentes, excluyendo la o las restantes y
debe dejar constancia del porqué.
VI. Dinámica de la justificación
Tomemos, como punto
de partida, un supuesto recurrente en la práctica de la justicia penal: el
atraco a un banco. El juicio se abre porque concurre una hipótesis acusatoria,
es decir, una propuesta de explicación plausible de lo realmente ocurrido, que
llega al tribunal acompañada de la proposición de unas pruebas, prima facie
consideradas relevantes, esto es atinentes al asunto y aptas en principio para
confirmar las afirmaciones de la acusación.
El atraco fue
ejecutado por varios individuos, que portaban armas. Dos llegaron en un
vehículo, otro estaba a la espera y permaneció en el exterior de la entidad
bancaria, junto con un cuarto que, habiendo accedido ya antes a la misma,
franqueó la puerta a los primeros a la vez que salía.
El hecho así descrito
sintéticamente, incluyendo la identidad y la distribución de los distintos
papeles entre los implicados, constituye el thema probandum, la
imputación, esto es el hecho con relevancia típica o hecho principal que
es susceptible de descomponerse en una serie de hechos (los primarios
del mismo Ubertis), que corresponderían a los distintos elementos del tipo.
Como es obvio, por su complejidad y por la necesidad inevitable, debido a eso,
de proceder por pasos, una hipótesis acusatoria en general no se prueba en su
totalidad y de una vez. Con ella suele operarse de forma fragmentaria,
segmentándola en sub hipótesis, sobre las que, de la misma forma regional
vierten normalmente los datos procedentes de las distintas fuentes de prueba,
que hacen referencia a esa segunda categoría de hechos.
La actividad
probatoria puede aportar elementos de juicio aptos para integrar directamente
la imputación o hecho principal, es decir, hechos primarios y,
finalmente, los hechos probados. Pero también datos probatorios, que en
sí mismos no son susceptibles de recibir ninguna calificación jurídica y que
únicamente sirven para hacer prueba sobre los primeros (principal y primarios).
Estos hechos acceden al proceso, ya por razón de notoriedad, o como elementos
de prueba.
Por otro lado, es
bien patente que en el proceso, comparece otra clase de hechos, mejor sería
decir actos procesales, que son los integrantes de la secuencia probatoria, en
particular, los medios de prueba, mediante los que se opera sobre las distintas
fuentes de prueba.
Como he señalado
antes, el esfuerzo clasificatorio evidenciado en el empleo de esas categorías
no responde a una simple veleidad teórica, sino que, fruto de una reflexión
analítica sobre la práctica de los tribunales, puede retornar a ésta para
hacerla más rigurosa. En efecto, ese acervo conceptual constituye el instrumental
de que se valen quienes intervienen en el proceso, incluso cuando no son
conscientes de ello. Y no cabe duda de que un uso reflexivo del mismo ayudará
eficazmente tanto en la formulación de la hipótesis acusatoria o de la demanda
como en su discusión y en la propuesta de alternativas a una u otra y, en
particular, en el examen del resultado de la actividad probatoria y su
valoración.
En este último campo,
el procedimiento no es de verificación, en contra de lo que a veces de
dice, porque las hipótesis judiciales no son susceptibles de experimentación:
pueden únicamente ser confirmadas o refutadas mediante el resultado de la
actividad probatoria. La verdad procesal no se demuestra, se prueba.
Pues bien, lo que el
juez ha de acreditar de forma explícita mediante el proceso de justificación o
motivación es el uso correcto de esos instrumentos. Esto es, que ha operado de
forma racional -por tanto en cada caso y en cada paso con un porqué
verbalizable- para tomar la decisión de acoger o rechazar alguna de las
hipótesis o intentos de explicación que le fueron presentadas.
Debe, por tanto,
comenzar por recoger en la sentencia las hipótesis en contraste, y expresar con
claridad como reacciona cada una de ella a tenor de lo que resulta del cuadro
probatorio. Bien entendido que éste, como producto sintético de lo ocurrido en
el juicio, supone una previa valoración analítica de la calidad de cada fuente
de prueba y de la(s) máxima(s) de experiencia empleadas en su examen, y del
rendimiento de cada uno de los medios de prueba. De todo ello se debe dar
cuenta en la resolución.
El modo de proceder
suele descomponerse en los siguientes pasos: (1) formulada una hipótesis (por
ejemplo: Fulano ha robado dinero, en un atraco en el que resultó lesionado);
(2) se deducen de ella las consecuencias que, de ser cierta, se derivarían de
la misma (Fulano tendría que presentar los estigmas propios de un traumatismo,
guardado o hecho uso del dinero...); y (3) se comprueba si el resultado
de la actividad probatoria permite tener por existentes en la realidad los
signos de esa hipótesis (Fulano fue asistido por un médico, presenta una
cicatriz, cambió ostensiblemente de estándar de vida...).
Una hipótesis puede
estimarse verdadera cuando se muestra compatible con los datos probatorios,
porque los integra y explica en su totalidad, armónicamente; y no resulta
desmentida por ninguno de ellos. Esto no quiere decir que una buena hipótesis
no pueda dejar algún "cabo suelto", algún dato sin explicar. Pero
éste, para tenerla por válida, nunca podría ser fundamental en la economía de
la misma.
Según Copi, las
exigencias que debe satisfacer una hipótesis para que pueda ser tomada en
consideración son las siguientes: relevancia (el hecho que se trata de
explicar debe ser deducible de ella); susceptibilidad de control (ha de
resultar posible formular observaciones que permitan confirmarla o
invalidarla); compatibilidad con las hipótesis previamente establecidas
(una hipótesis compleja no admite contradicción entre sus distintos segmentos,
debe ser autoconsistente); aptitud para explicar (debe optarse por la
que más y mejor explica); y simplicidad (tanto en la experiencia
ordinaria como en la científica, es preferible la teoría más simple que se
adapta a todos los hechos disponibles).
Como resulta patente
y sabemos muy bien los juristas, en la tarea jurisdiccional relativa a los
hechos concurre un extraordinario margen de maniobra. Por ello, el que la
ejerce, debe ser muy consciente del porqué de los pasos que da en el curso de
su realización. En este sentido, motivar es autoimponerse límites.
El que, a grandes
rasgos, acaba de exponerse es el método propio para obtener conocimiento
fáctico de calidad en cualquier campo del saber empírico y es, por tanto, el
que ha de seguirse en la actividad jurisdiccional, para que ésta conduzca a una
convicción racional y racionalmente justificable. Así, pues, el juez debe hacer
uso de esa clase de instrumentos, todavía no suficientemente introducidos en su
acervo cultural. Porque, insisto, es la única vía de aproximación racional a la
quaestio facti y el único modo de ejercer un control de ese carácter en
el proceso de formación de criterio sobre la misma.
El uso de ese método
es lo que permite, además, una justificación suficiente e intersubjetivamente
válida de la decisión. En efecto, una convicción obtenida en virtud de una
corazonada, de un movimiento del ánimo o por empatía, es necesariamente
injustificable. Lo que no ocurrirá con aquélla a la que se llegue de la forma
que se propugna.
Este modo de operar
complica, no cabe duda, el trabajo del juez. Pero sólo relativamente, porque
también le ayuda de manera eficaz en él. Por otra parte, hay que señalar, con
esas pautas de actuación no se importa en el campo de la jurisdicción
una complejidad que le sea ajena: simplemente resulta explicitada la que le es
propia, que permanecía oculta bajo una concepción psicologista y falseadora de
la verdadera naturaleza de la función de juzgar. Por lo demás, la dificultad
del método es sólo aparente y tiene mucho que ver con el factor de novedad.
No todos los casos de
valoración y justificación de la decisión exigen el mismo esfuerzo. Pero en
todos ellos habrá de hacerse el necesario para que el lector de la sentencia
pueda tener claro: cuál o cuáles han sido las hipótesis de partida
relativas al hecho principal y sus elementos integrantes (hechos primarios);
cuáles las fuentes de prueba utilizadas y por qué medios se ha
producido su examen; y cuáles los elementos de prueba obtenidos en cada
caso y su aportación al resultado que se expresa en la decisión sobre
los hechos. Y también de qué máximas de experiencia se ha hecho uso y
por qué, puesto que es sabido que no todas son de la misma calidad.
Es necesario que los
presupuestos procesales -esto es, probatorios- de la valoración de la prueba
tengan expresión en la sentencia, y el lugar adecuado para hacerlo es el que la
Ley Orgánica del Poder Judicial llama sin demasiada fortuna "antecedentes
de hecho" (art. 248.3.°). En efecto, una sentencia en la que no exista
constancia -mediante una síntesis suficientemente explicativa, elaborada con
honestidad intelectual- de lo sucedido en el ámbito de la prueba no podrá ser
bien entendida y, menos, discutida por quien la lea. Y es obvio que la
sentencia ha de resultar un documento autosuficiente a esos efectos. (Aunque
parezca mentira, no faltan ocasiones en las que un juez se remite "en aras
de la brevedad, al acta del juicio").
De otro lado, una vez
relacionado el material probatorio, y puesto que el actuar del juez con él es
inevitablemente selectivo, deberá dejar constancia expresa y asimismo
suficiente del porqué de las distintas opciones que realiza. Así, constatado
que el testigo A ha dicho X, deberá poder saberse la razón de dar o negar
credibilidad a su testimonio. Porque tiene que haber alguna razón.
20 Estas últimas
consideraciones remiten a un tipo de objeción, recurrente en el discurso de
quienes se muestran reticentes frente a un planteamiento exigente del deber de
motivar y asimismo presente en cierta jurisprudencia. Me refiero al valor que
implícita y también explícitamente se otorga al factor intuición, cuyo uso no
es susceptible de ser verbalizado (el "sexto sentido" judicial y
policial, de que se ha hecho eco alguna sentencia). Pues bien, de aceptarse
como legítimo su uso en la valoración de la prueba, habría que responder a la
pregunta de si cabe reconocer validez a sentencias condenatorias sin más justificación
que el acto de fe o la simple relación empática del juez con un testigo.
El ejemplo que mejor
ilustra esta clase de supuestos es el de la sentencia condenatoria fundada en
un único testimonio de cargo valorado intuitivamente. La verdad es que el
caso-límite suele ser de construcción libresca y de escasa recurrencia
estadística. Pero el aludido es un tipo de caso que no deja de darse. A mi
juicio, una situación probatoria de ese género tendría que desembocar en la
absolución por insuficiencia de prueba, dada la imposibilidad de justificar
debidamente la decisión. Esta conclusión es la que reclama la lógica de un
sistema inspirado en el principio de presunción de inocencia y que ha dado
rango constitucional al deber de motivar las sentencias. Pero también aboga por
ella una poderosa razón de carácter práctico: la de evitar salidas cómodas en
la valoración de un cuadro probatorio, que raramente será de tanta simplicidad,
pues lo más frecuente es que concurran algunos elementos de contraste aptos
para confrontar las manifestaciones de los implicados.
En este punto, dando
por supuesta la radical importancia de la inmediación, es preciso señalar
asimismo el riesgo de cierto modo de entenderla. La importancia es obvia,
puesto que la formación de juicio exige contacto directo con las fuentes y
medios de prueba, y obtención personal de las conclusiones en la materia. El riesgo
radica en que, en contra de lo que sugiere un arraigado tópico jurisprudencial,
la inmediación no es el método, sino un recurso instrumental, cierto que
de capital significación. Es condición necesaria pero no suficiente de una
correcta apreciación de la prueba y no puede absolutizarse en su valor sin
convertirla en una suerte de coartada que permita al juez huir del cumplimiento
del deber de justificar en todo caso y de forma suficiente sus decisiones. Sin
inmediación no podría hablarse de verdadero enjuiciamiento, pero ésta no
asegura una correcta valoración de la prueba, de la que (dando por supuesta
aquélla) sólo la justificación racional de la decisión puede ser garantía
eficaz.
Aunque lo normal -y
hasta obvio, en principio- es que la actividad probatoria desemboque en una
declaración de hechos probados, podría darse el supuesto de imposibilidad
objetiva de tener algunos como tales. Esto sucede, por ejemplo en el proceso
penal, en las ocasiones en que concurre una radical ilicitud de la prueba
ofrecida en apoyo de la hipótesis acusatoria, de manera que, a falta de prueba
valorable, el resultado sólo puede ser de vacío de hechos. La jurisprudencia
exigía, incluso en estos supuestos, en una interpretación literalista de los
arts. 142 y 851.1.° de la Ley de E. Criminal, la concreción de unos hechos como
probados, con el resultado de forzar a los tribunales a suponer como tales
algún conjunto de circunstancias ni siquiera dotadas de calidad fáctica en
sentido estricto (por ejemplo, un determinado modo irregular de proceder
policial o judicial). Pues bien, de operarse como aquí se propone, se evitarían
esas mistificaciones, porque la sentencia, aun sin hechos probados (porque, en
efecto, los de la acusación no pudieron serlo por radical ausencia de prueba
valorable) daría cuenta del porqué de esa forma de presentación, permitiendo un
abordaje crítico de la misma y su eventual revocación, puesto que los criterios
de la decisión resultarían trasparentes. Para que así sea, deberían recogerse
en la resolución con detalle suficiente y como "antecedentes
procesales" todas las incidencias relevantes del atípico curso probatorio
y, luego, valorarse en derecho en el área de la motivación.
VII. A manera de conclusión
El seminario en que
se inscribe esta intervención versa sobre el lenguaje forense, del que -podría
parecer- a lo largo de estas páginas no se ha dicho una palabra. Por ello se
impone una reflexión final al respecto.
El sintagma
"lenguaje forense" tomado no en abstracto sino referido a una
situación concreta denota el modo como se expresan -y, antes aún, como razonan-
en general, los juristas de ese preciso momento. Pues bien, en tal dimensión,
es decir, como forma de manifestarse los juristas, como medio de interlocución
de éstos entre sí y con su entorno acerca de los problemas y asuntos de que se
ocupan, aquel traduce un estado de cultura, una manera de entender el propio
oficio.
Nuestro lenguaje
forense de hoy nos sirve, por tanto, para decir, pero, a la vez dice mucho
de nosotros mismos. Y, en particular, el lenguaje de las sentencias,
traduce o expresa una forma de concebir la jurisdicción. Por otra parte, muy
especialmente, en el ejercicio de ésta, la manera de argumentar sobre la
prueba, de discurrir sobre los hechos, de entender y, sobre todo, practicar la
motivación, es bastante más que una cuestión técnica, remite a un asunto de
fondo que es el modelo de juez que, en realidad, se quiere o no se quiere.
En una sentencia de
la Sala Segunda, dictada muy a finales de los 70, se decía que el tribunal
"debe abstenerse de recoger...la resultancia aislada de las pruebas
practicadas... el análisis o valoración de las mismas, totalmente ocioso e
innecesario dada la soberanía que la ley concede para dicha valoración que debe
permanecer incógnita en la conciencia de los juzgadores y en el secreto de las
deliberaciones; dicho de otro modo... el tribunal no puede ni debe dar
explicaciones del porqué llegó a las conclusiones fácticas...".
Más cerca de
nosotros, ya entrados los 90, en otra sentencia de la misma Sala se lee que la
convicción "depende de una serie de circunstancias de percepción,
experiencia y hasta intuición, que no son expresables a través de la motivación...".
Y un autor como Ruiz
Vadillo, hace apenas unos años, dejó escrito que no es "obligado ni
necesario" que el tribunal explique el "porqué de la relevancia dada
a cada medio, en concreto por qué se creyó a dos testigos y se dejó de creer a
tres o por qué se dio más credibilidad a un informe pericial que a otro... Lo
importante -concluía- es decir cuáles son los hechos inequívocamente probados y
de ellos obtener la correspondiente conclusión".
Hoy, probablemente,
no es demasiado fácil ver por escrito este tipo de manifestaciones. En cambio
es de lo más frecuente encontrar formas claras de una aceptación tácita de lo
que implican. Por ejemplo, en los miles de "vistos" que los fiscales
ponen a resoluciones rigurosamente inmotivadas, siempre que les den la razón en
el fondo. También, en las muchas ocasiones en que los letrados, cuando la
sentencia en forma de ukase favorece su posición de parte, impugnan un
recurso defendiendo la incoercible soberanía del juzgador. A pesar del
sentido -preconstitucional, predemocrático- del poder como suprema potestas
superiorem non recognoscens, que se expresa en ese concepto, cuando es
patente que el poder del juez, como el de cualquier autoridad del Estado de
derecho es inconcebible al margen de la idea de límite.
Se trata, pues, como
he anticipado de una cuestión central, la del modelo de juez. En los textos que
he transcrito, de una forma patente, y en las actitudes a que acabo de aludir,
de forma algo más discreta, luce claramente un (anti)modelo de juez y de
jurisdicción, autoritario y decisionista, que nadie defendería hoy de manera
expresa. Se trata de un (anti)modelo que tiene, naturalmente, su propio
lenguaje, el que ahora nos preocupa. Un lenguaje dotado de una clara funcionalidad:
es el más adecuado para mandar sin dar explicaciones, creando, eso sí,
una atmósfera de cierto ritualismo y sugiriendo una racionalidad de fondo, sólo
aparente puesto que oculta apenas la consagración del arbitrio en aspectos
centrales de la decisión.
Ese patrón, que
podría decirse -más o menos- superado en el discurso teórico, no lo está en
modo alguno. Un síntoma claro es que lo que aquí se ha planteado, el objeto de
este encuentro, es el lenguaje forense como problema. Algo de lo más
pertinente, pues, en efecto, lo es. En una primera aproximación, porque genera
dificultades de comprensión y en el plano de la comunicación, pero esto no es,
con todo, lo más importante. El núcleo de la cuestión radica en que el lenguaje
constituye un síntoma relevante del modo de ser actual de la función
jurisdiccional (tomada en el conjunto de sus operadores), que no se adecua lo
bastante al paradigma felizmente acogido en la Constitución de 1978.
No diré que desde esa
fecha no se hayan dado pasos significativos, pero son insuficientes. Sobre todo
porque en la materia no se ha operado con la radicalidad exigible, quizá porque
falta conciencia de la necesidad de afrontar la cuestión como lo que realmente
es: un crucial problema de fondo, de raíz, de matriz cultural.
En el caso de la
jurisdicción, el habitual hermetismo en el discurso, es trasunto de una
modalidad de poder, soberano en el viejo sentido, que se manifiesta en
forma de diktat, como mandato desnudo y que se justifica de
manera formal por el sólo hecho de provenir de una determinada instancia. En
ese contexto basta con que resulte claro el sentido del fallo al sólo efecto de
provocar una determinada actitud en el destinatario. La calidad de los
antecedentes y el curso de formación de la misma resultan objetivamente
indiferentes.
La preocupación por
lo que supone ese modo de operar judicial es antigua y se concreta en una gama
de variadas opciones operativas, desde el "juicio de Dios", a la
prueba tasada, al principio de presunción de inocencia como regla de juicio
conectado con el de contradicción y la exigencia de motivación. Ambos,
considerados en la plenitud de sus implicaciones, expresan el máximo de
conciencia sobre los problemas de la jurisdicción como forma de ejercicio del
poder, una materia que afortunadamente preocupa cada vez más y en la que hay un
largo camino por recorrer y que debería recorrerse.
El lenguaje forense
es un punto en ese camino, pero sería un grave error hacerle objeto de una
consideración aislada, porque es un síntoma, extraordinariamente elocuente,
pero un síntoma. Tanto que si en una experiencia de laboratorio fuera posible
producir, de una vez, un juez en todo conforme al ideal representado por el
modelo de referencia, le veríamos expresarse de una forma diferente a la que
hoy es todavía corriente entre nosotros. Con esto no quiero decir que no
merezca la pena incidir en este momento, de manera puntual, en el plano de la
expresión lingüística. Debe hacerse, porque siempre será útil. Pero, para que
ese esfuerzo resulte realmente eficaz, de la clase de eficacia que se necesita,
es preciso que se integre en un ambicioso diseño estratégico de cambio
cultural. Esta es, en realidad, la verdadera apuesta.
VIII. Bibliografía
AARNIO, A.: Lo
racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica,
trad. de E. Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
ANDRES IBAÑEZ, P.:
“‘Carpintería’ de la sentencia penal [en materia de “hechos’]”, Revista del
Poder Judicial, nº 49/1998.
- “Sentencia penal: formación de los
hechos, análisis de un caso e indicaciones prácticas de redacción”, en Revista
del Poder Judicial, nº 57/2000.
BENTHAM, J.: Tratado
de las pruebas judiciales, trad. de M. Ossorio Florit, EJEA, Buenos aires,
1959.
CARNELUTTI, F.: La
prueba civil, trad. de N. Alcalá Zamora, Depalma, Buenos Aires, 1982.
COPI, I.: Introducción
a la lógica, trad. de N. Míguez, Eudeba, Buenos Aires, 10.º ed. 1971.
FERRAJOLI, L.: Derecho
y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de P. Andrés Ibáñez, J. C.
Bayón. R. Cantarero, A. R. Ruiz Miguel y J. Terradillos, Trotta, Madrid, 4.º
edición, 2000.
GASCÓN ABELLÁN, M.: Los
hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, Marcial Pons, 1999.
IACOVIELLO, F. M.: “I
criteri di valutazione della prova”, en M. Bessone y R. Guastini (eds.), La
regola del caso. Materiali sul
ragionamento giuridico, Cedam, Padova, 1995.
PAGANO, F. M.: Logica
de´ probabili applicata a´giudici criminali, Presso Agnello Nobile, Milano,
1806.
RUIZ VADILLO, E.: "Hacia una nueva casación penal", Boletín
del Ministerio de Justicia, n.° 1585.
TARUFFO, M.: La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992.
UBERTIS, G.: Fatto
e valore nel sistema probatorio penale, Giuffrè, Milano, 1979.
WROBLEWSKY, J.: Sentido y hecho en el derecho, trad. de J. Igartua
Salaverria y F. J. Ezquiaga Ganuzas, Universidad del País Vasco, San Sebastián,
1989



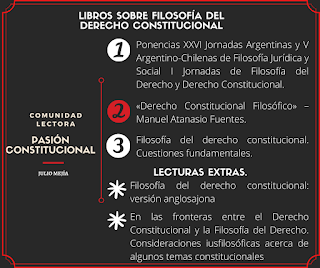
Comentarios
Publicar un comentario