¿Por qué no tienen los inmigrantes los mismos derechos que los nacionales?
Universidad
de León (España)
I.
Planteamiento de las hipótesis.
En
este trabajo defenderé una tesis que puede sonar provocativa: quien justifique
que los nacionales de un Estado tengan frente a los extranjeros, y
especialmente frente a los inmigrantes, derechos distintos y superiores,
necesariamente será una de estas dos cosas (o ambas), o un nacionalista
sustancializador de entidades colectivas o un egoísta insolidario. Tanto lo uno
como lo otro se puede defender con la cabeza bastante alta y con razones que,
como mínimo, tienen sentido y merecen ser tomadas en consideración. Lo que en
mi opinión no cabe es proclamar la validez no puramente coyuntural y provisoria
de las razones que sostienen esa discriminación y, al mismo tiempo, decirse
universalista, partidario de la igualdad o defensor de una ética de principios
no sesgada por razones grupales e intereses particulares.
Aclaremos
lo que queremos expresar con esas dos etiquetas de nacionalista
sustancializador de entidades colectivas o egoísta insolidario.
El
primero es aquél que estima que no son los seres humanos individuales los
únicos seres o entes personales o cuasipersonales que pueden y/o deben ser
titulares de intereses, consideración moral o derechos, incluidos derechos
humanos fundamentales. Pero esto no es todo. Qué duda cabe de que un
determinado grupo humano, una asociación benéfica por ejemplo, puede
considerarse titular de derechos, merecedora de alabanza y buen trato y
plasmación de un interés conjunto de sus miembros en la consecución de algún
noble y benemérito objetivo. Por eso hay que añadir un elemento más al tipo de
grupo a que nos estamos refiriendo, y ese elemento es su condición de grupo no
puramente contingente, esto es, dependiente de aleatorias circunstancias o de
la voluble voluntad de sus miembros; o, formulado en positivo, que la
existencia del grupo es en alguna forma independiente de sus miembros y debida
a datos o factores que trascienden en mayor o menor medida a éstos[1].
Aplicado
a nuestro tema, lo anterior significa que ese aparato jurídico-institucional
que llamamos Estado tendría un sustrato o fundamento material, ya sea cultural,
étnico, religioso, ideosincrásico, lingüístico, de psicología colectiva, etc.,
o una combinación de varios de ellos, razón por la que precisamente ese Estado,
con su extensión, su población, etc., es Estado porque merece o debe ser
Estado, a fin de que lo jurídico-institucional esté en armonía con lo material
de fondo que le da sentido y lo justifica. De la misma manera que un ser humano
individual es persona y merece el trato y los derechos de persona por el hecho
de poseer ciertos caracteres o notas (alma, pensamiento, conciencia libre, consciencia
de sí..., según las doctrinas) que lo especifican y lo diferencian de un ser
inanimado o de un animal, así también los verdaderos Estados lo son y/o deben
serlo en función de la posesión de determinados caracteres que los hacen
acreedores, con fundamento, de semejante naturaleza estatal. Y si esto es así,
la condición de nacional (y los correspondientes derechos) ya no podrá verse
como cuestión puramente aleatoria, casual o dependiente de azares múltiples,
sino como debida o necesaria (o vedada) en razón de la participación en esas
características, ya sea esa participación real o analógicamente considerada. Y
el reverso del asunto es que quien no esté en esa relación con el sustrato
material que otorga el ser y la vida al Estado en cuestión no podrá gozar de
idénticos derechos a los de los nacionales, si no es a costa de ir contra el
ser verdadero y natural de las cosas.
Así
pues, la primera y más fácil justificación que podemos toparnos para explicar
los distintos y menores derechos de los inmigrantes es ésa que hemos llamado de
nacionalismo sustancializador y que podemos resumir así: los inmigrantes no
pueden tener los mismos derechos que nosotros, los nacionales, porque no forman
parte (al menos de entrada y mientras no adquieran algunas de esas notas
dirimentes) de la nación, y dado que la nación es el sustrato que da sentido al
Estado y aglutina a sus nacionales. Por tanto, la nación no es el conjunto
(coyuntural, dependiente sólo del aleatorio contenido de las normas jurídicas
de nacionalidad) de los nacionales, sino que el asunto es al revés: los
nacionales lo son y merecen serlo por obra de la presencia en ellos de la nota
o las notas que definen a la nación.
Decíamos
que la otra posibilidad de justificar el distinto trato es apelando al egoísmo,
al puro autointerés, que prevalece sobre cualquier expresión de solidaridad con
el otro. El modo de razonar en este caso, y cuando no aparece ningún elemento
del nacionalismo sustancializador que acabamos de presentar, se puede
esquematizar así: posiblemente no hay ninguna razón de fondo o sustancial, sino
la pura casualidad y el azar histórico, por la que yo y mis compatriotas seamos
precisamente nacionales de este Estado X y no lo sean, en cambio, el señor Y o el señor Z. Ahora bien, una vez que las cosas son así, ante la cuestión de
que el señor Y y el señor Z también quieren vivir en este nuestro
Estado X e, incluso, ser sus nacionales, calculamos si esa pretensión nos
interesa y, en función del resultado de ese cálculo, decidimos si les permitimos
venir aquí y bajo qué condiciones, y establecemos también cuáles serán sus
derechos, dado que estamos en situación de y tenemos el poder para dirimir al
respecto. Y lo normal y más frecuente es que o bien nos beneficie que Y y Z
no vengan (para que no gasten de nuestros bienes o no compitan con nuestros
intereses; para que no tengamos que repartir con ellos el pastel, en suma), o
bien que vengan pero con unos derechos limitados que aseguren su subordinación
a nosotros, con lo que en lugar de competir con nuestros intereses sirven a los
mismos, y sin tomar del pastel ni un ápice más de lo que nos convenga darles[2].
Para este razonador egoísta el Estado nacional es el mejor instrumento de
protección de los intereses de quienes, como él, son sus ciudadanos, y por eso
también su lealtad al Estado es el resultado de un cálculo interesado.
Sostenemos que la discriminación
jurídica del inmigrante sólo se puede explicar desde el nacionalismo
sustancializador o desde el egoísmo insolidario. Pero muchos responderán a esto
que las razones de más peso no necesitan ser tan de fondo, que son razones
puramente pragmáticas, derivadas de los malos efectos prácticos, incluso para
los propios inmigrantes a los que se pretendía favorecer, que se podrían seguir
de una igualación en derechos y de la ausencia total de restricciones. Estos
motivos pragmáticos tienen mucho de coyunturalmente válidos, pero sólo pueden
funcionar como una especie de atenuantes de que aquí y ahora no igualemos a los
inmigrantes, no como razones para negar la justicia y conveniencia, en
abstracto, de su equiparación. Es decir, quien invoca un motivo pragmático
(como pueda ser que con la igualación y la no restricción aumentarían el
malestar social, el racismo, la xenofobia etc.) o bien pretende simplemente camuflar
la índole puramente egoísta de sus razones, o bien tendrá que admitir, en
primer lugar, que ese atenuante vale ocasionalmente y sólo mientras la
situación social de prejuicio y malentendido se mantenga, y, en segundo lugar,
que hay que poner todos los medios (educativos, presupuestarios, jurídicos,
etc.) para acabar con esos efectos sociales negativos y propiciar una plena
integración sin aquellos riesgos; porque, si no se piensa y se hace así, se
está haciendo virtud de unprejuicio, se está reconociendo que cuando la
presencia en igualdad de los inmigrantes provoca, por ejemplo, aumento de la
xenofobia, ese xenófobo tiene buenas razones, o razones válidas y comprensibles
para serlo.
Nuestra
pregunta es, recordémoslo de nuevo, qué razones hay para creer o admitir que un
inmigrante extranjero no tenga derecho a instalarse libremente en nuestro
Estado y, una vez aquí, no posea nuestros mismos derechos (y nuestras mismas
obligaciones, claro) en todos los ámbitos, si es que los quiere. Concretando hasta
la caricatura, podíamos expresar el mismo interrogante también así: puesto que
quien suscribe es natural de una pequeña aldea de Gijón (Asturias, España), la
pregunta que se me ocurre es por qué hay restricciones para que en mi aldea se
instale y goce de mis mismos derechos alguien de Burundi o de Irán o de Bolivia
y no las hay para que lo haga alguien de Madrid, de Málaga, de Bilbao, de
Oviedo, o de otra aldea que no sea la mía. ¿Qué cosa no puramente casual y
secundaria tengo en común con todos éstos que no tenga en común con los
primeros[3]? Seguramente las mejores
fuentes de respuestas a esta pregunta están en la historia y en la filosofía
política. Asomémonos brevemente a lo que
cada una puede darnos.
II. Las
razones de la historia, razones de ayer.
Es
de sobra sabido y está hasta la saciedad demostrado que el modelo político del
Estado-nación es un invento relativamente reciente. No sólo la palabra “Estado”
en este su sentido moderno se inventa allá por el siglo XVI, parece que por
obra de Maquiavelo, sino que también el otro elemento de la relación, la idea
de “nación”, experimenta una muy relevante mutación semántica para poder
emparejarse con aquel concepto. En efecto, tal como bellamente ha mostrado hace
poco entre nosotros[4]
José María Ridao, antes del nacimiento del Estado-nación moderno la semántica
de “nación” tenía que ver con linaje, credo o lengua, pero no con la conjunción
de espacio geográfico y población abarcada por un Estado[5]. Se podría interpretar
que es el Estado el que crea la moderna noción de nación que le sirve de
soporte[6].
Si
el moderno Estado-nación surge en tiempo tan cercano y se eleva a centro de la
organización política, con él nacerá también, necesariamente, una particular
configuración de la nacionalidad y la extranjería, bajo forma juridificada,
como corresponde a una de las características definitorias de dicho Estado.
Pero esto no puede ocultarnos el hecho de que a tantas formas políticas, de hoy
y del pasado, les es común la necesidad funcional del extranjero, del otro, del
que no es de los nuestros.
En
efecto, hasta hoy al menos, hablar de vida social organizada es hablar de un
grupo que se rige por normas comunes, normas que también establecen quién y
cómo puede mandar dentro del grupo. Por lo mismo, hablar de grupo político es
hablar también de lealtad a esas normas y a quienes las proclaman. Pues bien,
esa lealtad que vertebra el grupo funciona porque es el resultado de un
movimiento doble, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, lo que mueve a
los miembros del grupo a quererse unidos y acatar las normas comunes es la
conciencia de la coincidente identidad en lo que se tenga por más importante.
Es una fe compartida la que edifica el nosotros, la creencia de que lo que nos
identifica precisamente con este determinado grupo está muy por encima de lo
que nos separa en tanto que individuos diversos en multitud de cosas. Esa
conciencia del nosotros se puede apoyar en que seamos precisamente “nosotros”
los que hablemos una lengua, tengamos ciertos rasgos, profesemos una religión,
practiquemos ciertos usos, etc., etc[7].
Una de las grandes tensiones de la época moderna proviene precisamente de que
el Estado-nación y el racionalismo individualista se van afirmando
coetáneamente y cada uno, llevado a sus últimas consecuencias, constituye la
negación del otro: el individuo plenamente integrado en su nación es el que
hace dejación de su autonomía individual y se pliega (o se inmola) a las
determinaciones y los designios colectivos, en aras de lo que en el colectivo
ve de superior encarnación del bien; mientras que el sujeto que quiera vivir
del modo más concreto esa autonomía ética individual, que se eleva a supremo
valor de este tiempo, se verá abocado a la frecuente desobediencia, al
descreimiento de cuanto impele a las masas y al escepticismo frente a las
ciegas lealtades que el Estado se gestiona por medios generalmente poco acordes
con la conciencia individual reflexiva, crítica y kantianamente ecuánime. Sólo
el genio de Rousseau y compañía, con ese prodigio de feliz metafísica que es la teoría democrática,
permitió ocasionales salidas para aquella insoportable tensión.
Estábamos
en que la lealtad que todo modelo político requiere se nutre de un doble
movimiento, hacia adentro y hacia afuera. Este último se refiere a la necesaria
existencia de un otro exterior frente al que afirmarse, de un otro distinto por
referencia al cual nuestra identidad pese más que nuestra interna diferencia.
Posiblemente esto es lo que el contractualismo no supo describir con precisión,
es el elemento que falta a su fundamentación de la nueva legitimidad del
moderno Estado. En efecto, los individuos salen del hipotético estado de
naturaleza para beneficiarse de la colaboración mutua y/o evadir el miedo
resultante de que en aquel estado natural cada uno es para los demás un otro
impenetrable e imprevisible. Parece, pues, que es un cálculo perfectamente
racional el que lleva a los sujetos a agruparse bajo un poder que vele por su
seguridad y sus propiedades. Mas así fundada, sin más, la legitimidad de los
modernos Estados, con su amable faz de síntesis consensual de intereses antes
rivales, oculta un dato decisivo: que el modelo de poder que de tal guisa se
erige sigue necesitando del miedo, y en concreto del miedo al otro, como base
de la lealtad y la obediencia, y que cuando el otro que se teme deja de ser el
vecino próximo, sigue haciendo falta el peligro de un otro lejano al que se
toma por incapaz de compartir esa razón y ese cálculo que nos lleva a vivir
pacíficamente en Estado y frente al que, por consiguiente, se impone una
política de recelo y defensa, cuando no de preventiva agresión y dominio. Es
crucial para el mantenimiento de la lealtad al Estado el equilibrio de los
miedos: cuanto menos se teme al conciudadano más se debe temer al extranjero.
Porque si ambos temores descienden por igual y en grado muy significativo, va
desapareciendo la razón para acatar a ese aparato estatal que monopoliza la
fuerza legítima, se supone que por nuestro bien. Y por eso el triunfo hacia
adentro del Estado, usando con sumo arte de todos los elementos
aglutinadores con los que se va
construyendo la idea de nación, fomentando el sentimiento de “integración”
entre los conciudadanos y acrecentando la lealtad política de los mismos, tiene
que traducirse en una simultánea persuasión del peligro que proviene de la
diferencia de los otros, con base precisamente en su condición de radicalmente
diversos. De ahí, tal vez, que el máximo ejemplo de integración en el
Estado-nación y la apoteosis de la lealtad estatal, la más perfecta simbiosis
del ciudadano con su Estado, se diera en la Alemania nazi, y eso a lo mejor
disuelve lo que siempre se presenta como la
incomprensible paradoja histórica de que en el Estado de Kant y todo el
idealismo alemán se produjera semejante explosión de la más terrible
irracionalidad política: porque, precisamente en un Estado con tan elevada
presencia de una razón universal, o se realizaba definitivamente el hegeliano
paso al mundo de la pura idea (o a su versión marxiana de la disolución del Estado
en la sociedad comunista) y se
eliminaban los elementos coactivos que identifican y dan sentido al Estado; o
se introducía a tiempo un enemigo para seguir justificando la necesidad de la
fuerza estatal y la lealtad de los ciudadanos propiciada por el miedo a los
otros, llenos de peligro. Y el logro consistió en que ese enemigo se desdobló
prodigiosamente en enemigo interno (los judíos[8]) y externo, con lo que
la expansión del Leviatán en ambas direcciones fue perfectamente querida por
los alemanes[9].
Tenemos,
pues, que la base de la existencia y pervivencia de un Estado es la fe de los
ciudadanos en su legitimidad y que esa fe se alimenta de un doble movimiento,
de afirmación hacia adentro de la identidad común, y con ello de la solidaridad
entre los conciudadanos, y, hacia fuera,
de la diferencia y los peligros del otro, frente al que la insolidaridad no
significará entonces egoísmo o falta de amor al prójimo, sino legítima defensa
o, más aún, defensa de la verdadera civilización y de los más elevados valores
que el ser humano (en su versión buena, claro) atesora. Y ese gran éxito del
Estado moderno en su acopio de legitimidad en nombre de valores cada vez más
abstractos explica lo que a todos nos parecería inverosímil si pudiéramos
disfrutar de suficiente distanciamiento intelectual: que tantos hayan estado
dispuestos a morir por él[10]. La explicación es que,
en realidad, esos soldados movilizados no iban gratuitamente a morir por el
Estado, sino por cosas con una connotación emotiva mucho más fuerte: la patria,
la fe, la nación, lo ideales de un
pueblo, etc. ¿Quién arriesgaría su vida por el Estado si en éste no se viera
nada más que un entramado de normas jurídicas que configuran instituciones y
órganos?[11]
Pero
estábamos en las razones de la historia y lo que tenemos que preguntarnos ahora
es cuánto se mantiene en pie de esto que ha sido historia del Estado-nación
moderno. Y me atrevería a decir que uno de los grandes problemas con que los
actuales Estados occidentales se topan es la dificultad para conservar en
funcionamiento el espantajo del enemigo interior y exterior como base de su
autoinducida legitimación. Y para salvar la dificultad tienen que presentar
versiones cada vez más sofisticadas y aterradoras del otro, del enemigo que no
es como nosotros y no forma parte de nuestra verdadera nación. Ilustrémoslo
brevemente.
A
dichos efectos de propiciar lealtad interna entre los nacionales, nada es más
útil a una nación que otra nación rival. Y la situación es, para esos fines,
perfecta cuando, como supo hacer el nazismo, el enemigo nacional se bifurca en
enemigo interno y enemigo externo. Tal es lo que, en mi opinión, se está induciendo entre
nosotros, en España. Hay un enemigo “nacional” interno, constituido por el
terrorismo nacionalista y las mafias “extranjeras”, y hay un enemigo externo,
que es el inmigrante que quiere entrar y amenaza nuestra seguridad y/o nuestra
cultura.
Comencemos
con el enemigo interno. No voy a negar aquí, en modo alguno, que en un país
como España el terrorismo y la delincuencia ejercida por mafias internacionales
tengan la talla de un verdadero y serio problema. No verlo así sería ceguera
imperdonable, sin duda. Lo que llama la atención no es la entidad absoluta del
problema, sino su entidad en términos relativos: la proporción en que ese
problema preocupa (o se hace que preocupe) a los ciudadanos. No se tome como
frivolidad o insensibilidad lo siguiente, en lo que ruego que se medite lo más
desapasionadamente que sea posible: ¿por qué socialmente inquietan más los
terroristas que los conductores borrachos, por ejemplo, cuando éstos causan
muchos más muertos? Creo que la respuesta es fácil: porque de los primeros los
políticos y los medios de comunicación hablan mucho más y mucho más
dramáticamente que de los segundos. Los dos nacionalismos en pugna se hacen
recíproco favor con sus acciones y reacciones, en su lucha por la legitimación,
que es lucha por el dominio de las conciencias. Lo que más beneficia a los
intereses del terrorista nacionalista es que se hable mucho de su acción, y lo
que mayor cohesión social logra por el otro lado es el sentimiento de unidad e
integración con el Estado legítimo, en la conciencia de que quien “nos” ataca
es el que se quiere distinto y quiere hacernos extranjeros allí donde ahora
somos nación. Y entretanto puede haber una curva asesina o una raya discontinua
mal pintada en una carretera que no se reparan porque los muertos que causan no
tienen etiqueta política, y hay que esperar a la acción privada, en forma de
demanda de responsabilidad civil contra el Estado.
¿Y
qué decir de la reiterada obsesión por poner apellido de nacionalidad a los
delitos cometidos por extranjeros? Cuando la mafia es de compatriotas no se dice “la mafia española del delito x”,
pero vivimos ya todos medio sobrecogidos por la presencia en nuestro suelo de
mafias rusas, rumanas, colombianas, etc. Y cuando el violador es de Segovia,
pongamos por caso, apenas se menciona el dato o se lo dice de pasada, pero
cuando es marroquí la procedencia aparece en el titular. Y la pregunta es por
qué nos asustan más los delitos de los extranjeros. Pues, aun a riesgo de
resultar monótono y repetitivo, aventuro la misma respuesta: porque en términos
de construcción de legitimidad estatal es más conveniente así. Ya tenemos el enemigo interno. Localizar al
enemigo exterior es sencillo, pues lo compartimos con los demás países amigos:
el Islam y el narcotráfico internacional. Sobran los comentarios.
Con
todo y con esto que llevamos mostrado, es de justicia reconocer que el
Estado-nación actual tiene muy difícil esa empresa de procurarse legitimación
por la vía de incitar el miedo al otro, al desconocido, al extranjero. La tan
cacareada globalización ha traído consigo la crisis del espíritu de aldea que
alimentaba las lealtades nacionales. La proporción entre lo que a nivel
cultural y simbólico une o separa a los sujetos individuales en el mundo actual
y al margen de su nación, se va invirtiendo de modo imparable. Lo que los puede
diferenciar (el idioma materno, la fe en que se educaron, los rasgos
raciales...) va dejando su protagonismo a lo que hay en común: no nos conocemos
los unos los dioses de los otros ni hablamos el lenguaje de la aldea del otro,
pero podemos entendernos en inglés, vestimos jeans y todos sabemos quiénes son Bruce Springsteen, Julia Roberts
y Michael Jordan. Pierde sustento la vinculación a la tierra (al terruño, al
paisaje...) en un tiempo de tan gran movilidad viajera, en el que hasta el
agricultor del pueblo más apartado de nuestro país es probable que haya viajado
a la República Checa o a Noruega. También se disuelve buena parte de la función
identitaria de la lengua cuando ésta deja de tener correspondencia con un
particular modo de vida, ya que los modos de vida se están uniformando y
homogeneizando al margen de la diversidad lingüística. Y otro tanto sucede con
otros elementos de lo que a veces se considera la cultura propia de un grupo,
como el folklore, la gastronomía, etc., en esta época en que o bien el cultivo
del folklore pasa a ser arqueología cultural (y subvencionada, como opuesto a
vivida), o bien en cada pueblo hay varias pizzerías, unos cuantos restaurantes
chinos, etc.
Quizá
el mejor indicio de la imparable disolución de los anteriores cimientos del
Estado-nación se ve en lo que toca a los ejércitos. El aflojamiento de las
lealtad grupal obediente a la conciencia de la propia diferencia frente al
exterior, unido a la creciente sensación de que no puede ser enemigo externo
alguien que comparte los mismos gustos musicales, los mismos anhelos, con el que cabe el entendimiento en inglés y
con el que se “chatea” y se puede entrar en relación personal en numerosas
ocasiones y circunstancias, hacen que el joven de nuestros países no encuentre
razón de peso para arriesgar la vida por su nación en lucha a muerte con ese
otro que ya no se ve como extraño. No puede, así, sorprender que nuestros
Estados estén teniendo que retornar al
viejo modelo del ejército mercenario, en el que el servicio a las armas ya es
oficio y no solidaria donación de uno mismo. Más aún, tampoco extrañará que
concurran tantas dificultades para hallar suficientes candidatos para soldados
profesionales. Y la paradoja se radicaliza cuando el Estado tiene que ir a
buscar sus soldados entre los extranjeros[12], momento en que ya
difícilmente se nos puede hacer creíble que la función esencial del ejército es
defendernos frente al enemigo que amenaza al otro lado de nuestras fronteras,
salvo que ese enemigo ya no se contemple como enemigo nacional, sino cultural,
como está sucediendo ahora mismo.
Concluimos
este apartado, así pues, con la impresión de que la historia nos muestra con
suma nitidez que el Estado-nación se constituyó en la modernidad explotando y
fomentando la diferencia del grupo frente al otro, frente al foráneo que era
por definición diferente, y al enemigo interno, retratado como la cara sombría
de nuestro propio ser que hay que mantener a raya. Pero que en los momentos
actuales es sumamente difícil mantener ese dualismo del nosotros y el ellos[13], pese a los ingentes
esfuerzos por construir fantasmagóricos enemigos que aún nos atemoricen y nos
inciten a una gregaria actitud defensiva y de demanda de Estado protector.
Todo
ello cobra caracteres aún más novedosos allí donde los países se agrupan en
procesos de cesión de soberanía y construcción de nuevas formas de relación
política y económica que vienen a ser macroestados. Es el caso en particular de
la UE. Si, por ejemplo, los españoles formamos unidad política, económica,
militar, etc. con países como Francia, Portugal, Alemania o Finlandia será
porque ya no hay ninguna correspondencia entre la unidad política y cosas tales
como la lengua, la fe religiosa, las costumbres, etc. Por tanto, el nosotros
que aglutine en unidad política y genere lealtad ya tiene que ser algo bastante
más abstracto que cualquiera de esos datos diferenciadores. ¿Pero qué puede ser
lo que tengamos en común y nos una en medio de tan radical diversidad, y más
cuando también países eslavos o la islámica Turquía se hayan incorporado a la
UE? ¿Y qué puede ser que no sólo nos una, sino que, además, nos permita
diferenciarnos frente a los otros que no son parte de dicha unidad política?
Curiosamente,
esa función la está ejerciendo una vaga noción de la cultura occidental y una
más concreta concepción de los derechos humanos como emanación central de dicha
cultura. Y el otro ante el que se enarbola ese dato identificatorio del
nosotros es ante todo el Islam[14]. Y ahí sí llegamos ya a
la definitiva paradoja que nos paraliza en estos momentos: el enemigo es la
cultura islámica, que supuestamente amenaza nuestra cultura y nuestros derechos
humanos con prácticas tan brutales como la ablación femenina de que tanto se
habla (con justicia) en estos días entre nosotros, después de tantísimo tiempo
de (injusta e incomprensible) indiferencia. Pero resulta que, al mismo tiempo
que vemos al enemigo al otro lado del Estrecho de Gibraltar, necesitamos
importar de allí mano de obra y hemos de abrir la puerta a la inmigración. Y
nosotros, que presumimos de unos derechos humanos que nos identifican y cuyo
sistema tiene en la cúspide la idea de igual dignidad de cada ser humano y la
prohibición de discriminación por cualquier razón de raza, religión, opinión,
etc., nosotros que nos identificamos como cultura precisamente por la filosofía
de esos derechos humanos de la libertad, igualdad y solidaridad... negamos a
los inmigrantes esos derechos, con algo similar al viejísimo argumento de que
no los entenderían, o no los desean, o no sabrían aplicarlos. Renace por
enésima vez de sus cenizas el mito del bárbaro, del esclavo, del indio, de
todos los cuales se dijo en su tiempo que no podían ser tratados como nosotros
porque no eran como nosotros, porque algún defecto congénito les llevaría a
padecer como condena lo que para nosotros es suprema ventaja: la libertad.
III. Las
razones de la filosofía política: teorías que no asumen sus propios efectos.
Con
el habitual riesgo de simplificación y de excesiva caricatura, me atrevo a
dividir la actual filosofía política, en lo que afecta al tema que aquí nos importa,
en dos corrientes principales, la universalista y la antiuniversalista. Como
fácilmente se intuye, la corriente universalista sostiene que existen preceptos
de una moral racional de validez universal, de modo que titulares del
correspondiente derecho moral son todos los seres humanos, sea cual sea su
raza, su cultura o el sistema jurídico-político en que vivan. Esas éticas
universalistas se diferenciarán según el tipo de fundamento que aporten para la
universal racionalidad y validez de sus preceptos, pero desde los albores de la
modernidad coinciden en lo básico en cuanto al contenido de tales preceptos:
dignidad de cada individuo como base del derecho moral de cada uno al goce de
su autonomía moral, la cual en el plano externo se traduce en el derecho a la
acción libre en lo que no dañe al igual derecho de la libertad de otros, y todo
lo cual, a su vez, fundamenta, como secuela inevitable, el derecho a la
igualdad de trato de todos en tanto que consecuencia del idéntico valor de la
libertad de cada uno. Obvio, pues, que el gozne del universalismo moral es
Kant, más allá de que luego este universalismo se diferencie según que sus
reglas se sustenten, por unos, en teorías materiales de la justicia o, por
otros, en teorías formales o procedimentales.
Por
su parte, las teorías antiuniversalistas niegan la validez global de cualquier
sistema de reglas morales, como consecuencia de que rechazan que pueda existir
una razón o racionalidad de alcance universal y común a las diversidades
culturales y las comunidades. Es más, el universalismo es visto como el mero
intento de elevar a patrón universal lo que no es sino emanación de una cultura
o grupo determinados, simple afán de imperialismo cultural. Los
antiuniversalistas que aquí más nos interesan son los relativistas culturales y
los comunitaristas, especialmente estos últimos. Puestos a establecer entre
ellos una diferencia simple, diremos que los primeros se limitan a la formulación negativa de que ningún sistema de
reglas morales puede pretenderse como de validez rebasadora del marco cultural
del que surge, con sus determinaciones y dependencias contextuales. No habría,
por tanto, ninguna razón imparcial e independiente capaz de dirimir entre los
parámetros morales de las diversas culturas y de arbitrar el derecho de alguna
de ellas a extender sus puntos de vista sobre o frente a los de las otras.
Por
su parte, los comunitaristas dan un paso más y llegan a la formulación de
contenidos morales positivos. Para ellos no es sólo que cada individuo esté
arraigado en una cultura que forja su concepción de la razón y su percepción
del bien y el mal, sin posibilidad de suficiente distanciamiento reflexivo
desde una razón no culturalmente determinada; es que, además, lo que cada
individuo así está recibiendo es la identidad que lo constituye precisamente en
persona, las claves de una autopercepción que le permite la autoconciencia y la
socialización a base de insertarse en un entramado de significados y relaciones
así cultural y comunitariamente establecido. Por eso la primera obligación
moral de cada uno es la de lealtad y fidelidad a ese tejido cultural que le da
su ser y su personalidad, que pone sus señas identificatorias en lo que, si no,
sería el puro libro en blanco del sujeto humano genérico, que no es más que el
sujeto vacío de significados y símbolos, carente de orientación, deshumanizado,
en suma, por incapaz de relación con los demás, por carente de referencias
compartidas. Cada comunidad tiene, en consecuencia, su propio espíritu, del que
forma parte el sistema de las reglas morales, y el único deber universal que
podemos sustentar es el metadeber de que cada sujeto sea fiel a la moral de esa
su comunidad que le da su ser; sin mediación posible, sin traducción posible,
inconmensurablemente.
El
problema de ambas orientaciones, la universalista y la antiuniversalista, es
que, llevadas a sus últimas consecuencias, acaban en exigencias más fuertes de
lo que sus propios defensores están dispuestos a asumir, por lo que a menudo
tienen éstos que dar una cierta marcha atrás e introducir un matiz desactivador
de sus mismos postulados, un “sí pero no”. Comprobemos por qué digo esto. Y
trataré de mostrar, aun con el peligro de ir demasiado lejos, que ni una ni
otra son capaces, sino a un precio altísimo que no quieren, de fundamentar la
negación de los iguales derechos del extranjero.
Los
problemas prácticos del universalismo comenzaron muy pronto y son de sobra
conocidos. El universalismo presente en el iusnaturalismo cristiano tradicional
tuvo su cruz en la esclavitud y en la reedición de la figura del bárbaro
representada por el indio americano. No es necesario apenas recordar aquí cómo
se dividió esa doctrina vocacionalmente universalista entre quienes querían su
coherente y completa aplicación y los que justificaban la excepcional
discriminación en aras de la constitutiva inferioridad, incapacidad o hasta la
congénita maldad de ese otro cuyos derechos se limitaban. El universalismo gana
en profundidad cuando, con el racionalismo, el pensamiento iusnaturalista busca
el fundamento de la moral universal en lo que es común a todos los seres
humanos, la razón, al margen de cualquier diversidad religiosa y de creencias.
Y, sin embargo, la contradicción le explotará en sus mismas manos a ese
racionalismo universalista cuando, al mismo tiempo que sirve de cimiento al
Estado moderno, constitucional y democrático, tiene que convivir con esas
mismas constituciones en él basadas pero que discriminan en sus derechos a
esclavos, a mujeres y a pobres. El contrato social, como sabemos, es la gran
expresión moderna de una filosofía política y moral igualitaria y
consensualista, que parte de la igualdad de todos los seres humanos en cuanto
titulares de la razón y buscadores de la seguridad, pero que acaba
diferenciándonos en función del grado de razón que se supone que cada uno posee
o del distinto peligro que cada cual supuestamente signifique para la seguridad
de los otros y hasta de sí mismo. Por eso, porque algunos, por causa de lo
constitutiva y naturalmente débil de su razón, son un peligro mayor no sólo
para la integridad o los bienes de los demás, sino para sí mismos en cuanto
incapaces de administrarse, necesitan un especial control y límites
particulares a su autonomía; control y límites que ya no serán discriminaciones
porque buscan su bien. Son discriminaciones positivas, digamos.
El
universalismo, sin embargo, ha ido apuntándose indudables éxitos y ganando en
coherencia a lo largo de los últimos dos siglos. El proceso de igualación y de
lucha contra la discriminación ha sido imparable. En los actuales Estados
occidentales de cultura universalista es cada vez más difícil encontrar
discriminación formal entre sus ciudadanos, y hasta hay que admitir que se ha
avanzado enormemente en la amortiguación de las consecuencias más sangrantes de
la desigualdad material, por obra de un Estado social que se ocupa de la
igualación en la satisfacción de las necesidades más básicas de todos. Ahora
bien, el gran reto del universalista en estos momentos es decidir dónde se
detiene ese proceso. En concreto, una vez que entre conciudadanos la igualación
formal en derechos se puede tener por lograda en altísima medida, la pregunta
es: ¿cómo justifico yo, universalista, que se siga diferenciando en cuanto a
derechos entre mis compatriotas y los inmigrantes? ¿Qué hay en el Estado-nación
que merezca una consideración más elevada que esos derechos morales que
universalmente reconozco por igual a cada individuo y entre los que se
encuentran el de forjarse autónomamente su vida allí donde quiera hacerlo y
como quiera hacerlo, con tal de que no dañe la libertad del otro? ¿Y cómo
reconocer al ente grupal nación o a cualquiera de sus ciudadanos un superior
derecho frente al individuo extranjero sin caer palmariamente en contradicción
con los postulados más básicos de nuestro universalismo de partida?
Bien
significativos de esa encrucijada a que ha llegado el mejor pensamiento
universalista actual son los titubeos de representantes suyos de la gran talla
de Habermas o Rawls, atrapados en el dilema de abrazar abiertamente un
cosmopolitismo que otorgue a todos iguales derechos, al margen de toda otra
consideración y aun a riesgo de acabar con las patrias en nombre del
imperialismo uniformador de una ética universal de los derechos humanos; o de
seguir admitiendo la pervivencia de un Estado con anclaje cultural comunitario
y defensor de unos intereses que dejan de ser universales al precio de ser
descaradamente grupales.
En
fin, que creo que la única salida consecuente para el universalista es la
defensa, al menos como ideal que deba ser alcanzado lo antes que las
circunstancias prácticas permitan, de la apertura radical y definitiva de las
fronteras y las comunidades y de todos y cada uno de los códigos básicos y en
lo que importen para los derechos más relevantes de cada persona, sin
discriminación, pues, entre nacionales y extranjeros en ningún derecho de esos
que la ética universalista tiene precisamente por universales. Es una salida un
tanto farisaica e indigna para un universalismo serio la de pensar que la
necesidad de que cada ser humano pueda disfrutar de sus derechos humanos se
traduce en la conveniencia de que el Estado de cada uno respete tales derechos,
sin obligación del Estado nuestro de tratar en igualdad al extranjero, y más al
extranjero que venga de un Estado que no cumpla con aquellos derechos.
Pero
tampoco el comunitarista se libra de los dilemas indeseados a que llevaría la
más radical y consecuente aplicación de sus propios postulados. En efecto, si
la obligación moral y política primera de cada uno es la de la defensa, incluso
con las armas (como algunos comunitaristas han llegado a decir) de sus señas de
identidad comunitaria y del interés y la pervivencia de su cultura comunitaria[15],
estamos igualando la situación del otro con la nuestra precisamente en lo que a
ese único principio universal toca: la misma obligación que tengo respecto de
mi comunidad la tiene el otro, el “extranjero”, respecto de la suya; y a falta
de una razón universal con atributos independientes suficientes como para hacer
posible un entendimiento de mínimos, razón cuya asunción negaría los
fundamentos mismos del mensaje comunitarista, habrá que asumir que la única
dinámica intercomunitaria que cabe es la del enfrentamiento, la guerra entre
las comunidades y las culturas. Por consiguiente, negarle al otro nuestros mismos derechos por
el hecho de que sea diferente y no pueda, por razón de esa diferencia,
participar de lo que a nosotros nos identifica y del gobierno de lo que nos une,
equivale a reconocerle nuestro mismo derecho a afirmarse en lo suyo, a
rechazarnos en lo que le inquietemos y a tratar de prescindir de lo que en
nuestra comunidad pueda haber de peligroso para la suya.
A
fin de cuentas, el ideal del comunitarista sería la plena garantía de
subsistencia de su comunidad y su cultura, lo que sólo quedaría asegurado
cuando hubiera vencido definitivamente sobre cualesquiera otras que pudieran
hacerle competencia. En suma, el mismo imperialismo cultural que se dice que
los universalistas quieren conseguir por la vía pacífica del universalismo
ético etnocentrista.
Concluimos
este apartado con una nueva perplejidad: hemos ido a la filosofía política para
ver si nos justificaba la diferencia de trato de los extranjeros y nos
encontramos nada menos que lo siguiente: cuando justifica la diferencia de
trato del extranjero se contradice porque o niega su postulado de partida de la
igualdad (universalistas) o porque acaba negando el valor de lo que
inicialmente afirmó, la diferencia (comunitaristas)[16].
III.
Razones pragmáticas, razones débiles.
Resumamos
lo que llevamos sostenido hasta aquí. La historia da cuenta de cómo nace el
Estado-nación moderno, de qué modo demanda y se procura legitimidad en forma de
aceptación por sus ciudadanos y cómo esa demanda se satisface sobre todo al
precio de hacer que esos ciudadanos se sientan parte viva e integrante de un
proyecto común y de una realidad colectiva que los envuelve, los identifica y
los compromete emocionalmente, lo que se consigue tanto mejor cuanto más se ve
al otro, al extranjero, al diferente, como un ser ya inferior, ya temible o ya
ambas cosas, por lo que apenas si puede concebirse la idea de que nos reclame
iguales derechos a los nuestros. Pero la misma historia que nos cuenta todo eso
nos hace ver, en su versión de historia de ahora mismo, que son múltiples las
causas y razones que contribuyen al derrumbe de todas esas columnas del
Estado-nación.
Y,
segunda parte, pese a que los hechos parecen maduros para el cambio de
coordenadas mentales, la filosofía política no hace sino reproducir las dudas y
las tensiones que en toda sociedad estallan cuando se anuncia el parto de
nuevos tiempos. Así, los universalistas no se atreven a desengancharse por
completo de las emociones comunitarias y de las redes del Estado que aparenta
defendernos, al par que nos alimenta; y los comunitaristas se levantan como
penúltima torre defensiva de lo que se dice comunidad y cultura y sólo se
organiza como agresiva y calculadora soberanía.
Pero
no son las de la historia y la filosofía política las únicas razones que pueden
comparecer, ni las que con mayor frecuencia oímos. Nos falta tomar en cuenta
las que llamaremos razones pragmáticas y que vienen siempre a decirnos que por
mucho que histórica o filosóficamente recolectemos argumentos para la
equiparación del extranjero, tal medida tendría inmediatas consecuencias
prácticas nada deseables. Es así como escuchamos de continuo que la apertura
total a los inmigrantes y el trato equitativo que les asegurase buenas
condiciones entre nosotros e iguales derechos, produciría una avalancha que
haría crecer el paro, la delincuencia, la xenofobia, el racismo, etc., etc.
De
semejantes apreciaciones los primero que se puede decir es que son
manifestación o de deficiente información o de mala formación; es decir, la
base de tales aseveraciones es o una insuficiencia intelectual o una tara
moral. Con lo primero quiero decir que muchas de esas alegaciones sencillamente
se basan en errores o malos cálculos. Por ejemplo, sostener que la inmigración
trae consigo el aumento del paro supone ignorar que hay una bolsa de trabajos
que los desempleados nacionales rechazan. Igualmente no hay que desconocer que
el mantenimiento de la seguridad social en las condiciones demográficas que se
avecinan va a requerir de la mano de obra y de la tasa de natalidad de los
inmigrantes. Y cuando digo que otra causa de tan comunes aseveraciones es la
mala formación, me refiero a que la sociedad que teme para sí misma semejantes
reacciones ante el inmigrante se está confesando como sociedad de escasos
vuelos intelectuales y morales. ¿Por qué afirmo tal cosa? Me explicaré.
Cuando
se alude a que la llegada abundante de inmigrantes que, además, recibieran un
trato jurídico igualitario[17] traería consecuencias
sociales negativas, semejante juicio puede referirse a dos tipos de fenómenos:
consecuencias directas y mensurables en ámbitos como la tasa de paro, el
balance de la seguridad social, la evolución de los salarios, el índice de
delitos, etc., o consecuencias referidas a reacciones en la ideología o la
psicología social de toda o parte de la población. Cuando los juicios son del
primer tipo, la determinación de su acierto o error tiene los mismos cauces y
riesgos que los que afectan a cualquier juicio prospectivo en esos ámbitos
básicamente ligados a la economía y la sociología. Habrá que ver caso por caso
y apreciar juicio por juicio, si bien ya hemos adelantado que lo que los hechos
parece que nos dicen hasta hoy es que en términos económicos es falso que la
inmigración produzca daños, o al menos que es falso que la proporción entre
beneficios y daños esté del lado de estos últimos. Y en términos sociológicos
es más que discutible que el crecimiento de la inmigración traiga mayor
delincuencia. Lo que provoca el crecimiento de los delitos no es la condición
de nacional de un país u otro o de miembro de una u otra cultura o credo, sino
la pobreza, las míseras condiciones de existencia, la segregación social y
hasta la condena anticipada a vivir en la ilegalidad.
Más
interesante nos resulta aquí prestar atención a los juicios de la segunda
clase, consistentes en profetizar males derivados de reacciones sociales
perniciosas, como el aumento del racismo o la xenofobia. ¿Cómo juzgamos tales
reacciones? Pues la opinión sobre las mismas habrá de variar en algún grado
según que seamos partidarios de un planteamiento comunitarista o de uno
universalista.
El
defensor del comunitarismo, quien sustancializa la idea de comunidad o cultura
como sostén del Estado que en ella se asienta y de ella recibe su último
sentido, no tendrá, por supuesto, que ser racista, pero no podrá ver con
radical antipatía las reacciones de la población consistentes en temer que los
extranjeros disuelvan o dañen la identidad comunitaria en cualquiera de sus
plasmaciones. Es más, esa reacción de rechazo frente a la irrestricta e
igualitaria inserción como ciudadanos de quienes provienen de otros países, y
especialmente de otras culturas, se verá incluso con un componente de virtud
ciudadana de los nacionales de la comunidad receptora, quienes de ese modo
acreditan su compromiso con su comunidad y con el mantenimiento de sus datos
colectivos y aglutinadores. Por tanto, concluimos, cuando el nacionalista o
comunitarista quiere limitar la llegada de inmigrantes o reducirle las posibilidades
de ejercicio de ciertos derechos que a los nacionales se reconocen, no está
haciendo más que ser consecuente con su filosofía política. Cuando el
comunitarista mantiene que los inmigrantes pueden, en proporción a su origen
cultural y comunitario, representar un peligro para la identidad nacional y
comunitaria, no está siendo xenófobo sino, justamente, comunitarista
consecuentes. En su caso la xenofobia, mientras se manifieste en los términos
que estamos diciendo (otra cosa es, por supuesto, el racismo o el ejercicio de
la violencia contra el extranjero) no es defecto moral sino hasta virtud, por
ser interpretable en términos de cumplimiento del primer deber moral del
comunitarismo, cual es la defensa de las propias señas de identidad
comunitaria. Por tanto, las razones pragmáticas del segundo tipo para el
comunitarista no son consecuencia de reacciones inválidas ni rechazables
siempre, sino razones a las que puede dar un fundamento más profundo que ese
puramente pragmático de que deriven de un defecto social. Repito, para el
comunitarista la reacción xenófoba ante cierta presencia de extraños en
determinadas condiciones no es un mal ocasional o un defecto que haya que
asumir, sino una manifestación de virtud social de los miembros mejores de la
comunidad.
Quien
no puede aceptar una acusación de xenofobia sin sentirse sospechoso de
esquizofrenia teórico-práctica es el universalista. Pero no ha de chocarnos
esto, cuando ya hemos dicho que para él resultará dificultoso hasta justificar
con una mínima coherencia la persistencia del esquema nacional-extranjero.
¿Implica esto que para el universalista no pueden contar en absoluto las
razones pragmáticas del segundo tipo que mencionábamos?
La
respuesta a esta pregunta no puede ser tan ingenua como para que nos diga que
los problemas e incidentes en la sociedad no le tengan que importar al
universalista en modo alguno, como si fuera ajeno a todo percance y sólo se
guiara por el viejo adagio de fiat
iustitia, pereat mundus. El universalista, pues, tendrá que contar también
con el efecto negativo y el perjuicio que procuran reacciones racistas o
xenófobas, y podrá admitir que, en tanto tales reacciones se mantengan y no
puedan corregirse o contrapesarse adecuadamente, puede sostenerse un argumento
para restringir la llegada de inmigrantes o el ejercicio de derechos por los
mismos. Sólo que para el universalista coherente una tal razón sólo puede
apreciarse como provisional, coyuntural y expresiva de un defecto moral de las
sociedades, defecto que deberá ser corregido en el menor tiempo posible y con
los mejores medios de que a ese fin se pueda disponer, con el objetivo de que
en la sociedad en cuestión puedan hacerse efectivos el cosmopolitismo, el igual
respeto y la solidaridad demandada por la ética universalista. Por tanto, el
sentimiento social que para el comunitarista puede llegar a ser virtud o
expresión de salud comunitaria, para el universalista será síntoma de que
quedan ciudadanos que no han alcanzado el grado de desarrollo y maduración
moral suficiente para que quepa una organización social, política y jurídica
verdaderamente justa, y semejantes ciudadanos no serían los inmigrantes, sino
los mencionados que de aquella defectuosa forma sienten. Esas reacciones para
él son la expresión de una sociedad enferma o escandalosamente inmadura, y el
antídoto habrá de provenir de políticas educativas, prácticas integradoras,
fomento de los intercambios y el diálogo entre naciones y culturas, etc.
Concretando
más, las razones pragmáticas de segundo tipo no son para el universalista
razones que merezcan respeto como tales, sino circunstancias que requieren
atención estratégica a fin de eliminar el tipo de ideología, psicología o
manipulación que las alimenta. Se trataría, en consecuencia, de argumentos que
no valen como verdaderas razones, que sólo cuentan mientras duran con
intensidad suficiente como para ser un problema y que exigen la puesta en
práctica de todos los medios de que el Estado que se quiera justo pueda
disponer legal y legítimamente para eliminarlos y contrapesarlos. Porque,
superada la situación, quedará disuelta la presunta razón. Es decir, si contra
la inmigración y sus derechos se alega el riesgo de xenofobia, en el momento en
que tal alegación se demostrara sin sustento empírico digno de consideración se
habría acabado su validez, incluso como elemental consideración
pragmática. Porque cuando las razones
pragmáticas son sólo razones pragmáticas y no tienen otra sujeción, se esfuman
en cuanto se soluciona o se demuestra falso el problema empírico en que se
quieren apoyar: si, por ejemplo, no es cierto que el crecimiento de la
inmigración haga aumentar el paro o si los ciudadanos no se tornan contra los
inmigrantes por el hecho de que haya más o puedan en igualdad ejercer los
mismos derechos, se acabó el problema, la razón pragmática ya es simplemente
una falsa razón. Con ello el universalista se hallará en la situación perfecta
para plantear consistentemente su política de eliminación de toda
discriminación por razón de sangre o de lugar de nacimiento. Y el comunitarista
se topará con el serio problema de que el ser colectivo al que adoraba amenaza
con convertirse en momia de museo.
Que cada cual se adscriba como
guste a uno u otro sentir. Yo, modestamente, aplaudiré el día en que nadie
impida a un extranjero, venga de donde venga, vivir como yo en mi país; y en
que nadie me impida a mi tampoco hacer lo propio en su país o en un país
tercero, y más si en éste hay mejores oportunidades de disfrute y triunfo que
en el mío. Pero ya se sabe, es tentador creer en las fronteras cuando uno está
del lado de dentro de los mojones que marcan el límite con la pobreza y el
desamparo[18].
No nos engañemos, por mucho que digamos amar nuestra lengua, nuestra fe, en su
caso, o nuestra gastronomía, lo que adoramos es nuestra opulencia, en la misma
medida en que tememos la competencia de los que de fuera puedan venir con mayor
motivación para competir con nosotros en la buena lid que la ley marque. Y la
prueba de que cuenta esto y no lo otro es que a la hora de la verdad nos importa
un bledo nuestra lengua y presumimos de nuestra pronunciación inglesa, nos
declaramos creyentes pero no practicantes de nuestros credos y alternamos en
nuestra dieta la pizza con la comida china y el suculento kuskús.
Pretender
resistirse a eso que se llama la globalización o la mundialización, ya sea en
lo económico, lo cultural, lo tecnológico o lo político, parece propósito tan
vano como lo fue en su momento el antimaquinismo o la resistencia del Antiguo
Régimen frente a las revoluciones burguesas. Pero asumir lo que en la
globalización haya de inevitable no tiene por qué implicar la pasividad
política y moral. Y, en lo que a nuestro tema se refiere, finalizo con la tesis
de que si en este tiempo los poderes más reales y efectivos rebasan y dejan
atrás las viejas fronteras, los derechos han de superarlas también, pero en el
sentido inverso, en dirección a su posible ejercicio por todos en esos países
ahora dominantes. Quiero decir que si el poder de las instituciones públicas o
de las empresas privadas de lo que llamamos el primer mundo es tal que puede de
plurales modos determinar la situación interna y las decisiones de los Estados
terceros (como los de América Latina, por ejemplo) los ciudadanos de estos
Estados se convertirán en nuevos súbditos sin voz o siervos atados feudalmente
a la tierra si no pueden extender sus derechos de todo tipo y ejercerlos
también allí desde donde se les gobierna. Que el precio que haya que pagar por
esa nueva y más efectiva ciudadanía sea la disolución de las viejas formas y
las comunidades arcaicas será algo que dolerá tan sólo a los reaccionarios que
hoy heredan a quienes en su día lamentaron progresos tales como la liberación
del vasallaje o la igualdad femenina.
[1] O, en los términos de Pérez Luño: “A
partir de la Ilustración, la cultura y la política europeas se hallan abocadas
a optar entre dos alternativas contrapuestas: la humanista cosmopolita, de estirpe kantiana, que parte de la
dignidad, la autonomía y la no instrumentalización de los hombres libres; y la tradición nacionalista, de signo
herderiano, que concibe la nación o el pueblo como entidades colectivas
naturales, dotados de espíritu propio, cifrado en esencias irracionales que
trascienden los derechos de sus componentes” (A-E. Pérez Luño, “Diez tesis
sobre la titularidad de los derechos humanos”, en F.J. Ansuátegui Roig (ed.), Una discusión sobre derechos colectivos,
Madrid, Dykinson, 2001, p. 260).
[2]
Como explica Héctor Silveira, interpretando los móviles de partidos como
la Liga del Norte, en Italia, o el Partido Liberal, en Austria, partidos que
presentan a los inmigrantes como “los nuevos enemigos simbólicos de la patria”,
“sus discursos no hacen más que remarcar las diferencias, haciendo aun más
grande la brecha entre los autóctonos y los foráneos y favoreciendo con ello
las políticas de discriminación y de segregación. Pero sus verdaderas
pretensiones, en el fondo, no son tanto impedir un posible mestizaje entre
culturas sino sobre todo evitar que las personas que vienen de fuera logren
acceder a los bienes y riquezas del grupo” (H. C. Silveira Gorski, “La vida en
común en sociedades multiculturales. Aportaciones para un debate”. En: H.C.
Silveira Gorski (ed.), Identidades comunitarias
y democracia, Madrid, Trotta, 2000, p. 19).
[3] El nacionalista español tendrá distintas
ocurrencias para fundamentar lo que tengo en común con los de Málaga y no tengo
con los de Irán o Bolivia. De acuerdo, concedamos eso. Pero, entonces, ¿cómo
justificar que sí pueda instalarse y trabajar en mi aldea con derechos muy
parejos ya a los míos un nacional alemán o danés, tan distintos de nosotros,
los aborígenes asturianos? El nacionalista que, otra vez, se quiera coherente
no podrá responder que estos últimos pueden hacerlo en virtud de normas y
acuerdos internacionales que así lo permiten en la actual UE, porque de
inmediato el no nacionalista responderá que de eso se trata: de simplemente
cambiar las normas para que ninguna cuestión racial, histórica, idiomática,
etc., impida a cada uno vivir, competir y disfrutar donde quiera, sea cuál sea
su tierra de origen, su color o su idioma. De ahí que el nacionalista más
coherente sea el defensor férreo de la soberanía estatal a la (ya) antigua.
[4] Desde otros ámbitos, véase por ejemplo H.
Schulze, Estado y nación en Europa,
Barcelona, Crítica, 1997, pp. 88ss.
[5] Vid. J.M. Ridao, Contra la historia, Barcelona, Seix Barral, 2000, pp. 21ss. No me
resisto a recoger una larga cita de esta obra: “Nosotros, a quién representa o encarna ese nosotros: ésa es la cuestión, ésa ha sido siempre la cuestión.
Antes de la Reforma, y visto desde la perspectiva de la Europa posterior a 1492
-privada ya de la Granada nazarí-, nosotros
éramos cristianos y ellos musulmanes
o judíos. Después de la Reforma, y visto ahora desde la perspectiva de los
Habsburgo peninsulares, nosotros
éramos católicos y ellos -además de
musulmanes o judíos- calvinistas, anabaptistas o luteranos. Desde principios
del siglo XIX, y tal como pone de manifiesto el agudo genio de Blanco, nosotros éramos católicos y ellos -además de judíos, musulmanes,
calvinistas, anabaptistas o luteranos- ingleses, franceses, alemanes o polacos.
En definitiva, la respuesta a la cuestión de a quién representa o encarna ese nosotros va adoptando un sentido
diferente en virtud de los valores consagrados en cada época, de modo que
introduce fracturas en comunidades humanas que permanecían unidas o restaña las
que separaban a otras. Lo que Blanco White observa al señalar al patriotismo como
causante de «los mayores males» es que, en los años turbulentos en que le ha
tocado vivir, lo que traza la divisoria fundamental en el interior de la
comunidades humanas no es ya sólo el credo o la lengua, sino también el origen
geográfico. La patria determinaría ahora la nación de los individuos, y por eso
no es extraño que el Romanticismo desarrolle hasta el extremo la idea de que la
geografía y el clima influyen decisivamente en la configuración de los
caracteres nacionales, ni que el patriotismo en que acaba disolviéndose la
Ilustración sea la antesala del nacionalismo” (ibid., pp. 55-56).
Podríamos
a partir de ahí preguntarnos cuál es ahora el límite simbólico entre el
nosotros y el ellos en sociedades como las que integran la Unión Europea. Y
estoy tentado de decir que ese límite simbólico lo marcan los derechos humanos:
nosotros somos el grupo que tiene como su característica suprema y unificadora
el respeto de tales derechos; ellos son los que grupalmente los vulneran. Pero
la sorpresa viene acto seguido: por eso no podemos reconocerles a ellos tales
derechos cuando están entre nosotros
o no podemos permitirles que vengan aquí. Volveré sobre este asunto.
[6] En palabras recientes de Gerd Baumann,
hay que dejar de lado “la ingenua creencia de que el Estado no es más que un
negocio secular que sirve para proporcionar las necesidades materiales. El
Estado-nación tiende a ser secularista, pero no es de ninguna manera secular.
Es decir, sitúa a las Iglesias y al culto en una esfera privada, pero el vacío de
retórica mística y de ritual resultante se rellena rápidamente con una
cuasireligión creada por el Estado. La nación de cada Estado se construye como
una comunidad imaginaria, como si fuera una enorme superetnia supremamente moral, y el Estado-nación depende de una
red de valores, lugares y épocas simbólicas que no son más que una especie de
religión” (G. Baumann, El enigma
multicultural, Barcelona, Paidós, 2001, trad. De C.Ossés Torrón, p. 63).
[7] Lo que de esa forma se construya puede
ser también una región y un “patriotismo regional”, desemboque o no en
nacionalismo independentista. Un análisis sumamente ilustrativo de un caso
ejemplar, el de la región Noroeste de Brasil, lo realiza Durval Muñiz de
Albuquerque Junior en su trabajo “Enredos de la tradición. La invención
histórica de la región Nordeste de Brasil”, en Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia,
Barcelona, Alertes, 2000, pp. 213ss. Su lectura es absolutamente recomendable y
nos muestra los mecanismos mediante los que la identidad regional se va
afirmando a partir de la invención de una historia común (“... el primer
trabajo hecho por el movimiento cultural iniciado en el Congreso Regionalista
de 1926 fue instituir un origen para la región. Esa historia regional
retrospectiva intenta dar a la región un estatuto al mismo tiempo universal e
histórico. Sería la restitución de la verdad de un desarrollo histórico
continuo, en el que las únicas discontinuidades serían de orden negativa:
olvido, ilusión, ocultación. La región se inscribe en el pasado como una
promesa no realizada, o no percibida, como un conjunto de indicios que ya
denunciaban o preanunciaban su existencia. Se mira para el pasado y se alinean
una serie de hechos para demostrar que la identidad regional ya estaba presente.
Se empieza a hablar de la historia del Nordeste, desde el siglo XVI,
proyectando hacia atrás una problemática regional y un recorte espacial que
sólo se da al saber a los incios del siglo XX” – ibid., p. 227-), unos
elementos que constituían, aún cuando nadie antes lo supiera aún, una tradición
compartida (como siempre, el folclore es el recurso más fácil. “Una verdadera
idealización de lo popular, de la experiencia folclórica, de la producción
artesanal, consideradas siempre como más próximas a la verdad de la tierra”
–ibid. p. 230-. “El folclore sería el depósito de un inconsciente regional
subrayado, de una estructura ancestral, y permitiría el conocimiento espectral
de nuestra cultura regional. El folclore sería la expresión de la mentalidad
popular y ésta, a su vez, de la mentalidad regional” –ibid. p. 231-. El
comentario siguiente del autor no tiene desperdicio: “Aunque se presenten como
defensores del material folclórico, estos folcloristas son paradójicamente sus
mayores enemigos y detractores al marginalizarlo, al impedir la creatividad en
su interior, al celebrar su permanencia a lo largo del tiempo, lo que significa
celebrar su obsolescencia” –ibid. p. 231-), una psicología común (“un espacio
de saudades” –ibid., p. 237. “La región Nordeste (...) fue fundada en la
saudade y en la tradición” –ibid. p. 214-) y un rival “natural” (“El Sur es el
espacio-obstáculo, el espacio-otro contra el que se piensa la identidad del
Nordeste. El Nordeste nace del reconocimiento de una derrota, es fruto del cerramiento
imaginario-discursivo de un espacio subalterno en la red de los poderes por
parte de aquellos que ya no pueden aspirar al dominio del espacio nacional”
-ibid. p. 219-) y un modo de ser, todo al servicio de hacer de lo múltiple de
todo grupo una realidad unitaria (“En lo que hoy llamanos Nordeste hay una
realidad múltiple de vidas, historias, prácticas y costumbres. Y es el borrado
de esa multiplicidad el que permitió pensar esa unidad imaginario-discursiva”
–ibid. p. 215-).
[8] Uno de los más extensos y rotundos
testimonios del proceso y los efectos de la demonización de los judíos que
desembocó en el holocausto se contiene en el polémico libro de Daniel J.
Goldhagen, Los verdugos voluntarios de
Hitler (Madrid, Taurus, 1997, trad. de J. Fibla).
[9] En el constitucionalismo alemán de la
época hay dos autores que representan perfectamente la preocupación por el
mantenimiento de la legitimación estatal como empatía de los ciudadanos con ese
ente colectivo que es el Estado. El uno, Rudolf Smend, hizo la versión
positiva, mostrando cómo la verdadera constitución del Estado radica en el
sentimiento que hace a sus nacionales sentirse unidos ante sus símbolos (la
bandera, el himno) y embarcados en su común destino; el otro, Carl Schmitt, vio
mejor que nadie cuán difícilmente se mantiene la lealtad a una bandera cuando
no hay un enemigo ante el que enarbolarla en la batalla.
[10] Como recientemente ha resaltado Fabrizio
Battistelli, hay más que abundante evidencia histórica “del decisivo papel
desempeñado por la guerra (y su instrumento, la organización militar) en la
afirmación, la consolidación y la crisis de las naciones”. Esa tendencia, ya
totalmente presente en la edad clásica con las poleis y los grandes imperios, resurge con renovado vigor en la
edad moderna con la afirmación en Europa del Estado-nación. Así se explica que
socialmente se represente “el espíritu militar como quintaesencia del
patriotismo y el valor militar como banco de prueba del «carácter» de un
pueblo” (F.Battistelli, “Ethnos e polemos. Perché gli italiani non hanno
spirito militare?”, Teoria politica,
XVI, 2000, p. 79).
[11] La teoría del Estado se encuentra en esa
encrucijada entre lo racional y lo emotivo, y por eso la teoría del Estado que
sea más racional resultará menos funcional, y la mejor, más desapasionada, más
distanciada, más científica descripción de la política, el Estado y sus
mecanismos será la más inconveniente para la persistencia de la fe en esos
mecanismos mismos. De ahí que Kelsen haya sido tan poco amado por los creyentes
en las naciones o los interesados en defenderlas.
[12] Es tradición, sin embargo, en numerosos
países la existencia de cuerpos de su ejército integrados por o abiertos a los
extranjeros. Piénsese en la Legión Extranjera de los franceses o los gurkas
británicos. Pero no hay que perder de vista que tales cuerpos eran presentados
como los más brutales y temibles, con lo que se reforzaba la idea de que era el
extranjero precisamente quien poseía esos caracteres. El mismo rol jugaron los
“moros” en el ejército golpista de Franco.
[13] Como dice Bonanate, “la de la identidad
no es una crisis ontológica, sino histórica” (L. Bonanate, “Bersaglio mobile.
Cittadinanza e identità nazionale”, Teoria
Politica, XVI, 2000, p. 44).
[14] Explica bien Javier de Lucas cómo ese
proceso reviste en la Europa actual una doble dimensión, tanto a escala
nacional como de conjunto de la Unión Europea: la identidad europea “no puede
edificarse sobre la base de identidades primarias (raza, religión, tradición,
cultura, lengua), sobre la identificación entre etnos y demos, sin que
ello suponga automáticamente la exclusión de una parte de la población que se
quiere europea. Esto es especialmente importante en un contexto en el que las
estrategias de relegitimación en buena parte de los países de la UE (RFA,
Francia, España, Italia) parecen optar por la creación del «problema de la
inmigración» como coartada política del viejo mensaje de la seguridad y el
orden frente a la amenaza exterior (la amenaza laboral, demográfica, cultural,
de orden público). Es una estrategia que exige subrayar la incompatibilidad de
ese agresor externo, destacando sus
rasgos ajenos: otra religión, otra cultura. Por eso la demonización del Islam
-la amenaza más verosímil para los europeos- o la identificación reductiva y
unilateral del «peligro fundamentalista» con el Islam, o con el mundo árabe,
exigida por quienes esgrimen el argumento del conflicto de civilizaciones, una
estrategia que es utilizada por las dos partes (piénsese en el Gobierno
argelino, o el turco)” (J. de Lucas, “Ciudadanía y Unión Europea
intercultural”, Anthropos, 191, 2001,
p. 103).
[15] Véase especialmente A. MacIntyre, “Is Patriotism a Virtue?”, en The Lindley Lecture, University of
Kansas, 1984.
[16] En
términos distintos expresa Phillip Cole semejantes dificultades o límites de
una y otra doctrina: “mientras que el universalista no puede dotar de sentido
al principio de nacionalidad, el particularista no puede dotar de sentido al
principio de humanidad” (Ph. Cole,
“Embracing the <<nation>>”, Res
publica, 6, 2000, p. 242).
[17] Estamos mezclando aquí dos cuestiones que
son susceptibles de tratamiento diferenciado, las condiciones para la entrada
de inmigrantes y el trato jurídico que se les da a los que ya están en el país.
La restricción en la entrada de inmigrantes no tiene por qué ir acompañada de
la discriminación de los derechos de los que entren, del mismo modo que de la
discriminación de los llegados no se sigue necesariamente que tengan que
existir restricciones para la entrada. Lo que ocurre es que la tesis que estoy
defendiendo abarca ambas cosas: que no hay justificación racional suficiente en
nuestro tiempo ni para restringir la entrada ni para discriminar a los
inmigrantes. No obstante, justo es reconocer también que las razones
pragmáticas que ahora estamos tocando merecen ponderación en cuanto razones que
pueden tener alguna validez, aunque sea provisional, como justificación de la
limitación de entrada, pero en ningún caso como justificación de la limitación
de derechos.
Un
muy claro y sugerente tratamiento conjunto de ambos problemas puede verse en el
trabajo de Thomas Groß, “Europäische Grundrechte als Vorgaben für das
Einwanderungs- und Asylrecht” (Kritische
Justiz, 34, 2001, pp. 100ss). Las preguntas que, según este autor, hay que
hacerse para ver en qué medida el extranjero está o no jurídicamente
discriminado por relación al nacional son las siguientes: 1) si el extranjero
tiene derecho a entrar libremente en el Estado en cuestión; 2) si, una vez que
ha entrado, tiene derecho a quedarse o puede ser expulsado; 3) si goza, cuando
está en el Estado, de protección jurídica; y 4) si se le reconocen derechos
sociales y políticos.
[18] Merece la pena reflexionar seriamente
sobre lo que Ferrajoli de modo magistral expone: “Por una paradoja de la
historia, por lo demás, estos mismos derechos –de residencia y de circulación-
fueron proclamados como universales, en el propio origen de la edad moderna,
por nuestra misma cultura occidental. En 1539, en sus Relectiones e Indis recerter inventis expuestas en la Universidad
de Salamanca, Francisco de Vitoria formuló la primera doctrina orgánica de los
derechos naturales, proclamando como derechos universales de todos los hombres
y de todos los pueblos el ius
communicationis, el ius migrandi,
el ius peregrinandi in illas provincias
et illic degendi, así como accipere
domicilium in aliqua civitate illorum. Entonces –continúa Ferrajoli-,
cuando eran concretamente desiguales y asimétricos, por ser impensable la
migración de los indios a Occidente, la afirmación de aquellos derechos ofreció
a Occidente la legitimación jurídica de la ocupación del Nuevo Mundo y luego,
durante cinco siglos, de la colonización y de la explotación de todo el planeta
en nombre, primero de la <<misión evangelizadora>> y, luego, de la <<misión civilizatoria>>. Hoy, que la situación se ha invertido
–que son los pueblos del tercer mundo los que se ven empujados por el hambre
hacia nuestros países opulentos- la reciprocidad y la universalidad de esos
derechos han sido negadas. Transformados
en <<derechos de ciudadanía>> -exclusivos y privilegiados, en la medida
en que son reservados sólo a los ciudadanos- apenas se ha tratado de tomarlos
en serio y de pagar su costo. Por eso, en su efectividad internacional se juega
la credibilidad, en el futuro próximo, de los <<valores de Occidente>>: de la igualdad, de los derechos de la
persona, de la misma ciudadanía” (L.Ferrajoli, El garantismo en la filosofía del derecho, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2000, pp. 186-187).



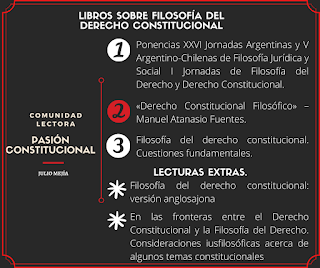
Comentarios
Publicar un comentario