Las garantías constitucionales y la tutela judicial efectiva
Por: Alberto Ricardo Dalla Via.
I.‑ El garantismo.‑
Esta expresión genérica podría ser confundida,
en una primera aproximación, con un capítulo o parte del Derecho
Constitucional. M s concretamente con la denominada "parte dogm tica"
si nos referimos a la Constitución de la Nación Argentina o a las grandes
declaraciones de derechos que contienen otros textos que pueden considerarse
históricos o clásicos en ese sentido, como la Constitución de Virginia o la
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es
considerada la "parte dogmática" de la constitución de aquel país.
De ese modo, una primera aproximación
"clásica" vendrá a decirnos que en la parte dogmática de la constitución
es donde se encuentran las declaraciones, derechos y garantías (rule of law) ;
en tanto se reserva a la parte orgánica lo referido al estatuto del poder
(frame of government) y a sus divisiones "verticales" y
"horizontales" si usamos la terminología de LOEWENSTEIN.
Pero esta aproximación ofrece ‑además‑ una
versión m s restringida de las "garantías constitucionales" ‑también
en términos clásicos‑, de modo que los derechos declarados en la Constitución
hacen a la potencialidad o atribución en cabeza de un sujeto (derecho
subjetivo), un grupo (derechos colectivos) o de varios (derechos difusos), en
tanto que las garantías constitucionales, en sentido estricto, tendrían una
significancia m s limitada a los mecanismos procesales para proteger o hacer valer
los derechos, haciendo realidad la máxima atribuida a CHIOVENDA en cuanto
"no hay derecho sin acción", o bien, como lo señalara con especial
precisión Hans KELSEN, el verdadero derecho subjetivo existe cuando el
individuo cuenta con todo un sistema a su alcance para poner en ejecución ante
la violación de un derecho, que incluye desde la titularidad de una acción
(legitimación), pasando por el acceso a la justicia ante Tribunales imparciales
integrados por jueces naturales que respeten las reglas del debido proceso.
Destaca el gran maestro del derecho que la
garantía constitucional de los derechos de libertad no puede realizarse según
la forma usual, declarando que la propiedad es inviolable y que la expropiación
sólo ser posible en virtud de una ley, o
que la libre emisión del pensamiento sólo puede ser limitada por ley, pues en
este caso, la garantía constitucional desaparece desde el momento en que la
constitución delega en la legislación ordinaria las invasiones en la esfera de
la libertad. Agrega KELSEN, refiriéndose a los derechos reconocidos en las
declaraciones de derechos, que "...las libertades que conceden son
derechos en sentido jurídico, sólo cuando los súbditos tienen la oportunidad de
reclamar contra actos del Estado por los cuales estas prescripciones
constitucionales son violadas y la facultad de hacer que tales actos sean
anulados...
Esa concepción ultra‑restringida limitaría las
garantías constitucionales a aquellas que especificamente están establecidas en
la Constitución como mecanismos de protección de los derechos, es decir: el
hábeas corpus, el amparo, el hábeas data, el debido proceso (adjetivo y
sustantivo), el recurso extraordinario, la acción declarativa de
inconstitucionalidad y aquellas otras que surgen de la propia Constitución:
división de poderes, principio de legalidad, principio de razonabilidad,
derecho a la jurisdicción, etc.
Para ZARINI las garantías aparecen como
instituciones y procedimientos de seguridad creados a favor de los habitantes
para que cuenten con medios de amparo, tutela o protección a fin de hacer
efectivos los derechos subjetivos, enumerando entre ellas al hábeas corpus,
acción de amparo, hábeas data, defensa en juicio, demanda y excepción de
inconstitucionalidad, etc.)
En esa concepción estricta, llamaremos
"garantías constitucionales" a las que corresponden a todos los
habitantes de la Nación en ejercicio de sus derechos constitucionales conforme
a las leyes que reglamentan su ejercicio, en tanto que existen otras garantías
específicas, restringidas a determinados grupos o categorías de personas que no
se otorgan por su condición de tales sino en razón del cargo que ocupan y
durante el tiempo en que desempeñen el mismo. De ahí que no se denominen
garantías en sentido propio, sino m s bien prerrogativas, inmunidades o
privilegios como son los fueros parlamentarios, la inamovilidad de los jueces y
la intangibilidad de sus remuneraciones.
La concepción restringida del término garantía
referida a los mecanismos de protección o de tutela de los derechos en sentido
procesal no es compartida por todos los autores, toda vez que el orden público
constitucional no parecería ser pasible de ser sometido a subdivisiones de
rango o jerarquía inferior como los que surgen de distinguir entre derecho de
fondo y derecho de forma.
De ahí también que un autor tan clásico como
Joaquín V. GONZALEZ en su "Manual de la Constitución Argentina"
utilizara los términos de manera poco clara, apareciendo cierta confusión
o ámbito común entre garantías y
declaraciones. Entre los autores actuales, SAGUES relativiza la diferencia
entre derecho y garantía porque entiende que quien es titular de una acción es
también titular de un derecho a ejercer esa acción . Curiosamente, una posición
similar a la anterior es seguida por algunos autores del Derecho Procesal que
hablan del "derecho de amparo"
Por su parte Juan Francisco LINARES distinguió
entre cuatro posibilidades:
a) acepción estrictísima: que comprendería sólo
los procedimientos judiciales sumarios y reglas procesales, como los "writts"
de hábeas corpus, de amparo, derecho de no declarar contra sí mismo, etc.
b) acepción estricta: que incluiría, ademas de
la connotación anterior, todos los procedimientos judiciales protectores de la
libertad jurídica, como la demanda y la excepción de inconstitucionalidad, la
"injuction", etc.
c) acepción amplia: que abarcaría también las
llamadas garantías políticas, como la división de los poderes, la renovación y
elegibilidad de los magistrados, etc.
d) acepción amplísima: comprensiva de todas las
instituciones liberales, incluso la constitución escrita, rígida o flexible y
la inclusión de un "bill of rigths" en la misma.
Ha advertido Luigi FERRAJOLI que "...si
confundimos derechos y garantías resultar n descalificadas en el plano jurídico
las dos m s importantes conquistas del constitucionalismo de este siglo, es
decir, la internacionalización de los derechos fundamentales y la
constitucionalización de los derechos sociales, reducidas, una y otra, en
defecto de las adecuadas garantías, a simples declamaciones retóricas o, a lo
sumo, a vagos programas políticos jurídicamente irrelevantes..." y agrega
"...bastaría esto para desaconsejar la identificación y justificar la
distinción entre derechos y garantías en el plano teórico.." destacando
que "...la ausencia de garantías debe ser considerada como una indebida
laguna que los poderes públicos internos e internacionales tienen la obligación
de colmar..."
Una posición superadora de las antes citadas
disquisiciones técnicas se afirmó con la labor interpretativa realizada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando al inscribir uno de los
capítulos m s notables de su historia institucional creó por vía pretoriana la
procedencia de la denominada "acción de amparo", al decidir en el caso
"Angel Siri" de 1957, señalando en tal oportunidad que todos los
derechos quedaban garantizados por el sólo hecho de estar en la Constitución,
extendiendo la garantía ya existente del "hábeas corpus" al resto de
los derechos.
Sobre la base de esa línea interpretativa
abierta, algunos autores han insistido sobre la "operatividad" de los
derechos constitucionales, más allá de
que exista o no una garantía expresa o escrita, y m s all de que la norma que enuncia el derecho sea
una norma operativa o programática. De modo que BIDART CAMPOS afirma su tesis
sobre la "fuerza normativa de la Constitución" y otros autores llegan
a posiciones aún m s extremas como el caso de QUIROGA LAVIE, quien considera el
derecho a interponer acción de amparo contra la omisión del legislador de
reglamentar una norma programática de la Constitución, ello a resultas del
nuevo texto del artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Si salimos de la posición que reduce el
garantismo constitucional a los enunciados de la parte dogm tica, podremos
enfrentar la consideración del garantismo en un
ámbito m s amplio como el de la teoría constitucional y allí veremos que
para muchas concepciones, la expresión garantismo bien puede confundirse y mimetizarse
con el propio concepto de Constitución, entendida como "carta de
garantías".
También hay autores, como FERRAJOLI, que han
elaborado una "teoría general del garantismo" . En el caso, se trata
de una teoría elaborada desde el garantismo penal y en un contexto determinado
como el "stato di diritto" (Estado de Derecho) italiano, pero que
arriba a conclusiones aplicables que tienen valor universal.
De manera temprana señala FERRAJOLI en su obra
"...los principios sobre los que se funda el modelo garantista clásico ‑la
estricta legalidad, la materialidad y lesividad de los delitos, la
responsabilidad personal, el juicio oral y contradictorio entre partes y
presunción de inocencia‑ en gran parte son, como es sabido, el fruto de la
tradición jurídica ilustrada y liberal. los filones que se entreveran en esta
tradición madurada en el siglo XVIII son muchos y distintos: las doctrinas de
los derechos naturales, las teorías contractualistas, la filosofía racionalista
y empirista, las doctrinas políticas de la separación de poderes y de la supremacía
de la ley, el positivismo jurídico y las concepciones utilitaristas del derecho
y de la pena..." y m s adelante agrega "... Y, sin embargo, mas
allá de la heterogeneidad y de la
ambivalencia de sus presupuestos teóricos y filosóficos, es cierto que los
principios mencionados, tal y como se han consolidado en las constituciones y
codificaciones modernas, forman en su conjunto un sistema coherente y
unitario..."
II.‑ Distintas acepciones del garantismo.‑
Desde una perspectiva historicista, como la que
subyace en el constitucionalismo inglés, el garantismo aparece identificado con
el desarrollo histórico de sucesivas conquistas estatuarias o legislativas en
favor de la libertad individual. De manera que la Constitución (no escrita) de
Inglaterra, no solamente se compone de instituciones tradicionales como la
Corona y el Parlamento, sino que se ha ido elaborando a través de sucesivos
documentos entre los que cabe citar a la Carta Magna de 1215, el estatuto del
"tallagio non concedendo", el "bill of rigths" y el
"agreement of people"
A diferencia de la revolución francesa, donde
las nuevas libertades fueron consecuencia de una fuerte y terminante ruptura
con el Antiguo Régimen, en el mundo anglosajón, los derechos individuales y sus
garantías aparecen como consecuencia de una paulatina y constante evolución. Se
deben al Derecho Constitucional Inglés, de ese modo, una importante cantidad de
instituciones garantistas afirmadoras de la libertad individual, especialmente
en lo concerniente a limitar el poder de imposición del Estado así como también
limitar la posibilidad de arrestar o privar a las personas de su libertad sin
la garantía previa del principio de legalidad y del debido proceso.
Principios tales como el "no taxation
without representation" o el "rule of law" encuentran su origen
en las garantías que fueron adquiriendo paulatinamente ante la Corona los
nobles en primer término y el pueblo después; de manera que cuando las colonias
de Norte América declararon su independencia y sancionaron su Constitución,
asumieron la existencia de una cantidad de derechos del hombre anteriores al
Estado, que protegían a través de las instituciones garantistas derivadas del
derecho inglés ("due process of law" o "the law of the
land")
Otra aproximación hacia el "garantismo"
desde el derecho constitucional est dada
por ciertas concepciones o teorías que consideran a la constitución, en sí
misma, como un límite" o "freno" al poder del Estado,
conformando, en consecuencia, una garantía de carácter genérico en favor de los
ciudadanos; de manera que esa "garantía" sería, en definitiva, la
propia constitución. Hay un trasfondo "hobessiano" al reducir la
teoría constitucional al valor de un límite o barrera frente al
"Leviatan", en procura del orden y la paz social. Desde esa
concepción, lo verdaderamente relevante es la función de control que implica
toda constitución.
Para LOEWENSTEIN, la constitución es un
sofisticado sistema de controles horizontales y verticales, interórganos e
intraórganos y hasta extraórganos o extrapoderes . El problema de esa tesis, a
nuestro juicio, esta en que el concepto
de Constitución se agota en la idea del control, que es un porte esencial al
constitucionalismo como mecanismo; como lo fue en ese mismo sentido la tesis de
MONTESQUIEU sobre los "frenos y contrapesos" del poder; de manera que
la tríada o separación de poderes es, en la concepción clásica, una garantía en
sí misma, en tanto supone que el poder cuanto mas separado, enfrentado y
controlado esté, ser mejor para la
libertad y menos daño podrá causar a los
ciudadanos y menos peligroso ser para la
libertad, el honor y la propiedad de las personas.
Una vertiente que representa un aporte
verdaderamente significativo a la concepción del garantismo vinculada a la
Constitución es la que proviene del "contrato social" y la
consecuente consideración de la Constitución como expresión escrita o formal
del contrato. Esta concepción se encuentra estrechamente vinculada a la que
GARCIA PELAYO denominara la tipología "racional‑normativa" de constitución.
No caben dudas acerca de la relevancia
alcanzada por las denominadas doctrinas "pactistas" o
"contractualistas" en el sustrato o fundamento de la teoría
constitucional y, m s lejos aún, en el propio fundamento de la ley y de la
obligación política. Al respecto, debe comenzarse señalando que existen
diferencias entre las distintas versiones del contractualismo.
Para HOBBES, el pacto tiene fundamentos
autoritarios en tanto para LOCKE y ROUSSEAU el contrato social descansa sobre
la suma de las voluntades libremente acordadas, disintiendo entre ellas acerca
del Status del hombre durante estado de naturaleza precontractual.
Para LOCKE, ademas, los derechos fundamentales
son inherentes a la naturaleza humana y es el Estado quien los garantiza a
partir del contrato social; para ROUSSEAU, en cambio, tanto los derechos como
sus garantías nacen a partir del contrato social, porque el estado de
naturaleza anterior sería a jurídico.
No puede desconocerse que las tesis
contractualistas tienen un alto grado de abstracción y que son m s bien
escenarios teóricos, de manera que la idea de democracia expuesta por ROUSSEAU
es muy difícil de reproducir en la práctica y ‑tanto menos‑ resulta mucho m s
difícil de imaginar la posibilidad de obtener consenso por medio de una
"voluntad general" que se entiende como la suma de una cantidad de
voluntades individuales.
Pero mas allá
de tal abstracción, lo cierto es que el contractualismo conserva una
enorme y fuerte vigencia tanto en la teoría del Estado como en la teoría de la
Constitución y asimismo como fundamentación de los derechos y de sus garantías
y, especialmente, como fundamento de legitimidad de la ley, el orden y la
autoridad.
A tal punto es así que gran parte de la
filosofía política contemporánea no se aparta del contractualismo clásico, sino
que intenta reformularlo a partir de nuevas lecturas e interpretaciones del m s
amplio espectro ideológico, ya se trate del "Estado ultra‑mínimo" de
Robert NOZICK, asimilable a un acuerdo general de vecinos para conformar una
agencia de seguridad ; o se trate de la "Teoría de la Justicia" de
John RAWLS, que parte de un presupuesto "rousseauniano". Todas ellas
encuentran su punto de partida en la idea contractualista que también
fundamenta a la constitución como instrumento del acuerdo fundamental de la
sociedad, de manera que el momento en que dicho acuerdo se efectiviza sería, de
acuerdo con SIEYES, el del ejercicio del poder constituyente.
Señala CARRE DE MALBERG que en 1789‑1791, la
separación del poder constituyente y la constitución misma fueron concebidas
como medios destinados a proporcionar la garantía del derecho individual. Esta
es la idea que desarrolla SIEYES ante el comité de constitución de julio de
1789: "...Toda unión social, y por consiguiente, toda constitución
política, sólo puede tener por objeto manifestar, extender y asegurar los
derechos del hombre y el ciudadano. Los representantes de la nación francesa
deben tratar ante todo de reconocer esos derechos; la exposición razonada de
los mismos ha de preceder al plan de la Constitución, como preliminar
indispensable de la misma..."
Reconocer y exponer esos derechos "...es
presentar a todas las constituciones políticas el objeto o el fin que todas
ellas, sin distinción, deben tratar de alcanzar" (Archives Parlamentaires,
vol. VIII, p. 256). Esta idea ya se había manifestado en los pliegos
electorales, un gran número de los cuales reclamaba una declaración de
derechos, encargando a los diputados de establecerla. Se vuelve a encontrar
igualmente en la Declaración de 1789 y al principio de la Constitución de 1791.
El preámbulo de la declaración recuerda que "la ignorancia, el olvido o el
menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias
públicas y de la corrupción de los Gobiernos". El art. 2 especifica que
"el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión"
Todo lo que sigue de la Declaración se inspira
en estos principios. El art. 12 especialmente, para legitimar la existencia de
una "fuerza pública", dice que "es la garantía de los derechos
del hombre y el ciudadano" lo que la hace "necesaria". El art.
16 sienta la conclusión de que "toda sociedad en la que no está asegurada
la garantía de los derechos, no tiene Constitución". La Constitución de
1791, a su vez, no contentándose, con haberse hecho preceder por la Declaración
y los textos anteriormente citados, comienza advirtiendo que toda ella se
establece sobre los principios que acaban de reconocerse en dicha Declaración.
Este "garantismo contractualista" no
solamente es fuente de legitimidad del derecho positivo y de la ley como
manifestación de la voluntad general, sino que también es origen de distintas
garantías en particular que proceden del ideario racionalista que las motiva.
Muchas garantías tienen su origen en ese racionalismo.
La abolición de los tormentos y otras formas
medievales de castigo fue contemporánea al nacimiento de la regla del debido
proceso y a la presunción de inocencia en tiempos de
aparición del Estado y del derecho penal como
sistema de garantías de la libertad; especialmente incrementadas a partir de la
célebre denuncia del Marqués de BECCARIA en su libro "De los delitos y las
penas"; de manera que la ejecución penal dejaría de ser considerada como
el mero uso de la fuerza estatal para pasar a constituir el cumplimiento de una
sentencia ajustada a derecho.
La inviolabilidad de la propiedad, por su parte,
implica un conjunto de garantías específicas que rigen su adquisición, así como
su uso y goce pacífico. Normalmente, en muchas declaraciones el concepto de
propiedad aparece enunciado junto al de seguridad jurídica, como garantía del
ejercicio de aquélla . El concepto de seguridad jurídica es atribuido por LEGAZ
Y LACAMBRA a la escuela de los comentaristas o post‑glosadores y,
especificamente, a Baldo DE UBALDIS, quien en los albores del renacimiento
opuso a la idea finalista del "bien común" como objetivo principal de
la comunidad, elaborada por Santo Tomás DE AQUINO, la idea de un ámbito propio e inescindible de la persona
entre los que se ubican no solamente su nombre y su honra, sino también una
cantidad de aspectos materiales como el patrimonio y los derechos derivados de
los contratos.
Esta idea, en esos términos, fue expresada por
los revolucionarios franceses, quiénes se mostraron preocupados por acceder a
los medios de producción. Uno de los objetivos de la burguesía fue el acceso al
poder económico que hasta entonces era privativo de la nobleza y del clero; por
eso la propiedad como derecho carecía de significado real si su titularidad no
iba acompañada de la garantía de su disfrute.
Para enfatizar el carácter de "garantías
de la libertad" que surge del contrato social como derivación concreta de
una ideología racionalista‑liberal, aún tratándose de otros derechos
específicos como la propiedad recién citada; autores m s modernos como BUCHANAN
y TULLOCK desde una perspectiva del análisis económico del derecho (Law &
Economics) han resaltado que el derecho de propiedad constituye un "haz de
derechos" m s específicos y que en definitiva su titularidad afirma
mayores dosis de libertad individual.
El contrato social responde a una concepción
racionalista e iluminista; la misma concepción a la que también responde el
concepto de soberanía estatal, soberanía nacional y estado‑nación, generalmente atribuído a BODIN . Bajo tal
concepción, y al amparo de una filosofía liberal‑individualista de la libertad,
alcanzaron protección por el Derecho, los derechos fundamentales del hombre; de
manera que de un modo frecuente se han utilizado ya sea como sinónimos; o ya
sea de manera indistinta, los vocablos derechos, garantías y libertades
públicas. La libertad individual apareció como el apotegma o valor cardinal, de
manera que algunos autores, han llegado a reducir la existencia de todos los
dem s derechos en cuanto a su contenido, a distintas aplicaciones de la idea de
libertad.
Pero este recorrido sobre las diferentes
acepciones, concepciones o ideas de garantismo quedaría incompleto e
insuficiente si oportunamente no advirtiéramos que la idea de
"garantismo" no solamente se nutre de criterios generales o teorías
generales que informan sobre una determinada tendencia o calidad, sino que
también cuentan, en buena medida, los distintos aportes concretos, recibidos
desde distintos ámbitos o universos
jurídicos, así como desde distintas ramas del Derecho y ‑aún‑ desde distintas
concepciones ideológicas.
III. Los aportes o vertientes.‑
Así como desde el derecho constitucional inglés
provienen garantías concretas como las referidas a los límites constitucionales
sobre el poder del Estado para establecer impuestos, proviene del Derecho
Constitucional Francés la institución de la expropiación por utilidad pública,
fundada en ley y previamente indemnizada; en tanto que al derecho
norteamericano, siguiendo la tradición inglesa y ‑antes‑ al mismo derecho
romano, corresponde el desarrollo alcanzado por la garantía de "habeas
corpus", aún cuando su alcance y contenido puede variar en los distintos
paises en que se aplica y, especialmente, debe el derecho constitucional a los
Estados Unidos de Norteamérica, el desarrollo del principio de supremacía y el
control de constitucionalidad como garantía contra el abuso y la tiranía de la
ley.
El derecho constitucional latinoamericano ha
aportado la creación del amparo como acción sumarísima de los derechos
enumerados ‑y no siempre cumplidos‑ en las constituciones. Cabe al amparo la
misma reserva que para el hábeas corpus, toda vez que no siempre es aplicado
con el mismo alcance y el mismo significado en los distintos países. El derecho
constitucional alem n, por su parte, ha aportado categorías dogmáticas de los
derechos y garantías que influyeron notablemente en los países de Europa y
América Latina, mas allá de sus aportes científicos creativos desde la Teoría
Constitucional. La llamada "drittwirkung" afirma el garantismo de los
derechos desde una visión positivista.
Sin perjuicio que esta diversidad de fuentes
comparatistas que hemos citado puede generar cierta polémica acerca de qué se
entiende, en sentido propio, por garantismo y constitucionalismo, no por ello
debe dejar de resaltarse su utilidad para el derecho constitucional argentino,
toda vez que el mismo se ha nutrido y enriquecido por la confluencia de
distintas fuentes sobre el mismo.
En tal sentido, el modelo originario basado en
la constitución norteamericana no rechaza los aportes de nuestra tradición
latinoamericana y, tanto m s, la ampliación de fuentes se da también por el
aporte de la doctrina europea. En la reforma constitucional de 1994, las
fuentes extranjeras que tuvieron mayor importancia fueron la Constitución
Española de 1978 y otras constituciones europeas, entre las que cabe destacar
la Constitución Italiana de 1947 y la Ley Fundamental Alemana de 1949.
Si hay un garantismo donde diversas fuentes
nutren o se aglutinan en un tronco o vínculo común que es el Derecho
Constitucional; también se presenta una gran diversidad de aportes en función
de las distintas ramas del Derecho. De modo que es frecuente hablar de un
"garantismo fiscal", un "garantismo penal", un garantismo
"civil", "internacional", etcétera.
Ante tal inflación terminológica en derredor
del garantismo es menester preguntarse si se tratan de garantismos diferentes
del "garantismo constitucional" o si, por el contrario, se refunden
en este último; o bien si cabe hacer disquisiciones o distinciones por razones
de complementariedad en algunos casos y de contradicción aparente ‑al menos‑ en
otros casos. La mención de esas cuatro ramas del derecho en particular no es
tampoco casual.
El denominado "garantismo fiscal"
cuenta con elaboración doctrinaria propia, de manera que suele hablarse de un
conjunto o estatuto de garantías constitucionales en materia fiscal, como por
ejemplo, el denominado principio de legalidad en materia fiscal (arts. 4 y 17
C.N.), el principio de igualdad en materia fiscal (art. 16 in fine C.N.), los
principios de irretroactividad y no confiscatoriedad (art. 17 C.N.), además del
principio de razonabilidad (art. 28 C.N.). Estas garantías hallan exacta
coincidencia con el texto de la Constitución Nacional. La doctrina de los
tributaristas ha elaborado y sostenido, sin embargo, la existencia de otros
principios o garantías que, en general, son tomados de modelos jurídicos
comparados, como los denominados principios de proporcionalidad, equidad,
uniformidad, generalidad y capacidad contributiva .
Se pretende en algunos casos fundar tales
principios en los otros artículos de la Constitución antes mencionados,
ej: los principios de
"uniformidad" y "generalidad" en el artículo 16 C.N. o en
el juego o "balance" entre dos o m s principios, como por ejemplo, el
principio de "capacidad contributiva" que hallaría su fundamento en
los artículos 16 y 28 C.N. Nosotros hemos criticado y lamentado que la reforma
constitucional de 1994 no reforzara ni incrementara el tramo de las garantías
individuales frente al fisco porque entendimos que el "sentimiento
constitucional" de la opinión pública así lo exigía en ese momento.
Perdida esa oportunidad, no nos parece que se
trate de crear nuevas sutiles denominaciones sobre principios jurídicos
existentes, sino de reafirmar la seguridad jurídica de los que ya est n; aún
cuando deba reconocerse que algunos textos se han hecho cargo de esa ampliación
terminológica, como la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que,
sin embargo, no ha profundizado en los límites y contenidos de las garantías enunciadas.
Otro tanto podría apuntarse acerca del
"garantismo" en materia penal, donde el término parece mantener una
estricta relación con el estricto acatamiento de las garantías constitucionales
del debido proceso que se fundan en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En parte la evolución de la idea en esta
materia se ha relacionado con la evolución de las teorías sobre la humanización
de las penas y la "socialización" de los condenados; sin embargo, no
pocas veces el término ha adquirido una equívoca valoración en cuanto se lo
relaciona con un mayor o menor grado de severidad en la aplicación de las leyes
por parte de los jueces, generándose equivocados debates en términos de "mano dura" o "mano
blanda".
En realidad nada de esto tiene que ver con la
estricta aplicación de las garantías individuales, m s allá del rigor de la ley y ‑en su caso‑ de las
penas ante la comprobación de una acción u omisión típicamente antijurídica y
culpable. Por el contrario, y como m s adelante volveremos a referir, la plena
vigencia del contrato social requiere de un exigente imperio de la ley y el
orden, reconstruyendo el contrato social y enfatizando el pleno respeto y vigencia de la ley como
expresión de la voluntad general, sin que esto implique vulnerar las voluntades
individuales.
Tal vez el mayor aporte hacia el garantismo de
los últimos tiempos provenga del derecho internacional y es desde allí, por vía
indirecta, que ha ingresado al ámbito
constitucional de cada uno de los estados y, en particular, al derecho penal,
como reflejo inmediato del avance en la protección de la libertad personal.
Si el siglo XX que acaba de finalizar nos ha
dejado un legado trascendente a destacar, este ha sido la afirmación del
principio "pro homine" en el
ámbito del Derecho Internacional Público, desplazando del centro de la
escena a los Estados como únicos sujetos del Derecho Internacional. Esa
paulatina novación que se va produciendo a partir de la Declaración de las
Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, y como consecuencia de las atroces
experiencias de las dos guerras mundiales que la precedieron, ha derivado en la
consideración de los Derechos Humanos en el lugar de una "nueva
ética" del mundo occidental.
Los derechos humanos conforman en nuestros días
una suerte de "neo‑jusnaturalismo" que tiene una función legitimadora
de los derechos positivos de los estados en la medida en que sus respectivos
textos legales se adapten a aquellos. Ninguna reforma constitucional o legal
sería en esos términos legítima si vulnerara o desconociera los derechos
humanos. A decir del profesor KRUGER, hoy nos los derechos humanos los que
legitiman la ley, y no al revés .
El tema es de particular importancia porque fue
justamente en la modernidad, con el nacimiento de los estados constitucionales,
que los derechos fundamentales anteriores al Estado fundamentaron la
legitimidad de la ley positiva. Muchos años después, ya entrado este siglo
comenzó a plantearse la crisis de la ley como norma general y abstracta
representativa de la voluntad general.
Esa valoración de los derechos humanos y del
principio "pro homine" tuvo recepción jurisprudencial, con la
consagración de la tesis "monista" en el importante caso EKMEKDJIAN
C/ SOFOVICH S/ AMPARO que fuera promovido por el recordado constitucionalista
argentino para hacer valer el derecho de réplica contemplado por el art. 14 de
la Convención Americana de Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa
Rica" y, m s tarde se concretó en el nuevo artículo 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional que otorga jerarquía constitucional a un grupo de
tratados internacionales en la materia. De la incorporación de esos tratados a
la Constitución surge la obligatoriedad de una cantidad de garantías precisas,
muchas de ellas en materia penal que han profundizado la tendencia doctrinaria
de ciertos sectores ideológicos en cuanto a considerar "garantistas"
a estas disposiciones que emanan, en su mayoría, de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Entre las garantías específicas en materia
penal se encuentran aquellas referidas al tiempo m ximo de la detención, al
cómputo de la prisión preventiva, al derecho de ser asisitido por un defensor,
a una instancia de revisión, etc. Tales disposiciones tuvieron efectos
prácticos, como ocurrió con la recomendación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el caso
"Maqueda" que obligó a la República Argentina a crear la Cámara de
Casación Penal para asegurar el derecho a tal revisión en el orden federal y
aún cuando subsisten fundadas críticas doctrinarias en cuanto a que tal
instancia de revisión no sería tan amplia en la actualidad.
La recepción de un tramo garantista desde el
Derecho Internacional como consecuencia de la ampliación del orden público
(art. 75 inc. 22 C.N.) nos plantea un problema filosófico en torno de si tal
incremento de normas imperativas resulta beneficioso o, por el contrario,
perjudicial para el desarrollo de la autonomía de la voluntad que suele
explicitarse como el fundamento de la libertad personal en las relaciones civiles.
Desde la doctrina civilista tradicional, ha
sostenido BORDA en su momento, que toda intervención normativa del Estado iba
en sentido inversamente proporcional a la libertad individual . Tales reparos y
advertencias fueron efectuadas después de la experiencia de la constitución de
1949 y a la vista y en prevención de los modelos entonces existentes en los
países pertenecientes al rea socialista
soviética en materia de regulación de la familia, de los contratos y de la
propiedad colectiva.
Es de advertir, sin embargo, que los tratados
de derechos humanos van en el sentido afirmativo de los principios de
autonomía, dignidad e inviolabilidad de la persona humana, contenidos en el
artículo 19 de la Constitución Nacional, de manera que el incremento del orden
público, que implica la incorporación de un conjunto de tratados de derechos
humanos en la Constitución no los controvierte sino que, por el contrario, los
afirma en favor de un mayor mbito de
libertad, igualdad y posibilidades de desarrollo.
Existe también un garantismo civil, que
presenta perfiles propios y ciertas particularidades en derredor de los
llamados "derechos personalísimos" sobre los que tanto se ha ocupado
la doctrina, encabezada por autores de la talla de Jorge BUSTAMANTE ALSINA,
Santos CIFUENTES, Aída KEMMELMAJER DE CARLUCCI, Atilio ALTERINI y Augusto Mario
MORELLO.
Tales derechos personalísimos se asientan en
los atributos de la personalidad, como el nombre, el honor, la nacionalidad,
etc., que surgen de una concepción del Derecho Civil como derecho protector de
la libertad; pero que en definitiva derivan tal protección como derechos
privados de las personas y no como derechos públicos subjetivos, cual es en
cambio el caso de los llamados "derechos fundamentales" que derivan de
la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales. Este contrapunto en
cuanto a los derechos inherentes al hombre en su condición de tal presenta, en
algunos casos, diferencias de criterios entre constitucionalistas y civilistas,
y podría llamarnos a un replanteo sobre el contenido y garantías de ciertos
derechos considerados básicos.
Los desencuentros tienen varias causas, algunas
de las cuales se remontan a la célebre polémica protagonizada por SARMIENTO y
VELEZ SARSFIELD, en derredor de la influencia de fuentes de distinto origen:
estadounidense para la constitución en tanto que romanista, francesa y
brasileña para el código civil, etc. Pero también han influido de manera
notable entre nosotros los largos periodos de facto y los golpes de estado; de
modo que estando suspendida la vigencia de la constitución, en cambio continuó
de manera ininterrumpida la vigencia del Código Civil que, por cierto,
contiene, en muchos casos, normas que podrían considerarse de naturaleza
constitucional, como (vg.) el título preliminar sobre las leyes, así como los
artículos que de manera específica se refieren a la autonomía de la voluntad
(1197), a la fuerza de los contratos (1137) o al abuso del derecho (1071),
entre otros.
Así ocurre que en algunos temas, como el
referido a la libertad de expresión, muchos autores de la doctrina del Derecho
Constitucional siguen los lineamientos elaborados por la doctrina
constitucional norteamericana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de aquél
país sobre las enmiendas I y XIV ("freedom of speech" y "due
process of law"), considerando a la libertad de expresión como un
presupuesto fundamental de la democracia y del llamado "mercado de las
ideas".
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina ha adoptado en el leading case "Morales Sol ", la
denominada doctrina de la real malicia, siguiendo los lineamientos del caso
"New York vs. Sullivan" de la Suprema Corte de los Estados Unidos,
para juzgar las manifestaciones de los funcionarios públicos. La doctrina
civilista, en cambio, ha seguido un criterio m s apegado a proteger el honor de
las personas frente a los abusos de la prensa, como lo ha reflejado el caso
"Servini de Cubría", especialmente en los fundamentos de la decisión
de la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital. Sucede, en definitiva,
que las decisiones varían conforme a la orientación, formación o ideología de
los jueces que integran los tribunales.
El dilema está
en determinar ¿cu l es el criterio? o, en otros términos ¿hasta dónde se
extiende la garantía?. El principio de supremacía del orden jurídico impone
siempre dar prevalencia jerárquica a la Constitución (art. 31 C.N.), pero en la
interpretación, las distintas cláusulas (arts. 14, 19 y 32 C.N., en el caso)
deben responder estrictamente a las pautas de la hermenéutica constitucional,
entre las que ocupa lugar relevante, primordial y destacado el denominado
principio de unidad, que rige para todo el orden jurídico, pero que tiene una
importancia especial cuando se trata de la Constitución. Y ese principio de
unidad ha sido explicado reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte
Suprema en el sentido que las distintas cláusulas de la Constitución no deben
ser enfrentadas ni puestas en pugna entre sí, sino que deben armonizarse, de
manera que todas conserven igual valor y efecto.
IV.‑ Del garantismo a las garantías
constitucionales.‑
Todas esas vertientes a que hemos hecho
referencia nutren el garantismo constitucional, al que no le son ajenas tampoco
las vertientes ideológicas, de manera que la etapa inicial del
constitucionalismo puso el acento en las denominadas garantías de la libertad .
Para el constitucionalismo liberal, la libertad
representa la piedra angular del sistema. en tanto que para el denominado
constitucionalismo social, la igualdad aparece como el valor a ser fortalecido
y enfatizado a través de un conjunto de garantías en favor de los ciudadanos,
con el propósito de no tornar en meras ilusiones esas promesas. Ha destacado
con razón PECES BARBA, que la problemática de los derechos fundamentales se da en una dialéctica permanente entre
libertad e igualdad.
En ese sentido, también ha señalado
reiteradamente VANOSSI que el tránsito desde el constitucionalismo liberal
hacia el constitucionalismo social supone dos ideas básicas a) un presupuesto
racional en cuanto a que el estado social de derecho continúa o
"agiorna" al estado liberal de derecho y b) la condición o
"regla de oro" en cuanto a que todo acrecentamiento del poder del
estado debe ir acompañado, de manera proporcional, por el incremento de los
controles y reforzamiento de las garantías.
Luigi FERRAJOLI, por su parte, distingue entre
garantías liberales o "negativas" y garantías sociales y
"positivas", de manera que la diferencia va unida a la diferente
naturaleza de los bienes asegurados por los dos tipos de garantías,
puntualizando al respecto "...Las
garantías liberales o negativas basadas en prohibiciones sirven para defender o
conservar las condiciones naturales o pre‑políticas de existencia: la vida, las
libertades, las inmunidades frente a los abusos de poder, y hoy hay que añadir,
la no nocividad del aire, del agua y en general del ambiente natural; las
garantías sociales o positivas basadas en obligaciones permiten por el
contrario pretender o adquirir condiciones sociales de vida: la subsistencia,
el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, etc. Las primeras están
dirigidas hacia el pasado y tiene como tales una función conservadora; las
segundas miran al futuro y tienen un alcance innovador.
La aparición de nuevas garantías específicas
como el amparo y el hábeas data van en esa dirección, y también ha corrido de
modo proporcional el aumento de las garantías con respecto al incremento de los
denominados "nuevos derechos", extendiéndose el acceso a la jurisdicción,
en el marco de una tendencia cada vez m s creciente hacia la plena
judiciabilidad de los actos; apareciendo institutos que afirman el acceso a la
justicia, la ampliación de la legitimación procesal cuando se trata de derechos
colectivos o intereses difusos, el acortamiento de los plazos de las
decisiones, etc.
Hay, inclusive, quienes sostienen la existencia
de garantías de primera, segunda y tercera generación; asimilando de ese modo a
los medios procesales constitucionales de tutela las clasificaciones
convencionales que algunos autores realizan sobre las denominadas
"generaciones" de derechos. Marcela BASTERRA sostiene en tal sentido
que el hábeas corpus y el debido proceso son garantías de primera generación,
en tanto el amparo sería una garantía de segunda generación y el hábeas data y
amparo colectivo serían garantías de tercera generación; fundamentando tal
clasificación en la aparición cronológica de tales remedios procesales.
Coincidimos en el fundamento cronológico y en
la utilidad didáctica que tiene esa clasificación a los efectos de la enseñanza
del tema; pero creemos que tal asimilación no es del todo posible porque el
amparo es una garantía que tutela tanto derechos de primera generación
(libertad de expresión, derecho de propiedad, etc) como de segunda generación o
derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo el amparo colectivo no
solamente tutela derechos de tercera generación sino algunos derechos clásicos
vinculados con la igualdad, como en el caso de discriminación, conforme surge
del propio texto del art. 43 C.N..
Es que el problema surge de la propia
consideración de los derechos o garantías por "generaciones", de
manera que algunos como VASAK creen que la primera generación de derechos
fundamentales no estaría conformada por los civiles y políticos sino por los
económicos, sociales y culturales y ello en razón de que la Carta de la OIT es
anterior en el tiempo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Hombre.
Pero creo necesario aclarar, a esta altura del
relato y de la exposición del tema que venimos tratando, que el concepto de
"garantía constitucional" tiene una acepción específica, determinada
y particular frente a la idea común de garantía en el ámbito del derecho privado, cuando se la relaciona
con el afianzamiento de una determinada obligación, para la que existen también
institutos especiales como la hipoteca o la prenda, entendiéndose en términos
generales como la seguridad o la protección frente a un peligro o frente a un
riesgo.
Suele entenderse, en cambio, por
"garantías constitucionales o individuales", al conjunto de
declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a
todos los individuos o ciudadanos el disfrute o ejercicio de los derechos públicos
y privados fundamentales que se les reconocen. Las "garantías
constitucionales" sólo pueden suspenderse lícitamente en la forma y plazos
que la misma constitución preceptúa, salvo incurrir en responsabilidad los
gobernantes que las suspendan sin derecho o prorroguen esto sin autorización.
Sostiene Sergio GALEOTTI que la primera idea
que expresa el término garantía ("garant", del alem n
"gew"hren", "gew"hr‑leinstug", que significa
"sicherstellung") es la de una posición de seguridad que elimina un
estado de precariedad e incertidumbre. "Garantía de la obligación" ‑dice‑
es una expresión elíptica que quiere decir garantía del cumplimiento de la
misma o, m s precisamente, seguridad del interés relativo al valor o la
consistencia económica del buen objeto de la obligación; seguridad que, si
faltara el cumplimiento, podrá dar lugar a la actuación de un instrumento por
el cual, con anterioridad, puede estarse seguro que se concluir por obtener el valor que debería recibirse
mediante el cumplimiento.
Se pregunta el mismo autor ¿cuales son los
elementos del concepto de garantía?. En primer lugar ‑responde‑ se requiere la
existencia de un "interés asegurado", vale decir, una relación de
utilidad entre el sujeto y un bien. En la noción de garantía está implícita, en segundo término, la existencia
de un "peligro". Además, es necesario el "instrumento"
idóneo para proporcionar al sujeto la seguridad respecto del interés amenazado,
aplicando estos presupuestos a la órbita constitucional, GALEOTTI entiende que
en la "garantía constitucional", el interés asegurado consiste en la
"regularidad constitucional", o sea, en la observancia de la norma
constitucional; elemento que presenta un aspecto objetivo y otro subjetivo.
Objetivamente, consiste en la existencia de una
constitución formal; en el segundo en que esta consagre el principio esencial
de la igual e inviolable dignidad del hombre, en su carácter de norma suprema
que se impone a los poderes públicos a los cuales limita. El peligro se halla
constituido por la eventualidad de la violación de la ley suprema como
resultado de una actividad constitucionalmente irregular del Estado obrando por
medio de sus agentes. Según GALEOTTI, finalmente, las garantías
constitucionales son las instituciones idóneas para asegurar la integridad de
la constitución, y hacer probable y menos incierta su observancia como regla
suprema de los poderes públicos.
Las garantías son, en definitiva, el soporte de
la seguridad jurídica como valor protegido, de manera que la real vigencia de
las libertades individuales está
supeditada a la existencia de garantías que las protejan en caso de ser
vulneradas. Puede afirmarse que las garantías hacen al Estado de Derecho.
BIDART CAMPOS las define como "las instituciones de seguridad creadas a
favor de las personas con el objeto de que dispongan del medio para hacer
efectivo el reconocimiento de un derecho".
El artículo 18 de la Constitución Nacional
tiene un rango relevante en nuestro
ordenamiento puesto que ella contiene la garantía de nuestras m s sagradas libertades
las que hacen a la libertad física, haciendo las veces de un "escudo
protector" de las mismas. Fue sancionado por la Convención Nacional
Constituyente de 1853 en la sesión del 25 de abril, pero su contenido recoge
una evolución sucesiva de antecedentes.
Entre tales antecedentes se encuentra el
Reglamento Orgánico de 1811 al que GONZALEZ CALDERON denomina como
"nuestra primera constitución nacional". Pero especial importancia
reviste el decreto de seguridad individual de 1811 emitido por el Triunvirato,
algunas de cuyas disposiciones (arts. arts. 1,2,3,6 y 9) son fuente del actual
art. 18 C.N. El Estatuto de 1815 dedicaba en la sección VII todo el capítulo I
a expresar los derechos y garantías de la seguridad individual, en tanto el
Reglamento Provisorio de 1817 reprodujo en su mayor parte los textos del
Estatuto de 1815, igual criterio seguido tanto por la Constitución de 1819 como
la de 1826.
Señala BIDART CAMPOS, citando una exposición de
SANGUINETTI en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que en la
constitución histórica aparece varias veces mencionada la expresión
"garantías" (arts. 5, 23, 28 y 33 C.N.), pero en rigor no había
ninguna norma específica referida a las garantías como sí aparece el art. 43
después de la reforma constitucional de 1994. De allí resulta, a su entender,
que el "garantismo" representaba un contenido fuerte del sistema
axiológico, de manera que permitió a la Corte interpretar la operatividad de
los derechos en el caso "Siri".
Si el constitucionalismo originario no incluyó
una cl usula garantista del tenor con que formuló los arts. 14 y 20 en materia
de derechos civiles, pudo haber sido porque consideró que dinamicamente debían
ser ‑y serían‑ el desarrollo legislativo de la constitución y la interpretación
e integración de su conjunto normativo los que, sin rigideces, irían abriendo
progresivamente los espacios garantistas de acuerdo con el ritmo evolutivo de
los valores y necesidades sociales.
En nuestra doctrina constitucional ha existido
cierta asimilación entre las garantías de amparo y hábeas corpus, siendo
frecuente denominar a esta última acción como "amparo de la
libertad". Parece visualizarse que el fundamento que da lugar a esa frase
ha sido también en parte el fundamento del artículo 43 en cuanto a la consagración
de un amparo genérico.
Sin embargo no podemos dejar de advertir que el
camino ha sido inverso y que no nació el hábeas corpus como una modalidad de
amparo, sino precisamente al revés, fue el amparo el que nació como una
modalidad de hábeas corpus, en una creación pretoriana que culminó con la las
sentencias de "Angel Siri" (1957) y Samuel Kot (1958), pero que fue
generándose en otros precedentes, entre los que cabe citar el caso "San
Miguel", que constituyeron una extensión de la modalidad del hábeas
corpus, ya aceptado, por entonces para la libertad física, hacia otros derechos
que no eran la libertad física. La lectura de las referidas sentencias es
elocuente en ese sentido.
A decir de SANCHEZ VIAMONTE "...El hábeas
corpus se da en amparo de todos los derechos que constituyen el elemento
dinámico de la libertad (facultad de hacer) y de todas las inviolabilidades que
constituyen su elemento estático (seguridad). Lo primero corresponde a la
idoneidad humana; lo segundo a la dignidad humana. La libertad personal es un
derecho declarado; el hábeas corpus es la garantía que asegura su efectividad,
que no es un recurso de carácter procesal sino una acción de derecho público,
garantía constitucional dada en amparo de los derechos individuales que en su
conjunto constituyen la libertad personal (civil y política)"
La amplitud del amparo como garantía
principalísima arranca de la propuesta de Rejón en la carta fundamental de
Yucatán (México) de 1840, consolidándose en la Constitución de 1857 (arts. 101
y 102) hasta llegar ala Constitución Mexicana de 1917, promulgada en la ciudad
de Querétaro. También se destaca como acción de gran amplitud el "mandato
de seguranca" brasileño, al igual que el instituto de tutela procesal en
Colombia; denominándose en Perú "hábeas corpus" al instrumento de
tutela de todos los derechos constitucionales.
La Convención Americana de Derechos del Hombre
consagra el artículo 25 bajo la denominación "Protección Judicial",
donde se dice: "...Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r
pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales..."
En el artículo 7 se trata del derecho a la
libertad personal donde se dice: "...Toda persona privada de libertad
tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este
decida, sin demora, sobre la
legalidad de su arresto o detención y ordene su
libertad si el arresto o la detención fueren ilegales. En los Estados Partes
cuyas leyes preveen que toda persona que se viera amenazada de ser privada de
su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de
que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra
persona"
El "hábeas data", por su parte, como
vía constitucional procesal, tal y con esa denominación, surge de la
Constitución Brasileña de 1988 (art. 5), si perjuicio de contra con numerosos
antecedentes en el derecho comparado. VANOSSI señala dos facetas en su
desarrollo: a) una clásica o tradicional, comprensiva del denominado
"derecho a la información" y b) otra faceta que esta dada por el gran
impacto de la informática, la telemática y además medios incorporados a nuestra
cultura en tiempos recientes
Conforme ha quedado redactado el nuevo artículo
43 después de la reforma constitucional de 1994, algunos autores consideran que
el amparo es la figura genérica y que el amparo colectivo, así como el hábeas
data y el hábeas corpus serían, respectivamente, especies diferentes del género
amparista. Por nuestra parte, ya hemos señalado "ut supra" que entre
amparo y hábeas corpus hay naturalezas, finalidades e historias diferentes. El
lugar adecuado para ubicar el hábeas corpus debió ser inmediatamente a
continuación del art. 18.
Tal circunstancia no fue posible por la
prohibición expresa de realizar modificaciones en la primera parte de la
Constitución, conforme lo establecido en la Ley 24.309. La misma razón explica
la inclusión del "hábeas data" en el artículo 43, tanto m s cuando la
inclusión de esa nueva garantía no era un tema "habilitado" en el
art. 3º de la misma ley 24.309 y, por ende, el constituyente recurrió al ardid
de incluirlo como un subtipo de amparo. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación convalidó la actitud del constituyente en la sentencia recaída en el
fallo "Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional‑Estado Mayor Conjunto de
las FFAA s/amparo ley 16.986" del 15 de octubre de 1998.
La acción declarativa regulada por el artículo
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación persige, como el amparo,
una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en
resguardo de los derechos. Su admisión depende, empero, de que la solicitud no
tenga simple carácter consultivo ni importe una indagación meramente
especulativa, sino que responda aun "caso" y persiga precaver los
efectos de un "acto en ciernes" al que se atribuye ilegitimidad y
lesión al régimen constitucional federal, para, por último, fijar las
relaciones legales que vinculen a las partes en conflicto.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación expresó en la causa "Hidronor S.A. c/Provincia de Neuquén"
que "...no existen obstáculos de índole constitucional para que se admita
el carácter de causa que inviste el ejercicio de acciones declarativas regladas
por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, inclusive cuando
ellas persigan la declaración de invalidez de una ley frente a los preceptos de
la Carta Fundamental; y que una conclusión opuesta traería consecuencias desde
todo punto de vista inconvenientes..."
La consideración de garantías específicas en el
texto de la Constitución, no descalifica, sin embargo la existencia de otras
garantías "innominadas" entre las que tiene especial significancia en
nuestro sistema constitucional el llamado "principio de
razonabilidad" cuyo fundamento se encuentra en el artículo 28 de la
Constitución Nacional. Un aporte teórico de gran importancia en su defensa y
fundamentación ha sido el realizado por Juan Francisco LINARES, quien sostuvo
la existencia de un "debido proceso sustantivo" de manera paralela al
"debido proceso adjetivo" (due process of law) contenido en nuestro
artículo 18 C.N.
La tesis de LINARES toma fundamento en la
Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos que al garantizar el
debido proceso toma tanto el aspecto adjetivo como el sustantivo; en tanto en
aquél sistema jurídico de common law la vinculación de los precedentes por la
regla del "stare decisis" encuentra fundamento en el derecho natural.
La existencia de derechos o garantías
implícitos quedaba abierta, además, por la vía del artículo 33 al consagrar que
los derechos y garantías enumerados en la constitución no niegan la existencia
de otros no enumerados en tanto deriven del principio de la soberanía del
pueblo y la forma republicana de gobierno conforme reza en igual fórmula su
modelo que ha sido la enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos.
En realidad el art. 33 que a veces se ha
extendido mas allá de sus límites en su interpretación en cuanto a los
derechos, corresponde m s en su interpretación respecto de las garantías porque
ese era el sentido de las primeras enmiendas en la Constitución de los Estados
Unidos, m s bien el establecimiento de garantías a la libertad que la enunciación
dogmática de derechos.
Señala en tal sentido GONZALEZ CALDERON que,
"...el derecho constitucional de los estados, anterior y posterior a la
independencia, la Constitución federal luego y la jurisprudencia adoptaron y
aplicaron con éxito el sistema inglés de proteger practicamente la libertad y
seguridad individuales mediante las instituciones y procedimientos que en el
país donde tuvieron origen consolidarla. Contrasta así, la concepción anglo‑sajona
de la libertad civil con el teoricismo declamatorio que caracteriza al derecho
constitucional de los pueblos latinos, tanto en la esfera de la doctrina como
en la de su aplicación positiva. Porque mucho m s pueden hacer por el
afianzamiento de la libertad el hábeas corpus y el due process of law de los ingleses
y americanos, que todas las celebradas declaraciones de derechos m s o menos
teóricas"
Aparece también en la obra de BIDART CAMPOS ,
una cita de las denominadas "garantías institucionales" mencionadas
en la Constitución Dichas garantías institucionales irradiarían efectos
protectorios hacia algunos derechos como, por ejemplo. las universidades (art.
75 inc. 19), los pueblos indígenas (art. 75 inc. 17), la familia (arts. 14 bis
y 75 inc. 19), la Iglesia Católica (art. 2), las confesiones religiosas reconocidas
(art. 14), las asociaciones sindicales (art. 14 bis), a los que se agregan los
partidos políticos (art. 38), los municipios, las provincias y, finalmente, la
independencia del Poder Judicial.
El Poder Judicial, como "control de los
controles", representa la mayor garantía de la seguridad jurídica en
nuestro sistema; por ello la necesidad de preservar su prestigio; y de allí
también que recordemos a HAMILTON en la lectura nº LXXVIII de "El
Federalista" cuando afirmara "...no hay libertad si el poder de
juzgar no esta separado de los poderes
ejecutivo y legislativo...la libertad no tiene nada que temer de la
administración de justicia por sí sola , pero tendría que temerlo todo de su
unión con cualquiera de los otros dos departamentos..."
V.‑ El
garantismo frente a la "suspensión de las garantías
constitucionales".‑
La aplicación de instituciones de emergencia
que, como el estado de sitio previsto en el artículo 23 de la Constitución
Nacional implica no solamente una tautología sino también, a la postre, una
contradicción lógica entre el Estado de Derecho como limitación del poder en
favor de la libertad individual por un lado, y el otorgamiento de facultades
extraordinarias al poder en situaciones "de emergencia" que permitan
restringir las garantías individuales, por el otro.
M s all
de las razones que justifiquen la existencia de instituciones de
emergencia en las constituciones; el resultado de su experiencia histórica y
especialmente en los paises de América Latina, es demostrativa que en la mayor parte de los casos han
servido para borra con el codo, lo escrito con la mano en los textos de las
constituciones .
Algunos autores explican que el origen m s
moderno de las instituciones de emergencia, en especial el estado de sitio
(stato d'asedio) se da con las restauraciones monárquicas frente a las
constituciones liberales en el siglo XIX, cuando se buscaron fórmulas para
restituir la suma de las facultades militares y políticas a los monarcas en
determinadas situaciones; todo ello sin desconocer los antecedentes de mayor
arraigo, como la dictadura romana .
Entre nuestros antecedentes, el decreto de
seguridad individual de 1811 facultaba al gobierno para suspender los efectos
del decreto "sólo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la
tranquilidad pública o la seguridad de la patria" "mientras dure la
necesidad, dando cuenta inmediatamente a la Asamblea General con justificación
de los motivos y quedando responsable, en todos los tiempos de esa medida"
. Y mucho m s amplias eran la facultades extraordinarias concedidas por el
Proyecto de Alberdi ante una situación de emergencia, que en su artículo 28
establecía "Declarado en estado de sitio un lugar de la Confederación
queda suspenso el imperio de la Constitución dentro de su recinto. La autoridad
en tales casos ni juzga ni condena, ni aplica castigos por sí misma, y la
suspensión de la seguridad personal no le da m s poder que el de arrestar o
trasladar las personas a otro punto fuera de la Confederación, cuando ellas no
prefieran salir fuera".
El recurrente uso de institutos de emergencia
como el "estado de sitio" y la "intervención federal" por
parte del Poder Ejecutivo ha contribuído en la Argentina a la conformación de
un "hiperpresidencialismo". A ese proceso centralizador en desmedro
del Poder Legislativo y el Poder Judicial ha contribuído, según NINO otros
factores, entre los que destaca las frecuentes interrupciones constitucionales
debidas a los golpes de estado, la llamada "doctrina de facto" y la
doctrina de las "cuestiones políticas no justiciables"
La página m s negra del "estado de
sitio" fue la ocurrida durante la última dictadura militar, bajo cuyos
efectos muchas personas fueron arrestadas y puestas "a disposición del
Poder Ejecutivo nacional" . La Corte Suprema de entonces, a partir de los
fallos "Zamorano", "Timerman" y "Pérez de Smith",
fue haciendo lugar a distintos recursos de hábeas corpus que permitieron
aclarar la situación de personas cuyo paradero era desconocido. Recuperada la
democracia, en 1983 se dictó una nueva ley de Hábeas Corpus, bajo la
inspiración del Senador Fernando De la Rúa, que dispuso la revisión por los
jueces, en todos los casos, de la declaración del estado de sitio. Ese
saludable principio ha sido también recogido en la última parte del nuevo
artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 .
Otro tanto ha ocurrido con la
"intervención federal", una institución de emergencia prevista en la
Constitución Nacional Argentina que no esta
en la constitución de los Estados Unidos. Conforme al artículo 6º de
nuestra Constitución Nacional, el gobierno federal puede intervenir una
provincia en casos de invasión extranjera o cuando sea necesario restablecer la
plena vigencia de las instituciones republicanas. El fundamento de tan excepcional
medida es el mayor centralismo del federalismo argentino en relación al
estadounidense.
Hasta la reforma constitucional de 1994 existió
en este tema una "laguna" en cuanto a cu l era el órgano que debía
declarar la intervención federal a una provincia. La doctrina en general se
inclinó por interpretar que la declaración correspondía al Congreso y que el
Ejecutivo sólo podía ejercitarla en limitadas ocasiones, como cuando aquél no
estuviera reunido (receso), en cuyo caso debía ser inmediatamente convocado. La
circunstancia de que la intervención federal fuese considerada una
"cuestión política no justiciable" conforme a la clásica
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos
"Cullen c/Llerena" y "Orfila", favoreció a que la misma
fuera muchas veces declarada por el Poder Ejecutivo.
La Convención Americana de Derechos Humanos,
que tiene "jerarquía constitucional" desde la reforma de 1994 (art.
75 inc. 22) establece expresamente en su artículo 27 que las garantías
judiciales no pueden suspenderse durante la vigencia del estado de sitio. En la
Opinión Consultiva OC‑8/87 del 30 de enero de 1997, la Corte Americana
respondió a la consulta de la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A. sobre
la vigencia de las garantías judiciales durante la el estado de sitio,
decidiendo por unanimidad que "...los procedimientos jurídicos consagrados
en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
no pueden ser suspendidos conforme el artículo 27.2 de la misma, porque constituyen
garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que
tampoco pueden suspenderse según la misma disposición"
En la Opinión Consultiva OC‑9/87 del 6 de
octubre de 1987, solicitada por el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay para que la Corte Americana de Derechos Humanos aclare con precisión
cuales son las garantías fundamentales de la Carta que no pueden suspenderse ni
aún en estados de emergencia, se dijo, también por unanimidad "1. Que
deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de
suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el
hábeas corpus (art. 7.6), el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a garantizar el respeto
a los derechos o libertades cuya suspensión no esta autorizada por la misma Convención"
También se decidió por unanimidad en la misma
Opinión Consultiva 9/87 que: "2 También deben considerarse como garantías
indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales,
inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (art. 29.c)
previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos para
garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el
artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la
indefensión de tales derechos". Finalmente, también por unanimidad, se
decidió: "3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse
dentro del marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por
el artículo 8 de la Convención".
VI.‑La democracia y la reconstrucción del
contrato social.‑
Todo lo que hasta aquí va expuesto es bien
demostrativo de la dificultad existente para elaborar un concepto unívoco y
dogmático de garantismo, sin considerar las diferentes aristas o vertientes que
lo nutren desde los m s variados
ámbitos. Pero un punto de vista que no puede desatenderse es el
correspondiente a la valoración del sistema democrático como garantía del juego
político y como el ámbito m s favorable
para el desarrollo de los derechos humanos.
La naturaleza de este trabajo nos aconseja, por
razones de extensión, el no internarnos en disquisiciones propias de la
filosofía política y de la filosofía del derecho; por tal motivo vamos a partir
del presupuesto de la democracia como creación humana imperfecta pero que
constituye el ámbito en que m s posibilidades tienen las personas de realizar
sus planes personales de vida y la preservación de los principios de autonomía,
dignidad e inviolabilidad de la persona humana, a través de la no interferencia
y del establecimiento de límites a la concentración del poder, evitando e
predominio de las posiciones paternalistas o perfeccionistas.
A criterio de NINO, la vigencia de un modelo
democrático auténticamente liberal supone un contenido moral necesario: este
es: la regla de una democracia deliberativa a través del debate critico y la
realización de la máxima "kantiana", en cuanto a que cada hombre es
un fin en sí mismo. Como decía John
Stuart MILL, la democracia es un sistema para elegir a los gobernantes, pero no
un sistema para que las mayorías impongan a las minorías la manera o el modo en
que éstas deben vivir.
Podemos, en tal sentido, permitirnos
validamente caer en el reduccionismo de las frases célebres si afirmamos que
"el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" (LINCOLN)
es, en definitiva, "la peor de las formas de gobierno que se conocen,
excluídas todas las demás" (CHURCHILL). Pero ¿Cómo puede afirmarse que la
democracia sea una garantía? y ¿De qué modo se garantiza, a su vez, la
democracia?
Desde una posición extremadamente pura,
idealista y rousseauniana, bien puede afirmarse que el concepto de gobierno del
pueblo es independiente, diverso ‑y aún contrario‑ a la idea de la regla de la
mayoría. El mejor ejemplo de esta posición es la propia democracia ateniense y
la idea que el propio ROUSSEAU mantenía sobre la democracia directa y su
manifiesta aversión prevención hacia el sistema representativo defendido por
SIEYES .
Sin embargo, el desarrollo del
constitucionalismo liberal y del Estado Democrático de Derecho en los siglos
XIX y XX sería impensable sin la aplicación de la regla de la mayoría, sin
perjuicio de las objeciones que se han formulado ‑con toda razón y seriedad‑ en
cuanto a que la misma no satisface plenamente el ideal de una racionalidad
colectiva.
En este punto los hombres ‑y las mujeres‑ tal
vez deberemos convencernos (aunque nos cueste) de la inexistencia de ese
pretendido ideal de la "racionalidad colectiva" en la realidad; ni el
sufragio (proporcional, mayoritario, universal, etc.), ni mucho menos los
mecanismos del mercado a la manera de la "mano invisible" de Adam
SMITH se dan en la realidad.
Cuando algunos autores, de la talla de John
RAWLS han pretendido explicar el funcionamiento colectivo apelando a mecanismos
tales como la denominada "teoría de los juegos", han chocado con
"externalidades" o "free riders" ; y cuando Anthony DOWNS
presentó un análisis económico del funcionamiento de la democracia, chocó
invariablemente con la realidad de que no todos los actores sociales se
comportan como "homus oeconomicus" en términos de comportamientos
racionales o previsibles.
Pero la democracia no sería tal sin la
extensión del sufragio y la intermediación de los partidos políticos. La
democracia es democracia de partidos, guste o no guste, como lo han enseñado
muy bien atentos observadores como DUVERGER y SARTORI. Un destacado filósofo
político de nuestro tiempo, de gran autoridad, como Norberto BOBBIO, no
solamente se presentó como un gran defensor de la democracia ante los cambios
tecnológicos y la globalización, sino que defendió el concepto instrumental y a
la vez esencial de la democracia como un "sistema de procedimientos"
Ese mismo valor procedimental de la democracia ‑y
de la constitución‑ fue el desarrollado desde otro ángulo por John Hart ELY en su célebre libro
"Democracy & Distrust", a los efectos de superar las polémicas
entre originalistas y contextualistas, entre interpretativistas y no
interpretativistas en el debate sobre la interpretación constitucional
estadounidense .
Ese concepto instrumental de democracia tiene
al sufragio y a los partidos políticos como actores ineludibles, al punto que,
según se afirma, la democracia es en nuestro tiempo y en definitiva, una
"democracia de partidos". La reforma constitucional de 1994 ha
incluido distintas disposiciones que afirman el rol de los partidos políticos
(arts. 37 y 38 C.N.) y que, inclusive, llega a otorgar la pertenencia de las
bancas parlamentarias a los partidos políticos cuando se trata del caso de
elecciones en el Senado (art. 54 C.N.). Asimismo se ha establecido la
prohibición expresa de realizar modificaciones al sistema electoral y de los partidos
políticos por via de decretos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3º C.N.).
Todas esas normas suplen la omisión del constituyente originario de 1853 que no
los había considerado y abre la puerta hacia un concepto participativo de la
democracia que tampoco estuvo previsto en el texto originario pero que se fue
abriendo camino por imposición de la propia realidad.
La idea de una democracia participativa se
contrapone, en el fondo, con la idea del sistema representativo defendida con
base en el texto de los arts. 1 y 22 de la Constitución Nacional. Pedro DE VEGA
ha observado, con gran lucidez, que en nuestros tiempos existe relativo
consenso en cuanto a la denominada "legitimidad de origen", toda vez
que existe generalizada aceptación sobre los regímenes electorales y el normal
desarrollo de las elecciones en distintos países, de manera que una elección
fraudulenta es inmediatamente cuestionada como ilegítima. En cambio encuentra
mayores problemas con la llamada "legitimidad de ejercicio" de los
cargos públicos representativos por parte de quienes resultaron electos y que
deben dar prueba constante de tal legitimidad a través de la eficiencia con que
desarrollen sus cargos .
La adecuada conciliación entre los términos
participación y representatividad es uno de los desafíos m s frecuentes e
importantes de la ciencia y de la filosofía políticas actuales, del mismo modo
que lo es la conciliación entre los términos representatividad y
gobernabilidad.
Otra cuestión vinculada con este tema es la
referida a la garantía de defensa del propio sistema o a la defensa de la
democracia que la Constitución ha establecido en el artículo 36. La democracia
requiere de una actitud deliberativa y militante, pero también se han
establecido fórmulas específicas, como el denominado "derecho de
resistencia", cuyo valor jurídico es relativo, fundamentándose m s bien en
una concepción "jus‑naturalista", que encontraría su traducción
racionalista en la obligación de defender el sistema que asegura el ejercicio
del resto de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución
Para finalizar esta síntesis que venimos
efectuando en derredor del "garantismo", cabe señalar que más
allá de los distintos "ismos"
que dan cuenta de un "movimiento garantista" en materia penal o materia
fiscal, para nosotros el término no se vincula con algún movimiento esporádico
sino con el universo de la tutela constitucional de los derechos como conjunto
y sistema que m s bien proviene de una constante y paulatina evolución, con sus
marchas y contramarchas, y los aportes de distintas vertientes.
Desde esta cosmovisión genérica, el garantismo
como tal, encuentra fundamento en el contractualismo, que ha delegado desde la
Sociedad hacia el Estado, a través del pacto o contrato originario, el uso de
la fuerza para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Los instrumentos
para tal fin son La LEY y EL ORDEN que es necesario asegurar desde la plena
reconstrucción de un contrato social que hoy se encuentra en crisis. Pero como
este camino o alegato a invocar una legitimidad superior a la ley puede llevar
a planteos autoritarios, nos prevenimos de ello sosteniendo con DAHRENDORF la
necesidad de construcción de instituciones.
El Estado de Derecho ("rule of law")
no puede probablemente funcionar ‑y ciertamente no puede funcionar bien‑ sin un
sentido de las instituciones de la sociedad. M s aún, sin hacerse el mismo
institucional en el m s pleno sentido de la palabra. El Derecho protege y el
Derecho capacita; las instituciones dan significado, sustancia y permanencia a
sus poderes. Con independencia de la construcción de instituciones, el derecho
necesita ser desarrollado, a fin de hacer que su imperio sea fructífero para la
libertad.




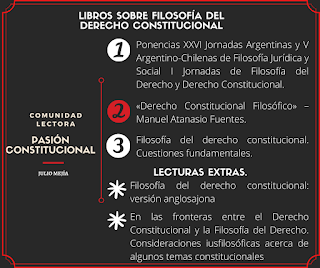
Comentarios
Publicar un comentario