Glosa: El derecho dúctil de Gustavo, ZAGREBELSKY
Por: Faustino
MARTÍNEZ MARTÍNEZ *
En tiempos tan
oscuros reconforta saber que el derecho sigue siendo objeto de desvelos y de
reflexiones conducentes a la determinación de su función precisa en el seno de una
sociedad dinámica, cambiante, donde no hay nada estable y todo está sujeto a
revisiones intelectuales. Si el derecho es el límite del poder, y éste se
configura como la forma más perfecta (de las conocidas) que tenemos de encauzar
la arbitrariedad con arreglo a ciertos parámetros más o menos lógicos (ese
reducto al que muchos se aferran todavía desde las más altas instancias), es
preciso delimitar cómo ha de operar aquél y si las fórmulas tradicionales que
se han estilado para su justificación siguen teniendo validez o, por el
contrario, es necesaria y urgente una revisión de los postulados primigenios
que sustentan el aparato jurídico. El derecho sigue siendo indispensable para
la vida colectiva, pero cómo ha de operar el mismo, cómo se justifica su presencia,
cómo ha de actuar, qué papel le queda por desempeñar en este mundo globalizado,
injusto hasta la médula, a veces, complejo y sin visos de simplificación en el
futuro más inmediato, es tarea que se debe resolver desde el presente y de un
modo urgente, en la medida de lo posible.
Glosamos aquí
una obra que ha tenido un indiscutible éxito editorial, tal y como acredita
esta quinta versión castellana de la misma. Como de todos es sabido, Italia ha
dado en el siglo XX algunas de las figuras más relevantes en el campo del
pensamiento jurídico y algunos de los movimientos que de un modo saludable han
contribuido a la renovación del lenguaje y del pensar en el campo del derecho
(pensamos ahora en el famoso "uso alternativo del derecho"). El testigo
de Norberto Bobbio, acaso la figura más titánica, por su obra enciclopédica y
su influencia más allá de la vida universitaria, ha sido recogido por toda una
amplia gama de autores que han conseguido encumbrarse a las más altas alturas
de la cultura jurídica. Gustavo Zagrebelsky, profesor de Derecho constitucional
(en la Universidad de Turín) y actual presidente de la Corte Constitucional
italiana, es la muestra clara de este engarce que se produce entre la teoría y
la práctica, entre la formulación abstracta del derecho y su actualización en
la vida cotidiana, convirtiéndose en azote del poder en todas sus extensiones.
El jurista nunca ha de ser complaciente, nunca ha de trasmutarse en intelectual
orgánico al servicio del poder político, cualquiera que sea su signo, sino que
le corresponde esa labor de faro orientador del resto de la colectividad. Hasta
los más "puros" o que se dicen así, acaban teniendo un precio. Los
latinos decían que nada de lo humano podía serles ajeno. Parafraseando el dicho
romano, se puede afirmar que nada de lo jurídico (y, con ello, de lo social en
su más amplia acepción) puede sernos ajeno o lejano. Es el deber, la
responsabilidad o, en expresión célebre de Ortega y Gasset, el tema de nuestro
tiempo: buscar el modo de imbricar o incardinar el derecho en la nueva
sociedad, en el nuevo orden mundial que ha surgido ante nosotros.
Zagrebelsky nos
introduce en este ensayo en un problema crucial, el de la relación del derecho
con el complejo y completo entramado étnico, religioso, político y cultural que
ha de regular: con la vida. Existe un postulado clave que sirve de arranque al
ideario del autor: las normas jurídicas no pueden ser ya expresión de intereses
particulares, ni tampoco mera enumeración de principios universales e
inmutables que alguien puede imponer y que los demás han de acatar. A través de
siete capítulos se expone este ideal jurídico sumamente sugestivo y excitante
desde la perspectiva intelectual.
Primeramente, el
autor aborda los aspectos generales del derecho constitucional actual y nota
que uno de los caracteres más significativos de nuestro tiempo es el progresivo
debilitamiento de la soberanía estatal, entendida en el sentido decimonónico
como aquel centro de donde emanan una serie de fuerzas que aseguraban la unidad
política. Esta concepción evidentemente implicaba en todo caso una idea de
sujeción, más o menos intensa, en relación a todo el aparato estatal. De aquí
se pasa a otra noción diversa: la soberanía constitucional, donde no existe el
sometimiento anterior, sino que se ve a la Constitución como un punto hacia el
cual deben converger los intereses que coexisten en la sociedad. La
Constitución no debe ser ejecutada (nótese el trasfondo imperativo de este
verbo): debe realizarse (en este caso, el verbo comporta mayores dosis de
espontaneidad, de no sujeción). El dogma de la soberanía del Estado se ve
además claramente acosado por dos ideas: de un lado, el peso específico, cada
vez mayor, de estructuras supranacionales; y, de otro, la propia composición
interna del Estado que hace que aparezcan otros centros de poder real y
efectivo, como el de ciertos grupos religiosos y políticos. Se ha relativizado,
pues, el ideario soberanista. Por los motivos apuntados, el autor propugna la
"ductibilidad" de los textos constitucionales. Este concepto es
aportación de la traductora. En el texto italiano primigenio se hablaba de un
Diritto Mite, término que equivale a nuestro adjetivo "manso",
"dócil", si se quiere. Mi concepto parte del término químico
"ductilidad" (la facilidad con la que ciertos materiales, como el
oro, se pueden modelar en hilos). La ductilidad jurídica se traduce en la huida
de los dogmas para convertir las Constituciones en textos abiertos (la
"textura abierta del derecho" de la que hablaba Hart), en donde los
diferentes valores, incluso los heterogéneos, puedan coexistir en pacífica
armonía. Aplicando el concepto químico apuntado, el autor defiende la
posibilidad de descomponer y deshilvanar toda idea, valor o principio,
excluyendo la rigidez dogmática, germen de fanatismos, de las épocas
anteriores. Es claramente una decidida apuesta por el pluralismo jurídico, a lo
que ayudaría asimismo una dogmática "fluida o líquida", complemento
indispensable de lo anterior.
A renglón
seguido, se desarrolla la evolución histórica del Estado de derecho al Estado
constitucional. El primero, encaminado a la eliminación de la arbitrariedad en
el campo de la actividad pública o política, es un entramado conceptual que,
sin embargo, no fija unas consecuencias precisas, sino que marca una dirección
que ha de regir la actuación del poder en todos sus ámbitos. Su nota más
destacada es el principio de legalidad, que indica el carácter supremo e
irresistible de la ley, pero que no opera de un modo distinto, según se trate
de la administración (cuya capacidad depende de lo que expresamente dice la
ley; es la idea de la vinculación positiva) o de los ciudadanos (para quienes
la ley prohíbe, limita, pero nunca habilita; es la vinculación negativa). Los
cambios políticos y sociales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX
dan paso a la figura del Estado constitucional que supone la subordinación de
la ley, anterior icono idolatrado, a una norma jurídica superior: la
Constitución. Ello trastoca el panorama hasta entonces en vigor. El principio
de legalidad anteriormente aludido: la administración va a actuar en algunos
casos como un ciudadano particular más, a lo que se añade la reducción del
carácter abstracto y general de la ley, debido a la especialidad legislativa
que nuestro complicado mundo impone. La ley ya no es objetiva e impersonal.
Responde aquélla a intereses particularizados y se configura como causa de
inestabilidad. Para acabar con estos problemas, la Constitución diseña y
perfila un derecho más alto, más lejano, más fuerte, al que se debe someter el
legislador en todos sus extremos.
Las relaciones
de los derechos con la ley ocupan un importante lugar en esta formulación. En
la doctrina del siglo XIX, existía una clara distinción: la ley era una regla
establecida por el legislador en un momento concreto, mientras que los derechos
aparecían como pretensiones subjetivas válidas por sí mismas, con independencia
de lo que dispusiera el Poder Legislativo. Esta idea típicamente iusnaturalista
implicaba diferenciar entre aquélla, la ley, que surgía por decisión de un
cuerpo estatal, y los derechos que tenían una existencia autónoma. Esta
separación ya aparecía en Hobbes quien delimitaba el campo de la ley (Lex), que
siempre significaba vínculo, y el campo del derecho (Ius) que implicaba libertad
en todo caso. Después de examinar las concepciones francesa y estadounidense
sobre el tema expuesto, el autor defiende que el proceso constitucional europeo
contemporáneo se apoya más en el modelo anglosajón, según el cual la ley deriva
de los derechos y no al revés—, que en el modelo francés —supuesto contrario al
anterior—. Ésta sería una concepción estatalista, objetivista, legislativa o
legalista, si se quiere; aquélla, pre-estatalista, subjetivista y de corte
jurisdiccional. No obstante lo expuesto, la concepción relativa a los derechos
se coloca, en el ámbito europeo, en una posición equidistante. Se separa de la
idea francesa del fundamento jurídico exclusivo en la ley, pero no niega a ésta
un fundamento autónomo propio. Tanto la ley como los derechos tienen su
peculiar dignidad constitucional y, por tanto, lo que se defiende es una tesis
ecléctica, que no nos conduzca a la recíproca anulación de los elementos a los
que estamos aludiendo. El paso siguiente viene dado por la articulación de mecanismos
para la defensa de la constitucionalidad de todo el sistema normativo, esto es,
su adaptación a los esquemas y principios que fija el texto constitucional como
marco de referencia. Zagrebelsky expone los distintos sistemas existentes
(estadounidense, francés y el de otros países europeos), que pueden ser
resumidos en dos grandes bloques: uno de control abstracto (típicamente
europeo), que protege el orden constitucional en su vertiente global, y otro de
control difuso (característico del mundo anglosajón), de protección concreta de
los derechos subjetivos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial surge un
nuevo problema, a juicio del autor: ¿con arreglo a qué teoría se fijarían y se
desarrollarían los derechos subjetivos? ¿ iusnaturalismo puro, sin influencias
externas? ¿ iusnaturalismo cristiano? ¿Positivismo? Era necesario, dice el
ensayo, el anclaje en algo objetivo, más fuerte que las voluntades y razones
políticas, algo seguro, estable, indiscutible. La solución se produjo mediante
la constitucionalización de los derechos, que implicó la unión de dos
tradiciones: la de los derechos vinculados a la justicia y la de los derechos
vinculados a la libertad. Todo esto significó darles la fuerza normativa de que
gozan los textos constitucionales, considerados ahora como auténticas normas
jurídicas y no como simples panfletos ideológicos, trasuntos del modo de pensar
de la correspondiente facción que ostentaba el poder político.
De este modo se
acaba desembocando en el capítulo cuarto que diseña los rasgos más notorios de
las concepciones arriba indicadas. Los derechos orientados a la libertad y los
dirigidos a la justicia se contraponen históricamente, según cual sea el valor
que se considere preponderante en un determinado contexto. Los que buscan la libertad,
como sería el caso de un modelo político liberal y laico, surgen unidos a la
reacción antiescolástica propia del Renacimiento. El sistema, dicen, debe
caminar hacia una protección total de la libertad que evite cualquier modalidad
de opresión. Los que proclaman la primacía de la justicia —es el caso del
humanismo cristiano— hunden las raíces de su pensamiento en la Escolástica
medieval y defienden que lo que guía el ejercicio de los derechos es, siempre y
en todo lugar, la justicia. Omite aquí el autor referencias al pensamiento de
Marx, puesto que para éste los derechos del hombre son derechos de los
burgueses, elemento de segundo orden en la lucha de clases. Las dos ideas se
ejemplifican claramente en dos derechos como son el derecho al salario y el
derecho al trabajo. En resumen, se deduce que lo verdaderamente subyacente es
la dicotomía entre voluntad y razón en el mundo del derecho. Zagrebelsky se
detiene en las dos expresiones más depuradas de esta contraposición: el
humanismo laico (o concepción moderna de los derechos) y el humanismo cristiano
(concepción antigua), centrándose en algunos aspectos puntuales. En cuanto a la
función de los derechos, para la teoría laica, aquellos deben innovar o
restaurar el orden social dado; por el contrario, el humanismo cristiano impone
el respeto al orden, o bien su restauración si ha sido perturbado previamente.
Para los primeros, destaca la idea de progreso; para los segundos, la de
perfección. El laico añade una nota de subjetivismo: los derechos son instrumentos
para la realización de intereses particulares y su violación autoriza para su
defensa, mientras que el humanista cristiano entiende que los derechos no
sirven para liberar la voluntad del hombre, sino para reconducirla (idea ésta
de corte objetivista). En la concepción laica, además, los derechos son una
exigencia estructural. En palabras del autor, "el tiempo de estos derechos
no tiene fin" (p. 86); por el contrario, en la tradición cristiana, entran
en juego una serie de deberes que no existen en el caso anterior. La cuestión
de los límites, finalmente, añade algún elemento más de contraposición: los
derechos en su acepción moderna son ilimitados intrínsecamente (los únicos
límites son los derechos de los demás), mientras que en la concepción antigua,
los límites son consustanciales a todos los derechos por el temor que existe a
la no dominación de la voluntad, a que ésta opere libremente. La teoría moderna
estaría encarnada en sociedades de tipo dinámico; la teoría clásica, en
sociedades estáticas e inmovilistas, sociedades que son, por su propia esencia,
justas, a las que se aspira —sobre la base de que hay establecidos unos
deberes—, en contraste con la variabilidad de las declaraciones de derechos.
Junto a los
derechos, el constitucionalismo moderno establece otra segunda nota novedosa:
la fijación por medio de normas constitucionales de principios de justicia
material, orientados a influir en la totalidad del ordenamiento jurídico. Su
justificación radica en las consecuencias perniciosas y en los costes sociales
que provocan los derechos orientados a la libertad exclusivamente. Los límites
clásicos del "orden público" y de las "buenas costumbres"
han dado paso a la idea de justicia material como objetivo que el poder público
busca conseguir. El Estado no sólo impone, sino que ha de incitar a los
ciudadanos a la consecución de ciertos fines. Por ese motivo, dice el autor que
el derecho es el conjunto de condiciones en las que obligatoriamente deben
moverse las actuaciones pública y privada para la salvaguardia de intereses
materiales no disponibles, superando así las concepciones kantiana y hegeliana.
Existe, por tanto, un orden por encima de las voluntades individuales. Las
consecuencias de la constitucionalización de los principios de la justicia son
los siguientes: oposición a la fuerza disgregadora de los derechos
individuales, de suerte tal que el potencial agresor o disgregador de los
derechos (sobre todo, los orientados a la voluntad) hace que la justicia
aparezca como un elemento dulcificador, rechazando el mito liberal de que la
suma de voluntades particulares produce el orden; recuperación por el Estado de
competencias políticas en el campo económico: ese Estado ya no es una instancia
neutral, abstencionista, ni tampoco ha de actuar de modo subsidiario; el Estado
no es un mal, sino un elemento básico para conseguir el orden de justicia no
espontáneo y es en el aspecto económico donde se potencia dicha actuación,
desempeñando una labor de protección activa (el Estado social de derecho encaja
aquí a la perfección, poder que reconoce la propiedad privada y la libre
iniciativa, al mismo tiempo que valora las exigencias de la justicia para la
tutela de las necesidades generales); cambio en la relación del hombre con el
medio ambiente: los derechos-voluntad deben ser ejercitados en un marco que
permita garantizar la supervivencia y asegurar una equitativa y genérica
utilización de los recursos por parte de todo el mundo; desconfianza del hombre
frente al hombre, cuyo exponente supremo es el ejemplo de Auschwitz, que
implica la exigencia de plegar la propia voluntad para aceptar las demás
voluntades y convertirla en un posible objeto de juicio de validez formal y
material.
Llegamos así a
la diferenciación que se debe establecer entre principios y reglas jurídicas.
Los primeros desempeñan un papel constitutivo del orden jurídico; las segundas
son leyes reforzadas de forma especial. Éstas pueden ser objeto de múltiples
interpretaciones, con el juego decisivo que desarrolla la ciencia del derecho,
y además se obedecen, se acatan. Los principios no suscitan problemas de
interpretación, puesto que su formulación es clara, precisa, nítida. No se
acatan: se les presta adhesión. Los principios no se interpretan porque
sencillamente se da por entendido lo que quieren decir, aunque no sea del todo
claro. El "derecho por reglas" del siglo XIX, de marcado carácter
liberal, da paso al "derecho por principios". El positivismo critica,
no obstante, este sistema de principios porque entiende que encierra un vacío
jurídico y sirve para plasmar una serie de ideales éticos y políticos. La
operatividad de un derecho así concebido depende de las leyes posteriores que
los desarrollen. El autor entiende que la Constitución y sus principios son la
manifestación más alta del derecho positivo, no del derecho natural, y, sin
embargo, la interpretación de la Constitución nos conduce a una auténtica
filosofía del derecho por la vía de la argumentación. Es decir, el esquema
argumentativo del derecho constitucional y del derecho natural es muy similar:
partiendo de lo real (el ser) llegamos a lo obligatorio (el deber ser) por
medio de la justicia (lo justo). Se combinan así los tres pasos clásicos del
iusnaturalismo.
En el último
capítulo, Zagrebelsky examina el papel de los jueces en el mundo del derecho.
Se ha superado ya la idea de Montesquieu, para quien el juez era la boca que
decía las palabras de la ley. Estamos en una nueva etapa en la cual la función
del juez va más allá del texto positivo. Debe ponerse al servicio tanto de la
ley como de la realidad. La interpretación busca así la norma adecuada al caso
concreto y al propio ordenamiento jurídico. Para llegar a este equilibrio entre
los extremos citados, el operador judicial dispone de unos métodos exegéticos,
concebidos como expedientes argumentativos para demostrar que la regla extraída
del ordenamiento jurídico es una regla posible y justificable. Dichos métodos
interpretativos se caracterizan por dos notas: su variedad y la ausencia de una
jerarquía entre los mismos. La interpretación ha de guiarse por el intento de
conciliar seguridad y justicia, es decir, la atención al caso concreto de
acuerdo con criterios equitativos, a la vez que se consigue el respeto mayor
posible al ordenamiento jurídico. Todo lo dicho anteriormente configura al juez
como el auténtico "señor del derecho" de nuestro tiempo (antes lo era
el legislador), juez que ha de armonizar los tres conceptos que se han
estudiado en este ensayo: el respeto (no veneración incondicionada) a la ley;
la protección de los derechos de los particulares, y la constante búsqueda de
la justicia. Pero, ante todo, el término "señor del derecho" refleja
el papel preponderante, más no exclusivo, que ostenta el juez en el mundo
actual, sin que esa palabra pueda entenderse en su acepción patrimonial. El
derecho es propiedad de todos, no de un grupo reducido. En cuanto al
legislador, y relacionándolo con el tema del control de la constitucionalidad
de las leyes, el autor concluye diciendo que aquél ha de ver sus creaciones
como una parte del derecho, no como todo el derecho. Sano ejercicio de modestia
intelectual y de relativismo antidogmático el propugnado por Zagrebelsky al que
secundamos en sus postulados generales.
* Departamento
de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense de Madrid. fmartine@der.ucm.es.



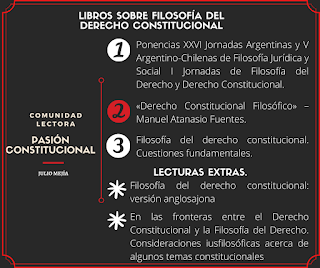
Comentarios
Publicar un comentario