Democracia y desigualdad. Una visión constitucional
Por: Daniel A. Sabsay*
Revista Brasileira Direito
Constitucional, Igualdade e Justicia, Escola Superior de Direito
Constitucional-ESDC y Editora Método, São Paulo, Brasil, N° 2, Jul./Dez. 2003,
pp.75-83.
La amplitud geográfica cada vez más
extendida de los sistemas democráticos constituye un fenómeno sorprendente que
ha ido creciendo cada vez con mayor vigor en las dos últimas décadas. En la
actualidad la gran mayoría de los estados son gobernados de conformidad con las
reglas propias al Estado de Derecho, si bien es cierto que ello ocurre de
conformidad con un abanico muy grande de variables en lo que hace a la magnitud
del sistema en cada lugar.
La existencia de una doble vertiente para la
organización de las comunidades políticas fundada en la presencia, por una
parte, de una democracia liberal en lo institucional, y por otra parte, en la
organización de una economía de mercado en lo que hace al modelo económico,
constituye hoy un verdadero cliché,
que para muchos no admite posibilidad alguna de variantes.
Sin embargo, este modelo no es cierto que
de conformidad a una visión dogmática que presupone la majestad del mercado,
como un elemento per se ordenador, productor de riqueza y de su mejor
distribución, sea el único que permita la realización de las metas de libertad
e igualdad en nuestro planeta. Es más, la presentación de esta suerte de
sistema durante un tiempo, a nuestro parecer excesivamente dilatado, como
paradigma del desarrollo humano, ha impedido su cuestionamiento a tiempo de
modo de poner un freno al rosario de iniquidades que tanto en lo social, como
de manera más general en todo lo que hace a la calidad de vida de las personas,
afecta a una mayoría aplastante de naciones.
De alguna manera, en el plano de los
postulados constitucionales, este esquema nos retrotrae a los albores del
constitucionalismo, cuando se pensaba que la libertad a secas aportaría
necesarimanete felicidad y equidad a la mayoría de los habitantes. Pero, tanto esto no es así que la evolución
del constitucionalismo ha posibilitado que en sucesivas etapas se incorporasen
a su contenido nuevas generaciones de derechos destinadas a satisfacer
diferentes finalidades y valores, todo lo cual se corresponde con, a su vez,
diferentes modelos de estructuras estatales.
Nos proponemos presentar brevemente las
distintas etapas de la construcción del Estado de Derecho, para luego revisar
nuestra ley fundamental, en particular después de producida la reforma
constitucional del 94, para finalmente efectuar algunas observaciones
generales.
Cada una de las etapas que
han jalonado la evolución del constitucionalismo se ha visto caracterizada por
el reconocimiento de una generación de derechos, lo que importa asimismo, una
forma particular de ejercicio de la función del control y un modelo de Estado,
con sus consecuencias en la relación entre gobernados y gobernantes. Asi, el
constitucionalismo clásico de los albores del movimiento iluminista, consagra a
los derechos individuales. Son ellos, el derecho a la vida, a la intimidad, a
la seguridad personal, a la libertad de expresión, a la libertad de cultos,
etc. Se trata de libertades que protegen ámbitos individuales de la persona
humana, es decir se refieren a lo que “ella es”, a través de bienes jurídicos
como la vida, el pensamiento, la religión, el ejercicio del comercio, etc.
Al hombre se lo concibe
aislado, relacionado directamente con quienes lo gobiernan, sin intermediarios,
ya que las asociaciones intermedias no son reconocidas. Recordemos que
inclusive, la ley Le
Chapelier , dictada durante la Revolución Francesa ,
produce la abolición de toda forma corportiva susceptible de interponerse entre
los ciudadanos y sus autoridades. En este marco, la función de control es
asegurada exclusivamente desde las instituciones. Son éstas las encargadas de
que “el poder detenga al poder” (parafraseando a Montesquieu). La creencia en
la fuerza del derecho como una suerte de bálsamo asegurador de la legalidad,
apartaba toda posibilidad de crear controles por fuera de la propia tríada de
poderes.
Por
último, el tipo de estado que se corresponde con este modelo institucional es
el que se ha dado en llamar “estado gendarme”. Se trata de una estructura de
gobierno mínima cuyas funciones propias se limitan al ejercicio de la defensa y
de la seguridad de los habitantes y a las relaciones internacionales. A ello
debe agregarse como gran mandato, el de velar por la efectiva vigencia del
abanico de libertades contempladas en la constitución. La
libertad es el gran valor cuya vigencia se persigue de manera preponderante,
junto a ella debe regir la igualdad ante la ley.
La segunda etapa del constitucionalismo
se verá caracterizada por el reconocimiento de los derechos sociales ya que a
la misma se la identifica con esta última denominación. El tiempo transcurrido
bajo el esquema precedente pone de manifiesto la necesidad de resguardar
espacios diferentes de la actividad humana. No sólo aquellos que importan los
atributos de la persona por su calidad de tal en su consideración individual.
Se trata de acceder a la protección de las circunstancias que rodean lo que
“las personas hacen”. Es decir el hombre en su relación con otros en el campo
laboral, como así también la consideración de ciertas vicisitudes susceptibles
de afectar su acontecer y que también merecen ser contempladas.
Nacen entonces el derecho
laboral y previsional y la seguridad social. El estado engrosará sus
incumbencias y bajo el formato del modelo de bienestar o “estado providencia”,
tratará de restablecer las ecuaciones sociales de modo de asegurar un concepto
reforzado de igualdad, la de oportunidades. La función de control se verá
reforzada a través del reconocimiento de garantías individuales, de manera de
posibilitar que sea el mismo titular de un derecho quien frente a algún tipo de
menoscabo del mismo o amenaza de ello, pueda accionar ante la justicia
impidiendo que esto ocurra o que cese la situación lesiva. Además, se crean
órganos específicos de control que se suman a las potestades de los tres
poderes que componen el gobierno. Así aparecen, sindicaturas, auditorías,
ombudsman, entre otros institutos específicos.
Con la consagración del
derecho al ambiente sano, a partir de la década del 60 en el presente siglo,
nace la tercera generación de derechos, la que viene a sumarse a las dos
precedentes -individuales y sociales- Se trata de los derechos de tercera
generación o de incidencia colectiva, como la constitución argentina los
denomina en su art. 43.
Esta nueva ola opera, tiene
su punto de mira, en el entorno en el cual debe transcurrir la vida humana a
partir de una proyección ad-infinitum que
obliga a todos por igual, en aras al logro de la equidad intergeneracional.
Junto al derecho al ambiente aparecen también los de los consumidores y
usuarios y entonces el ideal de la calidad de vida digna se ensancha para
asegurar una competencia genuina que les confiera a las personas una verdadera
libertad de elección de bienes y servicios. Ello, dentro del marco de una
gestión que asegure su participación y le brinde amplia información.
Esta nueva categoría de
derechos logra una mayor consagración de manera concomitante con el estado
post-privatización. Este fenómeno marca un punto de inflexión en el aumento de
las facultades gubernamentales. La modificación se funda en la ineficiencia del
estado prestador, como así también en la falta de incentivo que este modelo
importa para la iniciativa privada. La nueva realidad lleva a la difusión del
ejercicio de funciones públicas a otros agentes diferentes del estado.
Asimismo, conlleva para este último el fortalecimiento de la función de control
de modo de lograr que la nueva situación provoque beneficios en el nivel de
vida de todas las personas y no sólo la acumulación del lucro en manos de unos
pocos.
En la actualidad, el estado
de cosas imperante marca un escenario muy diferente al descripto
precedentemente. En efecto, estamos asistiendo a un proceso de globalización a
nivel mundial, con concentración de las riquezas en unos pocos grupos
poderosísimos. Esto último importa para el estado una pérdida creciente de
poder de decisión. Por lo tanto, la continuación de este fenómeno sólo augura
resultados sombrios no sólo en cuanto a la situación de las personas, sino
también en cuanto a las realidades nacionales y sociales. Se impone una
reversión de esta realidad y para ello nos parece interesante tener en cuenta
las nuevas orientaciones del Banco Mundial (ver: Stiglitz, J.: “Towards a new
Paradigm for Development; Strategies, Policies. And processes. UNCTAD, 1998)
Creemos que herramientas como
las que describiremos más adelante y que hacen a la nueva institucionalidad
derivada del reconocimiento de los derechos de tercera generación, constituyen
interesantes aportes para conseguir un cambio importante que lleve a asegurar
una calidad de vida digna a los habitantes de nuestro planeta.
La reforma de 1994 operó
ampliamente sobre el sistema de derechos y garantías, pese a las dificultades
que se le planteaban al constituyente con la modificación de la parte doctrinaria
de la constitución ya que recordemos que la ley 24.309 vedaba bajo pena de
nulidad todo cambio en los artículos 1 a 35. Asimismo, no olvidemos que la ley
declarativa de la necesidad de la reforma habilitaba una serie de puntos relacionados con la
primera parte de la constitución, susceptibles de ser objeto de la enmienda. En función
de este mandato el constituyente de reforma asumió la decisión de incorporar
nuevos derechos y garantías y de agregar otros contenidos doctrinarios a los ya
existentes, a través de la atribución de nuevas facultades al Congreso, de modo
tal que la redacción de la ley fundamental exhibe un nuevo perfil institucional
en la materia.
Este marco de referencia
renovado produce como lógica consecuencia la ampliación del "techo
ideológico" de nuestra ley fundamental. Bidart Campos lo denomina “techo
principista-valorativo” en el tomo VI de su tratado elemental de derecho
constitucional argentino. Toda constitución encuentra su marco de referencia en
diversas expresiones contenidas en distintas partes de su articulado. En lo
referente a la nuestra, luego de su sanción, la ideología del constituyente del
53 surgía con claridad, principalmente, del preámbulo y de la denominada
"cláusula del progreso", art. 75, inc. 18 -ex 67, inc. 16-. A partir
de allí se insinuaba el sentido de las decisiones y acciones a ser tomadas y
llevadas a cabo por los responsables gubernamentales. Con posterioridad nuestra
constitución incorporó en la reforma de 1949 y luego de la derogación de ésta,
con la sanción del art. 14bis, por la Convención Constituyente
de 1957, típicas cláusulas de contenido social, que no sólo consagran el
derecho al trabajo, sino que le imponen al legislador claros cometidos
tendientes a asegurar al trabajador condiciones dignas de labor, jornada
limitada, retribución justa, protección contra el despido arbitrario,
organización sindical, derecho de huelga, etc.
Esa evolución hacia el
constitucionalismo social se consolida con la reforma de 1994 que, como ya ha
quedado expresado, le asigna jerarquía constitucional a una serie de tratados
de derechos humanos y crea un mecanismo para que otros puedan alcanzar esa
jerarquía, y por la incorporación de los incs. 19 y 23 al art. 75 de la constitución. Este
último con claras reminiscencias de la constitución italiana de 1948, le impone
al Congreso el deber de legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por la constitución y los tratados internacionales.
Las acciones positivas presuponen una intervención
directiva (legislativa) y directa (administrativa) de ejecución,
materialización y realización de la igualdad declarada. Lo que el artículo está
procurando es que los poderes constituídos intervengan por vía directiva,
dictando leyes o medidas de promoción, o por vía directa con medidas concretas
de acción de gobierno". Para Bidart Campos “se promueven los derechos
cuando se adoptan las medidas para hacerlos accesibles y disponibles a favor de
todos. Y eso exige una base real igualitaria, que elimine, por debajo de su
nivel, cuanto óbice de toda naturaleza empece a que muchos consigan disfrutar y
ejercitar una equivalente libertad real y efectiva. El Congreso queda gravado
con obligaciones de hacer: legislar y promover medidas de acción positiva. Esto
obliga al Estado a remover obstáculos impeditivos de la libertad y la igualdad
de oportunidades y de la participación de todos en la comunidad. Se trata
de un liberalismo en solidaridad social o sea, de un estado social y
democrático de derecho que para nada se aletarga en obligaciones de omisión
frente a los derechos personales, sino que asume el deber de promoverlos. Donde
quiera haya o pueda haber una necesidad, una diferencia, una minusvalía, allí
hay que reforzar la promoción de la igualdad real y de los derechos humanos”
(“Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino”. Tomo VI: “La Reforma Constitucional
de 1994”
EDIAR. Buenos Aires, 1995, p. 378.
Esta nueva impronta del
constitucionalismo social se consolida en la reforma constitucional con el
deber del Congreso de promover lo conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la
generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores (art. 75,
inc. 19). Resumiento, al Estado le cabe el deber de elegir las acciones
conducentes a optimizar los resultados que posibiliten el desarrollo de la
persona humana en sociedad y al progreso económico dentro de un marco de
equidad. Estas dos cláusulas son típicamente programáticas, su implementación
requiere de leyes "medidas" del Congreso, único responsable en la
determinación del momento más propicio para la concreción de las mismas. Todas
sus prescripciones se encuentran influidas por un alto grado de contenido
ideológico.
El ya citado inciso 19 tiene
una presentación casi idéntica a la
vieja “cláusula del progreso” (hoy inciso 18 del mismo artículo), en lo
que hace al modo de formular grandes objetivos a ser plasmados en la
legislación futura a los que debe “proveer” el Congreso nacional. A nuestro
entender se trataría de una suerte de extensión del inciso anterior. Esta nueva
disposición completa a su predecesora a través de una variada serie de postulados
que se entroncan en su mayoría con las bases del denominado constitucionalismo
social. La concreción de toda esta panoplia de acciones sólo podría concretarse
por medio de una herramienta de fuerte intervención en la vida socio-económica
de la comunidad, como lo es el denominado "estado de bienestar". Hoy
estas acciones no tienen porque ser llevadas a cabo directamente por el Estado,
éste podría perfectamente “tercerizar” muchas de ellas con el concurso de la
vasta gama de organizaciones sociales que hoy exhibe la sociedad argentina, las
que son englobadas bajo variados términos, como por ejemplo: “sector social” o
“representación de la sociedad civil”.
A través de las grandes
directivas contempladas en los cuatro párrafos del inciso 19, que hacen al modo
de desarrollo con equidad, a un federalismo igualitario, a una educación
gratuita y amplia, a la defensa del patrimonio cultural, se refleja también la
ideología de la
reforma. Aparece claramente la voluntad del constituyente de
reforma de ordenarle a los gobernantes la realización de acciones
"positivas" que permitan que tan importantes objetivos puedan hacerse
realidad. Spisso sintetiza la cuestión de la siguiente forma “en suma, el deber
de escoger los medios más aptos tendientes a optimizar los resultados
conducentes al desarrollo de la persona humana en sociedad y al progreso
económico con justicia” (Spisso, Rodolfo: "En las antípodas del
Constitucionalismo social", El Derecho, 2/1/95) .
De lo tratado queda claro que
el valor desarrollo humano obra como una suerte de centro de confluencia, ya
que para que su vigencia quede asegurada es preciso que operen los componentes
analizados en el punto precedente. En efecto, se logra tal evolución de la persona
cuando la existencia de ciertas notas objetivas y subjetivas que en su conjunto
hacen posible una existencia que se desenvuelva en un marco de igualdad y de dignidad. Ahora bien, ¿cómo hacer para
saber que en un determinado lugar, en una determinada situación, para una
comunidad o para una persona impera este valor, en tanto “faro” de sus
condiciones existenciales? Ello no nos parece una tarea factible desde la
teoría, a nuestro entender los elementos a utilizar para poder ponderar dicha
situación variarán en función de las circunstancias temporales y espaciales.
Claro que, dadas dichas particularidades se podrá determinar si en el caso bajo
examen se está efectivizando una dinámica que permita precisamente observar con
claridad todo cuanto denota el término desarrollo humano.
Desarrollo humano importa una
idea de evolución, de progresión hacia un “techo” de las condiciones de vida
que se va elevando y que para nuestra observación debe concretarse en una
tendencia creciente hacia la satisfacción de aquellas necesidades que hacen a
la igualdad y a la dignidad de la existencia humana, sin olvidar la calidad de
vida la que surgirá de las condiciones del entorno en que la misma transcurre.
La constitución reformada utiliza la expresión desarrollo humano en los ya
analizados incisos 19 y 23 del artículo 75, la que es nuevamente empleada en el
inciso 17. En este último caso el constituyente lo hace cuando se ocupa de los
derechos de los “pueblos indígenas argentinos”. Allí, la voz hace las veces de
patrón de medida a los efectos de la determinación del quantum de las tierras
que le deberían ser entregadas a las comunidades indígenas.
Por último, en la parte
dogmática nuestra expresión sólo aparece incluída en uno de los artículos del
capítulo segundo -agregado por la reforma-, titulado “nuevos derechos y
grantías”. Es en el artículo 41 en el que se consagra el derecho de todos los
habitantes “a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras...” Es decir que el desarrollo
humano aparecería para el constituyente como un equivalente del desarrollo
sustentable. Creemos que es en esta parte del texto constitucional de donde surgiría
con mayor vehemencia la concepción de un modelo de desarrollo en el que
confluyen las variables ambiental, económica, social y cultural. Se trata de
una temática transversal que se deriva de la consideración conjunta de la
cuestión ambiental y de su protección y de todo lo atinente a la producción
para el desarrollo de una comunidad.
La trascendencia de esta
cuestión nos obliga a un análisis particular de la misma. La preservación
del medio ambiente recién cobra una posibilidad cierta cuando se la acopla al
concepto de desarrollo. Entonces al incorporar el medio ambiente al desarrollo,
se elabora un nuevo concepto del mismo, en el cual se introduce la variable
ambiental. El límite a toda acción de desarrollo estaría dado por la no
afectación del ambiente, dentro de parámetros previamente establecidos. Esta
posición es la que da nacimiento a la noción de desarrollo sustentable
Este fenómeno que parece de
fácil explicación y de rápida comprensión, sin embargo demanda enormes
esfuerzos para poder ser puesto en práctica. Su aplicación obliga a un trabajo
conjunto de los gobiernos y las sociedades y dentro de éstas de los distintos
sectores que las componen, a efectos de corregir errores, cambiar actividades,
ajustar procederes. Todo esto no surgirá por generación espontánea, sino que
demandará concesiones y revisiones de parte de todos los sectores involucrados
en los distintos procesos de producción, de creación, de educación, de consumo,
etc. Para que se puedan lograr todos estos cambios es necesario conseguir una
aceptación y previo a ello una comprensión de todo el fenómeno, de parte de
aquellos que se verán obligados a observar y perseguir las transformaciones. De
este modo conseguiremos consenso sobre esta realidad y luego en relación con
las medidas que haya que adoptar.
Nos encontramos en una
situación que obliga a renunciamientos, a la necesidad de que cada cual tenga
que dar algo. Ese algo podrá consistir para un industrial en controlar los
procesos de fabricación de modo que su actividad no sea contaminante, para un
productor forestal en reponer los árboles que tala dentro de determinadas
proporciones, para un cazador en renunciar a atrapar determinadas especies,
para un ciudadano común en contribuir en cada una de sus acciones a evitar que
se acentúe la contaminación.
Además cada obra, actividad,
acción que se emprenda, deberá ser efectuada teniendo en cuenta que ellas no
produzcan determinado tipo de consecuencias negativas para el medio ambiente.
Dichas consecuencias no se limitan a nuestra realidad actual, sino que deben
considerar también a los futuros habitantes del planeta. La protección del
planeta es una deuda que todos tenemos para con las generaciones futuras El
carácter intergeneracional o la intergeneracionalidad es una de las
características que presenta la protección del medio ambiente y en particular
su vinculación con el desarrollo. Su formulación plantea uno de los dilemas más
acuciantes de la época actual, cual es el de asegurar posibilidades de
supervivencia a nuestros descendientes.
Por ello: la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo creada por las Naciones Unidas (Comisión
Brundtland) dijo en su informe, "Nuestro Futuro Común", en 1987:
"Que el desarrollo para ser sustentable debe asegurar que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias". De acuerdo a las ideas que
estamos planteando, existe una responsabilidad de preservar el medio ambiente
para las generaciones futuras, de modo de asegurarles un nivel de vida digno.
Para ello se debe hacer frente a los desbordes de un avance tecnológico
desenfrenado y cuidar también el crecimiento vegetativo de la población. Estos
conceptos quedaron planteados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente que tuvo lugar en Estocolmo en 1972.
En esta conferencia quedó
definido derecho humano de tercera generación de la siguiente manera:
"El hombre tiene el derecho
fundamental a la libertad, y a la igualdad, dentro de condiciones de vida
satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita vivir en dignidad y
bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar el
ambiente para las generaciones presentes y futuras"
Y, la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo -ECO92-, entre los
veintisiete principios que la misma contiene, determinó:
Principio 3 - El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma
tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales
de las generaciones presentes y futuras.
Principio 10 - El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con las participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así, como la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a
los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento
de daños y los recursos pertinentes.
El tratamiento compartido
asegura medidas más adecuadas. En definitiva, para encontrar consensos se debe
buscar el modo de compartir el tratamiento de estas cuestiones. Para poder
hacerlo se deben concretar los canales de participación más adecuados a esos
efectos. La materia ambiental y la gestión de los recursos naturales han
permitido, a lo largo de las últimas décadas, una cada vez más importante presencia
ciudadana en todas las decisiones que atañen a estas dos cuestiones. La
legislación y las prácticas de las democracias más desarrolladas así lo
demuestran. Esto ha sido posible gracias a un rol muy activo de los sectores
independientes, emprendido por organizaciones no gubernamentales. Asimismo se
ha producido a través de ciertos mecanismos como las audiencias públicas y la
administración coparticipada, entre muchos otros, que han procurado la creación
de espacios propicios para la concreción de distintos tipos de participación.
Lo hasta acá expuesto permite concluir
que la introducción de la expresión desarrollo humano en el texto de la
constitución nacional plantea un claro pronunciamiento del constituyente en lo
que hace a los parámetros que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la toma
de las decisiones gubernamentales, cuando lo que está en juego son las
condiciones para la vida humana, en todo lo que hace a su dignidad, calidad e
igualdad. Del texto constitucional surge con claridad que quienes deban
aplicarlo e interpretarlo deberán tomar especialmente en cuenta que en su
accionar deben estar presentes aquellos elementos que permitan de un modo
creciente que en los hechos se plasmen las condiciones que hagan al mejoramiento
de la existencia de las personas desde las tres órbitas señaladas. Ello hace a
un programa en el que están presentes una nueva noción de la equidad en su
versión intergeneracional y un “garantismo” que debe volcarse por medio de los
más modernos instrumentos que aporta la evolución del constitucionalismo en su
vertiente social y de pleno reconocimiento a los derechos de incidencia
colectiva.
El gran dilema que se
presenta luego de haber recorrido el sentido del nuevo articulado
constitucional reposa en una suerte de contradicción "fundamental".
¿Cómo se podrá concretar este deseo constitucional en un marco
político-económico absolutamente adverso a este tipo de tendencias estatales?
Pareciera una suerte de "esquizofrenia" la que plantea el accionar del
poder constituyente en su relación con los poderes constituídos, los que
precisamente en la misma década de la reforma, han promovido lineamentos
totalmente opuestos al modo de desarrollo "con justicia social" que
contempla la constitución en su actual versión.
Esta contradicción que
señalamos a manera de conclusión se ha visto confirmada con la sanción de una
serie de normas en materia laboral y de previsión social que lejos de cumplir
con los postulados constitucionales, cercenan o directamente coartan conquistas
previas en el campo del desarrollo humano y del concepto de vida digna. Asimismo, la ausencia de leyes que aseguren
el cumplimiento de los “presupuestos mínimos” en materia ambiental de que habla el párrafo 3º del artículo 41, es otra
señal de la falta de concreción de las finalidades a que debe apuntar el
accionar gubernamental en aras del logro de un standart de desarrollo humano
aceptable para nuestra comunidad.
Ojalá que la refundación de
la democracia que tanto se pregona, se base en postulados de sustentabilidad.
Para ello, requerirá necesariamente conseguir una gobernabilidad en la que
esten presentes de manera equilibrada la libertad, la igualdad y la equidad
para el logro de una calidad de vida digna para las generaciones presentes y futuras.




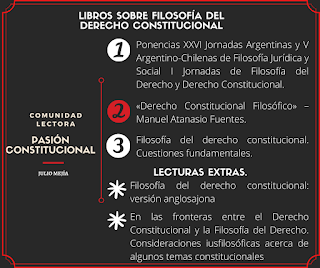
Comentarios
Publicar un comentario