Del Estado de Derecho al Estado Constitucional
Por: GUSTAVO ZAGREBELSKY
1. El «Estado de derecho»
El
siglo XIX es el siglo del «Estado de derecho» o, según la expresión alemana, del Rechtsstaat. En la tipología de las formas de Estado, el Estado de derecho, o «Estado bajo el régimen de derecho», se
distingue del Machtstaat, o «Estado bajo el régimen de fuerza», es decir, el Estado absoluto
característico del siglo XVII, y del
Polizeistaat,
el «Estado bajo el régimen de
policía», es decir, el régimen del Despotismo ilustrado, orientado a la
felicidad de los súbditos, característico
del siglo XVIII. Con estas fórmulas se indican tipos ideales que sólo
son claros conceptualmente, porque en el desarrollo real de los hechos deben darse por descontado aproximaciones,
contradicciones, contaminaciones y desajustes temporales que tales
expresiones no registran. Éstas, no
obstante, son útiles para recoger a grandes rasgos los caracteres principales de la sucesión de las etapas
históricas del Estado moderno.
La expresión «Estado de derecho» es ciertamente una
de las más afortunadas de la ciencia jurídica contemporánea. Contiene, sin embargo, una
noción genérica y embrionaria, aunque no
es un concepto vacío o una fórmula mágica,
como se ha dicho para denunciar un cierto abuso de la misma. El Estado de derecho indica un valor y alude sólo a una de las
direcciones de desarrollo de la organización del Estado, pero
no encierra en sí consecuencias precisas. El valor es la eliminación de la
arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los ciudadanos.
La dirección es la inversión de la relación
entre poder y derecho que constituía la quintaesencia del Machtstaat
y del Polizeistaat: no más rex
facit legem, sino lex facit
regem.
Semejante
concepto es tan abierto que todas las épocas, en función de sus exigencias, han podido llenarlo de contenidos diversos más o menos
densos, manteniendo así continuamente su vitalidad'.
El propio Estado constitucional, que es la forma de
Estado típica de nuestro siglo, es presentado con
frecuencia como una versión particular del Estado de derecho. Esta visión no resulta necesariamente forzada, si consideramos la
elasticidad intrínseca del concepto, aunque para una mejor comprensión del mismo es
aconsejable no dejarse seducir por la continuidad histórica e intentar, por el contrario, poner en claro las diferencias.
No cabe duda que el Estado de derecho ha
representado históricamente uno de los elementos básicos de las concepciones
constitucionales liberales, aunque no es en
absoluto evidente que sea incompatible con otras orientaciones
político-constitucionales. Antes al contrario, en su origen, la fórmula fue acuñada para expresar el «Estado de razón» (Staat der
Vernunft), o «Estado gobernado según la voluntad general de razón y
orientado sólo a la consecución del mayor bien general», idea perfectamente
acorde con el Despotismo ilustrado. Luego,
en otro contexto, pudo darse de él una definición exclusivamente formal,
vinculada a la autoridad estatal como tal y completamente indiferente a
los contenidos y fines de la acción del Estado. Cuando, según la célebre definición de un jurista de la tradición
autoritaria del derecho público alemán6, se establecía como
fundamento del Estado de derecho la
exigencia de que el propio Estado «fije y determine exactamente los cauces y límites de su actividad, así como la
esfera de libertad de los ciudadanos,
conforme a derecho (in der Weise des Rechts)» y se precisaba que eso no suponía en absoluto que el Estado renunciase a su poder o que
se redujese «a mero ordenamiento
jurídico sin fines administrativos propios o a simple defensa de los derechos
de los individuos», aún no se estaba necesariamente en contra del Estado de policía, aunque se trasladaba el
acento desde la acción libre del
Soberano a la predeterminación legislativa.
Dada la posibilidad de reducir el Estado de derecho
a una fórmula carente de significado sustantivo
desde el punto de vista estrictamente político-constitucional,
no es de extrañar que en la época de los totalitarismos de entreguerras se
pudiese originar una importante y reveladora discusión sobre la posibilidad de definir tales regímenes como «Estados de derecho». Un
sector de la ciencia constitucional de aquel tiempo tenía interés en
presentarse bajo un aspecto «legal», enlazando así con la tradición
decimonónica. Para los regímenes totalitarios se
trataba de cualificarse no como una fractura, sino
como la culminación en la legalidad de las premisas del Estado decimonónico. Para los juristas de la continuidad no existían
dificultades. Incluso llegaron a sostener que los regímenes
totalitarios eran la «restauración» -tras la pérdida de
autoridad de los regímenes liberales que siguió a su
democratización- del Estado de derecho como Estado que, según su exclusiva voluntad expresada en la ley positiva, actuaba para imponer
con eficacia el derecho en las relaciones sociales,
frente a las tendencias a la ilegalidad alimentadas por la
fragmentación y la anarquía social".
Con un concepto tal de Estado de derecho, carente de
contenidos, se producía, sin embargo, un vaciamiento que omitía lo que desde el punto
de vista propiamente político-constitucional era, en cambio, fundamental, esto es, las funciones y los fines del Estado y la
naturaleza de la ley. El calificativo de
Estado de derecho se habría podido aplicar a cualquier situación en que se
excluyese, en línea de principio, la eventual arbitrariedad pública y privada y se garantizase el respeto a la ley, cualquiera
que ésta fuese. Al final, todos los
«Estados», por cuanto situaciones dotadas de un orden jurídico, habrían debido llamarse genéricamente «de derecho».
Llegaba a ser irrelevante que la ley impuesta se resolviese en medidas
personales, concretas y retroactivas;
que se la hiciera coincidir con la voluntad de un Führer, de un Soviet de trabajadores
o de Cámaras sin libertades políticas, en lugar de con la de un Parlamento libre; que la función desempeñada por el Estado mediante la ley fuese el dominio totalitario sobre la
sociedad, en vez de la garantía de los
derechos de los ciudadanos.
Al final, se podía incluso llegar a invertir el uso
de la noción de Estado de derecho, apartándola de su
origen liberal y vinculándola a la dogmática del Estado totalitario. Se
llegó a propiciar que esta vinculación se considerase, en adelante, como el
trofeo de la victoria histórico-espiritual del totalitarismo sobre el
individualismo burgués y sobre la deformación del concepto de derecho que éste abría comportado".
Pero el Estado liberal de derecho tenía necesariamente una connotación
sustantiva, relativa a las funciones y fines del Estado. En esta nueva forma de
Estado característica del siglo XIX lo que destacaba en primer plano era «la
protección y promoción del desarrollo de todas las fuerzas naturales de la población, como objetivo de la vida de los individuos y de
la sociedad». La sociedad, con sus propias exigencias, y no la autoridad del Estado, comenzaba a ser el punto central para la
comprensión del Estado de derecho. Y
la ley, de ser expresión de la voluntad del Estado capaz de imponerse
incondicionalmente en nombre de intereses trascendentes propios, empezaba a concebirse como instrumento de garantía
de los derechos.
En la clásica exposición del derecho administrativo
de Otto Mayer, la idea de Rechtsstaat,
en el sentido conforme al Estado
liberal, se caracteriza por la
concepción de la ley como acto deliberado de un Parlamento representativo y se concreta en: a) la supremacía de la ley sobre la Administra ción; b) la
subordinación a la ley, y sólo a la ley, de los derechos de los ciudadanos, con exclusión, por tanto, de que
poderes autónomos de la Ad ministración puedan incidir sobre ellos; c) la
presencia de jueces independientes
con competencia exclusiva para aplicar la ley, y sólo la ley, a las controversias surgidas entre los ciudadanos y entre
éstos y la Administra ción del Estado. De este modo, el Estado de
derecho asumía un significado que comprendía la representación electiva,
los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes; un significado
particularmente orientado a la protección de
los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la Administración.
Con estas formulaciones, la tradicional concepción de la organización estatal, apoyada sólo sobre el principio de autoridad, comienza a
experimentar un cambio. El sentido general del Estado liberal de derecho consiste en el condicionamiento de la
autoridad del Estado a la libertad de la sociedad,
en el marco del equilibrio recíproco establecido por la ley. Éste es el núcleo central de una importante concepción del derecho preñada
de consecuencias.
2. El principio de legalidad. Excursus sobre el rule of law
Se habrá notado que los
aspectos del Estado liberal de derecho indicados remiten
todos a la primacía de la ley frente a la Administración , la
jurisdicción y los ciudadanos. El Estado liberal de derecho
era un Estado
legislativo que se afirmaba a sí mismo a través del principio de legalidad.
El principio de legalidad, en general, expresa la
idea de la ley como acto normativo supremo e
irresistible al que, en línea de principio, no es oponible ningún derecho más fuerte, cualquiera que sea su
forma y fundamento: ni el poder de
excepción del rey y de
su administración, en nombre de una superior «razón de Estado», ni la inaplicación por parte de los jueces o la
resistencia de los particulares, en
nombre de un derecho más alto (el derecho natural o el derecho tradicional) o
de derechos especiales (los privilegios locales o sociales).
La primacía de la ley señalaba
así la derrota de las tradiciones jurídicas del
Absolutismo y del Ancien Régime. El Estado de derecho y el
principio de legalidad suponían la reducción del derecho a
la ley y la exclusión, o por lo menos la sumisión a la ley, de todas las demás
fuentes del derecho.
Pero ¿qué debemos entender en realidad por ley? Para
obtener una respuesta podemos confrontar el principio de
legalidad continental con el rule
o f law inglés.
En todas las manifestaciones del Estado de derecho,
la ley se configuraba como la expresión de la
centralización del poder político, con independencia
de los modos en que ésta se hubiese determinado históricamente y del órgano, o conjunto de órganos, en que se hubiese realizado. La
eminente «fuerza» de la ley (force de la
lo¡ - Herrschaft des Gesetzes) se vinculaba así a un poder legislativo capaz
de decisión soberana en nombre de una función
ordenadora general.
En la
Francia de la
Revolución , la soberanía de la ley se apoyaba en la doctrina de la soberanía de la nación, que estaba «representada» por la Asamblea legislativa. En Alemania, en una situación
constitucional que no había conocido la victoria
niveladora de la idea francesa de nación, se trataba, en cambio, de la concepción del Estado soberano,
personificado primero en el Monarchisches Prinzip y después en el Kaiserprinzip, sostenido y limitado por la representación de las
clases. Las cosas no eran diferentes en el constitucionalismo
de la Restauración
-del que el Estatuto albertino era una
manifestación-, basado sobre el dualismo, jurídicamente no resuelto, entre principio
monárquico y principio representativo. La «soberanía
indecisa» que caracterizaba estas formas de Estado sólo podía sobrevivir mediante compromisos y la ley se erigía
en la fuente del derecho por
excelencia al ser la expresión del acuerdo necesario entre los dos máximos «principios» de la Constitución , la
cámara de los representantes y el rey.
En la soberanía legislativa estaba ínsita la fuerza
formativa absoluta, pero también el deber de asumir
por entero el peso de todas las exigencias de
regulación. Máximo poder, pero máxima responsabilidad. En este sentido, el principio de legalidad
no era más que la culminación de la tradición absolutista
del Estado y de las concepciones del derecho natural racional «objetivo» que
habían sido su trasfondo y justificación". El hecho de que el rey fuese
ahora sustituido o apoyado por asambleas parlamentarias cambiaba las cosas en muchos aspectos, pero no en la
consideración de la ley como elemento
de sostén o fuerza motriz exclusiva de la gran máquina del Estado". El buen funcionamiento de la segunda
coincidía con la fuerza incondicionada
de la primera.
En este fundamental aspecto de la concepción de la
ley, el principio de legalidad en Francia, Alemania y, en general, en Europa
continental se distanciaba claramente del
paralelo, pero muy distinto, principio inglés del rule of law (también éste un concepto
-conviene advertir- no menos «abierto» que el de Estado de
derecho"). Distinto porque se desarrolló a partir
de otra historia constitucional, pero orientado a la defensa de similares ideales políticos.
Rule of law
and not of men no sólo evocaba en general el topos
aristotélico del gobierno de las leyes en lugar del
gobierno de los hombres, sino también la lucha histórico-concreta que el
Parlamento inglés había sostenido y ganado
contra el absolutismo regio. En la tradición europea continental, la
impugnación del absolutismo significó la pretensión de sustituir al rey por otro poder absoluto, la Asamblea soberana; en
Inglaterra, la lucha contra el
absolutismo consistió en oponer a las pretensiones del rey los «privilegios y libertades» tradicionales de los
ingleses, representados y defendidos
por el Parlamento. No hay modo más categórico de indicar la diferencia que éste: el absolutismo regio fue
derrotado, en un caso, como poder
regio; en otro, como poder absoluto19. Por eso, sólo en el primer caso se abrió la vía a lo que será el absolutismo
parlamentario por medio de la ley; en
el segundo, la ley se concebía solamente como uno de los elementos
constitutivos de un sistema jurídico complejo, el «common law»,
nacido de elaboración
judicial de derecho de naturaleza y de derecho positivo, de razón y de legislación, de historia y de tradiciones.
La historia inglesa, cien años
antes que la continental, había hecho del Parlamento
el órgano tutelar de los derechos contra el absolutismo regio, mientras que los Parlamentos continentales postrevolucionarios seguían
más bien
la vía de concentrar en sí mismos la suma potestad política bajo forma legislativa. La originaria concepción inglesa de
la ley como «producto de justicia»,
más que voluntad política soberana, puede sorprender a quien tiene las ideas
modeladas sobre la tradición constitucional de la Europa continental, pero a la luz de los avatares
históricos del constitucionalismo inglés
no tiene nada de incomprensible.
La
naturaleza de órgano de garantía de las libertades inglesas armonizaba perfectamente, por lo demás, con una concepción
de la actividad parlamentaria más
«jurisdiccional» que «política», en el sentido continental`. Como es sabido, el Parlamento inglés tiene su
origen en los consejos que el rey
consultaba para mejorar el derecho existente, que tenían -desde el punto de vista actual- carácter incierto. La
consulta, con frecuencia, venía determinada por los malos resultados del common law en los casos concretos. Según las categorías
actuales, podría hablarse de una función entre la normación
y el juicio. El Parlamento podía considerarse, al estilo medieval, un Tribunal de justicia. El
procedimiento parlamentario no se encontraba en
las antípodas del modelo judicial: en ambos casos regía la exigencia del due process, que
implicaba la garantía para todas las partes y para todas las posiciones de poder hacer valer las propias razones (audiatur et altera pars) en
procedimientos imparciales. Por su parte, la función legislativa se concebía como perfeccionamiento, al margen de intereses
de parte, del derecho existente.
Por lo dicho, al menos en el origen del Parlamento
inglés de la época moderna no se producía un salto
claro entre la producción del derecho mediante
la actividad de los tribunales y la producción «legislativa».
Circumstances, conveniency,
expediency, probability se han señalado como criterios esenciales de esta «extracción» del
derecho a partir de los casos. Y en efecto, los progresos del derecho no dependían
de una cada vez más refinada deducción
a partir de grandes principios racionales e inmutables (la scientia iuris), sino de la inducción a partir de la experiencia empírica, ilustrada por los casos concretos (la iuris
prudentia), mediante challenge and answer,
trial and error.
En
esto radica toda la diferencia entre el Estado de derecho continental y el rule o f law británico.
El rule o f law -como se ha podido decir- se orienta
originariamente por la dialéctica del proceso judicial, aun cuando se desarrolle en el Parlamento; la idea del Rechtsstaat, en
cambio, se reconduce a un soberano que decide
unilateralmente. Para el rule o f law, el
desarrollo del derecho es un proceso inacabado, históricamente siempre abierto.
El Rechtsstaat,
por cuanto concebido desde un punto de vista
iusnaturalista, tiene en mente un derecho universal y
atemporal. Para el rule of law,
el derecho se origina a partir de
experiencias sociales concretas. Según el Rechtsstaat,
por el contrario, el derecho tiene la forma de un
sistema en el que a partir de premisas se extraen
consecuencias, ex
principüs derivationes. Para el rule of law, el
estímulo para el desarrollo del derecho proviene de la constatación de la
insuficiencia del derecho existente, es decir, de la prueba de su
injusticia en el caso concreto. La concepción del derecho que subyace al Rechtsstaat tiene su punto de partida en el ideal de justicia abstracta. La
preocupación por la injusticia da concreción y vida al rule of law. La tendencia a la justicia aleja al Estado de derecho de los casos.
Estas contraposiciones reflejan los modelos
iniciales, pero han cambiado muchas cosas al hilo de una
cierta convergencia entre los dos sistemas.
Desde el siglo pasado, el rule
of law se ha transformado en la sovereignity of Parliamentó, lo que indudablemente ha aumentado el peso del derecho legislativo, aunque sin llegar a suplantar al common law, como testimonia el hecho de que en Gran Bretaña
no existan códigos, en el sentido continental.
Pues bien, aunque hoy en día ya no sea posible formular contraposiciones tan claras como las que se acaban de señalar, éstas sirven para
esclarecer los caracteres originarios del Estado de
derecho continental y mostrar la existencia de
alternativas basadas en concepciones no absolutistas de la ley. Más adelante veremos cómo estas referencias pueden hablar un lenguaje que el Estado constitucional, en ciertos aspectos, ha actualizado.
3. Libertad de los ciudadanos,
vinculación de la
Administración : el
significado liberal del principio de legalidad
El principio de legalidad se expresaba de manera
distinta según se tratase de la posición que los ciudadanos asumían frente al
mandato legislativo o de la posición que la Administración asumía
frente a dicho mandato.
La sumisión de la Administración a la
ley se afirmaba con carácter general, pero eran varias las
formulaciones de esta sumisión y de significado no coincidente. No era lo mismo
decir que la
Administración debía estar sujeta y, por tanto, predeterminada por la ley o, simplemente, delimitada
por ella". En el primer caso, prevalente en el «monismo»
parlamentario francés donde sólo la Asamblea representaba
originariamente a la Nación
y todos los demás órganos eran simples «autoridades» derivadas",
la ausencia de leyes -leyes que
atribuyesen potestades a la
Administración- significaba para ésta la imposibilidad
de actuar; en el segundo, extendido en Alemania y en las constituciones «dualistas» de la Restauración , la
ausencia de leyes -leyes que delimitasen las potestades de la Administración
comportaba, en línea de principio, la posibilidad de perseguir
libremente sus propios fines. La «ley previa», como garantía
contra la arbitrariedad, era aquí tan sólo una recomendación
válida «en la medida en que fuese posible», no un
principio inderogable.
Según la primera y más rigurosa
concepción del principio de legalidad, el
poder ejecutivo, carente de potestades originarias, dependía íntegramente de la ley, que -como «por medio de un cuentagotas»31- le atribuía cada potestad singular. La
capacidad de actuar del ejecutivo dependía de leyes de autorización y sólo era válida dentro de los límites de dicha autorización. La segunda concepción, por el contrario, atribuía al
ejecutivo la titularidad originaria de
potestades para la protección de los intereses del Estado, circunscribiéndola solamente desde fuera por medio de
leyes limitadoras.
En
cualquier caso, sin embargo, se coincidía al menos en un punto, sin lo cual se
habría contradicho irremediablemente la esencia del Estado liberal de derecho. Aun cuando se sostuviese la existencia de potestades
autónomas
del ejecutivo para la protección de los intereses unitarios del Estado, eso sólo podía valer en la medida en que no se
produjeran contradicciones con las exigencias de protección de los
derechos de los particulares, la libertad y
la propiedad. Según una regla básica del Estado de derecho, las regulaciones
referentes a este delicado aspecto de las relaciones entre Estado y sociedad eran objeto de una «reserva de ley» que
excluía la acción independiente de la Administración. La
tarea típica de la ley consistía, por consiguiente, en disciplinar los
puntos de colisión entre intereses públicos e intereses particulares mediante la valoración respectiva del poder público y
de los derechos particulares, de la autoridad y de la libertad.
Ahora bien, es característico del Estado liberal de
derecho el modo en que se establecía la línea de separación entre
Estado y ciudadanos. Según tal modelo, la
posición de la
Administración frente a la ley se diferenciaba esencialmente de la de los particulares.
La ley, de cara a la protección de los derechos de
los particulares, no establecía lo que la Administración no
podía hacer, sino, por el contrario, lo que
podía. De este modo, los poderes de la Administración , en
caso de colisión con los derechos de los particulares, no se
concebían como expresión de autonomía, sino que se configuraban
normalmente como ejecución de autorizaciones
legislativas.
No habría podido decirse lo mismo de los
particulares, para quienes regía justamente lo contrario:
el principio de autonomía, mientras no se traspasara
el límite de la ley. Aquí la ley no era una norma que debiera ser ejecutada,
sino simplemente respetada como límite «externo» de la «autonomía contractual» o, como también se decía, del «señorío de la
voluntad» individual. Era así diferente el sentido de la ley en cada caso:
subordinación de la función administrativa,
de cara a la protección del interés público preestablecido legislativamente; simple regulación y limitación de la
autonomía individual, en defensa del interés individual.
Esta distinta posición frente a la ley, que
diferenciaba a la
Administra ción pública de los sujetos privados, era la
consecuencia de asumir, junto al principio de legalidad, el principio de libertad como pilar del Estado de derecho
decimonónico. La protección de la libertad exigía que las intervenciones de la autoridad se admitiesen sólo como
excepción, es decir, sólo cuando viniesen
previstas en la ley. Por eso, para los órganos del Estado, a los que no se les reconocía ninguna autonomía
originaria, todo lo que no estaba permitido estaba prohibido; para los
particulares, cuya autonomía, por el
contrario, era reconocida como regla, todo lo que no estaba prohibido estaba permitido. La ausencia de leyes era un
impedimento para la acción de los
órganos del Estado que afectara a los derechos de los ciudadanos; suponía, en cambio, una implícita autorización
para la acción de los particulares.
Como acertadamente se ha dicho33, libertad del particular en línea
de principio, poder limitado del Estado en línea de principio.
Estas
afirmaciones no son más que un modo de expresar los principios fundamentales de
toda Constitución auténticamente liberal, de todo Estado liberal de derecho: la libertad
de los ciudadanos (en ausencia de leyes) como regla, la autoridad del Estado (en presencia de leyes) como
excepción". Tales principios
constituyen la inversión de los principios del «Estado de policía», fundado no sobre la libertad, sino
sobre el «paternalismo» del Estado, donde, en general, la acción de los
particulares se admitía sólo mediante autorización
de la Administración ,
previa valoración de su adecuación al interés
público. En el Estado de policía, una sociedad de menores;
en el Estado liberal, una sociedad de
adultos.
4. La ley como norma general y
abstracta
La generalidad es la esencia de la ley en el Estado
de derecho. En efecto, el hecho de que la norma
legislativa opere frente a todos los sujetos de derecho,
sin distinción, está necesariamente conectado con algunos postulados fundamentales del Estado de derecho, como la moderación del poder, la
separación de poderes y la igualdad ante la ley.
El Estado de derecho es enemigo de los excesos, es
decir, del uso «no regulado» del poder. La
generalidad de la ley comporta una «normatividad media»,
esto es, hecha para todos, lo que naturalmente contiene una garantía contra un uso desbocado del propio poder legislativo.
La generalidad es además la premisa para la
realización del importante principio de la separación de
poderes. Si las leyes pudiesen dirigirse a los sujetos considerados
individualmente sustituirían a los actos de la Administración y a
las sentencias de los jueces. El legislador concentraría en sí todos los poderes del Estado. Si el derecho
constitucional de la época liberal hubiese permitido este desenlace, toda la
lucha del Estado de derecho contra el
absolutismo del monarca habría tenido como resultado que la arbitrariedad
del monarca fuese reemplazada por la arbitrariedad de una Asamblea, y dentro de ésa por la de quienes hubiesen
constituido la mayoría política.
La generalidad de la ley era, en fin, garantía de la
imparcialidad del Estado respecto a los componentes sociales, así como de su igualdad
jurídica. En todas las Cartas
constitucionales liberales del siglo XIX está recogido el importante principio de la igualdad ante la ley
como defensa frente a los «privilegios»
(etimológicamente: leges privatae) típicos de la sociedad preliberal del Antiguo régimen. Desde el
punto de vista del Estado de derecho, sólo
podía llamarse ley a la norma intrínsecamente igual para todos, es decir, a la norma general.
Vinculada a la generalidad estaba la abstracción de las leyes, que
puede definirse como «generalidad en el tiempo» y que consiste en
prescripciones destinadas a valer indefinidamente y, por
tanto, formuladas mediante «supuestos de hecho abstractos». La abstracción respondía a una exigencia de la sociedad liberal tan esencial como la generalidad: se trataba de
garantizar la estabilidad del orden jurídico y, por
consiguiente, la certeza y previsibilidad del
derecho. La abstracción, en efecto, es enemiga de las leyes retroactivas, necesariamente
«concretas», como también es enemiga de las leyes «a término», es decir, destinadas a agotarse en un tiempo
breve, y, en fin, es enemiga de la
modificación demasiado frecuente de unas leyes por otras.
5. La homogeneidad del derecho legislativo en el estado liberal: el ordenamiento jurídico como dato
En
el plano de la organización jurídica del Estado, el principio de legalidad traducía en términos constitucionales la hegemonía
de la burguesía, que se expresaba en la Cámara representativa, y el retroceso del
ejecutivo y de los jueces, que de
ser poderes autónomos pasaban a estar subordinados a la ley.
Con respecto a la jurisdicción, se trataba de
sancionar definitivamente la degradación de los cuerpos
judiciales a aparatos de mera aplicación de un derecho
no elaborado por ellos y la eliminación de cualquier función de contrapeso
activo, del tipo de la desarrollada en el Antiguo régimen por los grandes cuerpos judiciales.
Por lo que se refiere al ejecutivo, poder en manos
del Rey, la cuestión era más difícil no sólo política,
sino también constitucionalmente, pues latía la exigencia
de garantizar el llamado «privilegio de la Administración », de
acuerdo con su naturaleza de actividad para la protección
de los intereses públicos. Esta función eminente de la Administración ,
ligada aún a lo que quedaba de la soberanía regia,
difícilmente podía conducir a la plena asimilación de su posición a la de cualquier otro sujeto del orden jurídico. Desde
luego, la
Administración estaba subordinada a la ley, pero, dadas las
premisas constitucionales que derivaban de las raíces
absolutistas de los ordenamientos continentales,
difícilmente podía pensarse que aquélla, como regla general, se situara en una posición de paridad con otros sujetos no públicos y
entrase en contacto con ellos mediante auténticas relaciones jurídicas.
Esta consideración explica las dificultades, los
límites y, en todo caso, las peculiaridades que, pese a
la afirmación generalizada del principio de legalidad, se presentaron
durante todo el siglo XIX a propósito de la realización de dicho principio en
relación con la
Administración. Dificultades que alcanzaron su grado máximo cuando se trató de organizar de forma concreta la supremacía de la ley por medio de controles
eficaces y externos a la propia
Administración, como los judiciales.
Sin embargo, y pese a las dificultades que
encontraron para afirmarse plenamente, las dos vertientes
del principio de legalidad, en relación con los jueces
y en relación con la
Administración , aseguraban la coherencia de las
manifestaciones de voluntad del Estado, en la medida en que todas venían
uniformadas por el necesario respeto a la ley. No se planteaba, en cambio, porque aún no existía, la exigencia de asegurar también la coherencia
del conjunto de las leyes entre sí. Este punto es de importancia
capital.
Cualquier
ordenamiento jurídico, por el hecho de ser tal y no una mera suma de reglas,
decisiones y medidas dispersas y ocasionales, debe expresar una coherencia intrínseca; es decir, debe ser
reconducible a principios y valores
sustanciales unitarios. En caso contrario se ocasionaría una suerte de «guerra civil» en el derecho vigente, paso
previo a la anarquía en la vida social.
En la época liberal la unidad sustancial de la Administración y de
la jurisdicción constituía un problema que debía ser resuelto, y se resolvía como se acaba de decir, recurriendo al principio de legalidad.
Respecto a la legislación, en cambio, no surgía un problema
análogo de unidad y coherencia. Su sistematicidad podía
considerarse un dato, un postulado que venía
asegurado por la tendencial unidad y homogeneidad de las orientaciones de fondo de la fuerza política que se expresaba a través de la
ley, sobre todo porque la evolución de los sistemas
constitucionales había asegurado la hegemonía de los principios políticos y
jurídicos de la burguesía liberal.
La expresión jurídica de esta hegemonía era la ley,
a la que, en consecuencia, se le reconocía
superioridad frente a todos los demás actos jurídicos y
también frente a los documentos constitucionales de entonces. Las Cartas constitucionales dualistas de la Restauración venían
degradadas, por lo general mediante avatares poco claros desde
el punto de vista jurídico pero bastante explícitos desde
el punto de vista político-social, a «constituciones
flexibles», esto es, susceptibles de ser modificadas legislativamente. Como se
pudo afirmar, aquellas constituciones -es decir, los compromisos entre monarquía y burguesía, aunque previstos como «perpetuos e irrevocables» y sin un procedimiento de revisión- debían considerarse para
la burguesía (y sólo para ésta) un punto de partida y
no de llegada. Permanecía,
pues, un elemento de intangibilidad, pero éste sólo operaba en una dirección,
contra el «retorno» a las concepciones absolutistas, sin que hubiera podido impedir que la ley de la burguesía «avanzase».
Así pues, las leyes, al ocupar
la posición más alta, no tenían por encima ninguna
regla jurídica que sirviese para establecer límites, para poner orden. Pero no había necesidad de ello. Jurídicamente la ley lo podía
todo, porque
estaba materialmente vinculada a un contexto político-social e ideal definido y
homogéneo. En él se contenían las
razones de los límites y del orden, sin necesidad de prever ninguna
medida jurídica para asegurarlos. El derecho
entra en acción para suplir la carencia de una ordenación expresada
directamente por la sociedad, y no era éste el caso. Una sociedad política «monista» o «monoclase», como era la sociedad
liberal del siglo pasado, incorporaba
en sí las reglas de su propio orden.
Naturalmente,
las consideraciones precedentes no son más que una drástica esquematización y simplificación de acontecimientos bastante
diferentes que se desarrollaron con características y ritmos desiguales en
los distintos países de la Europa continental. No
obstante, en general puede constatarse un
movimiento unívoco de las fuerzas que animaban la legislación. Las fuerzas antagonistas, en lo esencial, aparecían
neutralizadas y no encontraban expresión
en la ley. El proletariado y sus movimientos políticos eran mantenidos alejados del Estado mediante la limitación
del derecho de voto. El catolicismo
-única fuerza religiosa que habría podido plantear conflictos cuando no venía integrado en el derecho común
permanecía al margen del mismo, bien a consecuencia de una autoexclusión, como
en Italia, bien debido a la política
concordataria que le reconocía un espacio separado del resto del ordenamiento, de manera que así no
comprometía la homogeneidad de la
«legislación civil».
En este panorama, el monopolio político-legislativo
de una clase social relativamente homogénea
determinaba por sí mismo las condiciones de la unidad de la legislación. Su
coherencia venía asegurada fundamentalmente por la
coherencia de la fuerza política que la expresaba, sin necesidad de instrumentos constitucionales ad hoc.
Dicha coherencia era un presupuesto que la ciencia jurídica podía considerar como rasgo lógico del
ordenamiento42, sólidamente construido sobre la base de algunos principios y valores
esenciales y no discutidos en el seno de la clase política: los principios y
valores del Estado nacional-liberal.
Estos principios del ordenamiento, es decir, su
propia unidad, nacían, pues, de una unidad presupuesta
que, al ser fundamental, tampoco tenía que ser expresada formalmente en textos
jurídicos. Sobre la base de esta premisa, la ciencia del
derecho podía mantener que las concretas disposiciones
legislativas no eran más que partículas constitutivas de un edificio jurídico coherente y que, por tanto, el intérprete podía recabar de
ellas, inductivamente o mediante una operación intelectiva,
las estructuras que lo sustentaban, es decir, sus principios. Este es el
fundamento de la interpretación sistemática
y de la analogía, dos métodos de interpretación que, en presencia de una laguna, es decir, de falta de una
disposición expresa para resolver una controversia jurídica, permitían
individualizar la norma precisa en coherencia con el «sistema». La
sistematicidad acompañaba, por tanto, a la
«plenitud» del derecho.
No podríamos comprender esta concepción en su
significado pleno si pensáramos «en la ley» como «en las leyes» que
conocemos hoy, numerosas, cambiantes,
fragmentarias, contradictorias, ocasionales. La ley por excelencia era entonces el código, cuyo modelo histórico
durante todo el siglo XIX estaría
representado por el Código civil napoleónico. En los códigos se encontraban reunidas y exaltadas todas las
características de la ley. Resumámoslas:
la voluntad positiva del legislador, capaz de imponerse indiferenciadamente en todo el territorio del Estado y que
se enderezaba a la realización de un
proyecto jurídico basado en la razón (la razón de la burguesía liberal, asumida como punto de partida); el
carácter deductivo del desarrollo de
las normas, ex principiis derivationes; la generalidad y la abstracción, la sistematicidad y la plenitud.
En
verdad, el código es la obra que representa toda una época del derecho". Parecidas características tenían
también las otras grandes leyes que, en
las materias administrativas, constituían la estructura de la organización de los Estados nacionales.
No
es que los regímenes liberales no conocieran otro derecho aparte de éste. Sobre todo en relación con los grupos
sociales marginados, las constituciones
flexibles permitían intervenciones de excepción (estado de sitio, bandos
militares, leyes excepcionales, etc.) para contener la protesta política y
salvaguardar así la homogeneidad sustancial del régimen constitucional liberal.
Pero tales intervenciones, consistentes en medidas ad hoc, irreconducibles
a los principios, temporales y concretas en contradicción, por tanto, con los
caracteres esenciales de la ley, según los cánones jurídicos liberales eran
consideradas como algo ajeno al ordenamiento, como actos episódicos incapaces de contradecir la homogeneidad básica
que lo inspiraba.
6. Positivismo jurídico y Estado de derecho
legislativo
La concepción del derecho propia del Estado de
derecho, del principio de legalidad y del concepto de ley
del que hemos hablado era el «positivismo jurídico»
como ciencia
de la legislación positiva. La idea expresada por
esta fórmula presupone una situación histórico-concreta: la concentración de la
producción
jurídica en una sola instancia constitucional, la instancia legislativa. Su
significado supone una reducción de todo lo que pertenece al mundo del derecho -esto es, los derechos y la
justicia- a lo dispuesto por la ley.
Esta simplificación lleva a concebir la actividad de los juristas como un mero servicio a la ley, si no incluso como su simple
exégesis, es decir, conduce a la pura y simple búsqueda de la voluntad del
legislador.
Una «ciencia del derecho» reducida a esto no habría
podido reivindicar ningún valor autónomo. Era, pues, apropiada la afirmación
despectiva: tres palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas
enteras en basura.
Pero esta vocación de la ciencia del derecho es la
que ha sido mantenida por el positivismo acrítico en
el curso del siglo XIX -aun
cuando existe distancia entre esta representación de la realidad
y la realidad misma- y todavía hoy suele estar
presente, como un residuo, en la opinión que, por lo general inconscientemente,
tienen de sí mismos los juristas prácticos (sobre todo los jueces). Pero es un residuo que sólo se explica por la fuerza
de la tradición. El Estado
constitucional está en contradicción con esta inercia mental.
7.
El Estado constitucional
Quien examine el derecho de
nuestro tiempo seguro que no consigue descubrir
en él los caracteres que constituían los postulados del Estado de derecho legislativo. La importancia de la transformación debe inducir a
pensar en un auténtico cambio genético, más que en una desviación momentánea en
espera y con la esperanza de una restauración.
La respuesta a los grandes y graves problemas de los
que tal cambio es consecuencia, y al mismo tiempo causa, está
contenida en la fórmula del «Estado constitucional». La
novedad que la misma contiene es capital y afecta a la
posición de la ley. La ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación, y por tanto de subordinación, a
un estrato
más alto de derecho establecido por la Constitución. De
por sí, esta innovación podría presentarse, y de hecho se ha presentado, como
una simple continuación de los principios del Estado de derecho que lleva
hasta sus últimas consecuencias el programa
de la completa sujeción al derecho de todas las funciones ordinarias del
Estado, incluida la legislativa (a excepción, por tanto, sólo de la función constituyente). Con ello, podría decirse,
se realiza de la forma más completa posible el principio del gobierno de las leyes, en lugar del gobierno de los hombres, principio frecuentemente
considerado como una de las bases
ideológicas que fundamentan el Estado de derecho. Sin embargo, si de las afirmaciones genéricas se
pasa a comparar los caracteres
concretos del Estado de derecho decimonónico con los del Estado
constitucional actual, se advierte que, más que de una continuación, se trata de una profunda transformación que
incluso afecta necesariamente a la
concepción del derecho.
8. La ley,
la Administración
y los ciudadanos
En
la actualidad, ya no vale como antes la distinción entre la posición de los
particulares y la de la
Administración frente a la ley. Hoy sería problemático proponer de nuevo con carácter general la doble
regla que constituía el sentido del
principio de legalidad: libertad del particular en línea de principio, poder limitado del Estado en línea de
principio. Esta regla está ya erosionada en ambas direcciones, en relación con los particulares y con la Administración.
La crisis de la vinculación de la Administración a la
ley previa deriva de la superación, por parte del
aparato del Estado, de su función prevalentemente
«garantizadora» -es decir, de su función de garantía concreta de las reglas
jurídicas generales y abstractas mediante actos aplicativos individuales y concretos (prohibiciones, autorizaciones, habilitaciones,
decisiones, etc.)- y de la asunción de tareas de gestión
directa de grandes intereses públicos. La realización de
estas tareas de gestión requiere la existencia de grandes
aparatos organizativos que actúan necesariamente según su propia lógica, determinada por reglas empresariales de eficiencia, exigencias
objetivas de funcionamiento, intereses sindicales de los empleados (por no hablar de las reglas informales, pero no por ello inexistentes,
impuestas por el patronazgo de los partidos políticos). Este
conjunto de reglas es expresión de una lógica intrínseca
a la organización y refractaria a una normativa externa.
He aquí un importante factor de crisis del principio tradicional de legalidad.
Quienquiera
que reflexione sobre su propia experiencia con las grandes organizaciones públicas dedicadas a la gestión de
intereses públicos, como por ejemplo
la sanidad o la enseñanza, seguro que podrá ofrecer muchos ejemplos de la fuerza ineluctable de la que
podríamos llamar la concreta «legislatividad de la organización». Frente
a ella, el principio de legalidad, es decir,
la predeterminación legislativa de la actuación administrativa, está fatalmente destinado a retroceder.
Incluso la realización de tareas administrativas
orientadas a la protección de derechos -piénsese de
nuevo en el sector de la sanidad y la enseñanza-
puede comportar a menudo restricciones que no están predeterminadas jurídicamente. Ello supone un vaciamiento de la función
«liberal» de la ley, como regla que disciplina la colisión
entre autoridad y libertad.
Se
afirma así un principio de autonomía funcional de la Administración que, en el ámbito de leyes que simplemente indican
tareas, restablece situaciones de
supremacía necesarias para el desempeño de las mismas, atribuyendo implícitamente, en cada caso, las potestades
que se precisan para su realización".
En estos supuestos no podría hablarse, salvo a costa de un malentedido,
de mera ejecución de la ley. En presencia de objetivos sustanciales de amplio
alcance, indicados necesariamente mediante formulaciones genéricas y cuya
realización supone una cantidad y variedad de valoraciones operativas que no pueden ser previstas, la ley se
limita a identificar a la autoridad
pública y a facultarla para actuar en pro de un fin de interés público. Para todo lo demás, la Administración
actúa haciendo uso de una específica autonomía instrumental, cuyos
límites, en relación con el respeto a las posiciones subjetivas de terceros,
resultan fundamentalmente imprecisos.
En estos casos, en efecto, es propio de la Administración , y
no de la ley, «individualizar el área sobre la que debe desplegar sus efectos en el
momento en que la aplica»S1. Por tanto, corresponderá también a la Administración establecer la línea de separación entre su
autoridad y la libertad de los sujetos. Esto es particularmente
evidente (y necesario) en los ya numerosísimos casos en que se confieren a las
administraciones funciones a mitad de camino
entre la acción y la regulación: las funciones de planificación. Dichas funciones inciden normalmente en el ámbito de la
actividad económica: precisamente un ámbito «privilegiado» de la tutela
legislativa de los particulares,
según la concepción de la legalidad característica del siglo XIX.
En
segundo lugar, se produce también una pérdida de la posición originaria de los particulares frente a la ley en
numerosos sectores del derecho que ya no se inspiran en la premisa
liberal de la autonomía como regla y del límite
legislativo como excepción.
No es
sólo que la ley intervenga para orientar, esto es -como suele decirse- para enderezar la libertad individual a fines colectivos (como
en el caso de la propiedad y la iniciativa económica),
autorizando a la Administra ción
a poner en marcha medidas «conformadoras» de la autonomía privada. Es que además,
en determinados sectores particularmente relevantes por la connotación «social»
del Estado contemporáneo, se niega el principio de la libertad general salvo disposición legislativa en contrario. En su lugar
se establecen prohibiciones generales como presupuesto de normas o medidas particulares
que eventualmente las remuevan en situaciones específicas y a menudo tras el
pago de sumas en concepto de títulos diversos. Piénsese en las actividades relacionadas con la utilización de
bienes escasos de interés colectivo, y por ello particularmente
«preciosos» (el suelo, los bienes ambientales en
general). La tendencia es a considerarlas prohibidas en general, salvo autorización cuando sean compatibles con el interés
público, situación que deberá ser
valorada por la
Administración en cada caso, y mediante pago por el particular de sumas equivalentes a la incidencia
sobre la colectividad de la utilización
privada del bien.
Presumiblemente,
en una lógica no muy distinta está también destinada a inspirarse -en los casos en que el derecho consiga establecer su primacía- la regulación jurídica de la aplicación de la
tecnología a otro bien «precioso» para
la sociedad, la vida. Todo lo relacionado con las intervenciones artificiales sobre la vida humana
(genética, reproducción, extracción y
trasplante de órganos, interrupción voluntaria del embarazo, suicidio y eutanasia) está regulado, y aún lo estará más,
mediante prohibiciones generales, salvo las excepciones establecidas
positivamente. De este modo, frente a los
peligros de una libertad sin responsabilidad, resurge la llamada a un
«paternalismo» del Estado del que quizás no pueda prescindirse en asuntos como
éstos.
Por ello, hoy ya no es posible razonar en general
partiendo de las premisas del principio de legalidad
decimonónico. El significado que debe atribuirse
a la ausencia de leyes es una cuestión que habrá de resolverse dependiendo de los distintos sectores del ordenamiento jurídico, en algunos
de los
cuales se podrá mantener la existencia de normas generales implícitas de libertad, mientras que en otros deberá reconocerse
si acaso la existencia, por así decirlo, de normas generales prohibitivas. La
regla liberal clásica, según la cual las actividades privadas siempre
son lícitas si no vienen expresamente
prohibidas por la ley, invierte su sentido en algunos supuestos y, en cualquier caso, ya no puede ser afirmada con
carácter general.
Hoy día ya no se mantienen los caracteres liberales
de la ley, concebida como límite a la situación de
libertad «natural» presupuesta en favor de los particulares.
Separada de este contexto general de referencia, en el que actuaba
estableciendo los límites entre dos ámbitos perfectamente distinguibles, el de la autoridad pública y el de la libertad privada, la ley ha perdido
el sentido de la orientación, haciéndose temible por lo imprevisible de su dirección.
9.
La reducción de la generalidad y abstracción de las leyes
A la confusión en la relación autoridad
pública-libertad privada se añade el deterioro
de las características de generalidad y abstracción de la ley como norma
jurídica.
La época actual viene marcada por la «pulverización»
del derecho legislativo, ocasionada por la
multiplicación de leyes de carácter sectorial y temporal, es decir, «de reducida generalidad o de bajo grado de
abstracción», hasta el extremo de las leyes-medida y las meramente
retroactivas, en las que no existe
una intención «regulativa» en sentido propio: en lugar de normas, medidas.
Sintéticamente, las razones de la actual
desaparición de las características «clásicas» de la ley
pueden buscarse sobre todo en los caracteres de nuestra
sociedad, condicionada por una amplia diversificación de grupos y estratos sociales que participan en el «mercado de las leyes».
Dichos grupos dan lugar a una acentuada
diferenciación de tratamientos normativos, sea como implicación empírica del
principio de igualdad del llamado «Estado social»
(para cada situación una disciplina adecuada a sus
particularidades), sea como consecuencia de la presión que los intereses corporativos
ejercen sobre el legislador. De ahí la explosión de legislaciones sectoriales, con la consiguiente crisis del
principio de generalidad.
La creciente vitalidad de tales grupos determina
además situaciones sociales en cada vez más rápida transformación que
requieren normas jurídicas ad hoc,
adecuadas a las necesidades y destinadas a perder
rápidamente su sentido y a ser sustituidas cuando surjan
nuevas necesidades. De ahí, la crisis del principio de
abstracción.
A estas explicaciones debe añadirse aún la cada vez
más marcada «contractualización» de los contenidos de la
ley. El acto de creación de derecho legislativo es la
conclusión de un proceso político en el que participan numerosos sujetos sociales particulares (grupos de presión,
sindicatos, partidos). El resultado de este proceso plural
está, por su naturaleza, marcado por el rasgo
de la ocasionalidad. Cada uno de los actores sociales, cuando cree haber alcanzado fuerza suficiente para orientar en su propio favor los
términos del acuerdo, busca la aprobación de nuevas leyes
que sancionen la nueva relación de fuerzas. Y esta
ocasionalidad es la perfecta contradicción de la generalidad y abstracción de
las leyes, ligadas a una cierta visión racional del derecho impermeable al puro juego de las relaciones de fuerza.
En
estas circunstancias, se reduce notablemente la aspiración de la ley a convertirse en factor de ordenación. Más bien
expresa un desorden al que intenta, a lo sumo, poner remedio ex post factum.
10. La heterogeneidad del derecho en el Estado constitucional: el ordenamiento jurídico como
problema
A la pulverización de la ley se añade la
heterogeneidad de sus contenidos. El pluralismo
de las fuerzas políticas y sociales en liza, admitidas todas a la competición para que puedan afirmar sus pretensiones en las
estructuras del Estado democrático y pluralista, conduce a la heterogeneidad de
los valores e intereses expresados en las leyes.
La
ley -en este punto de su historia- ya no es la expresión «pacífica» de una
sociedad política internamente coherente, sino que es manifestación e
instrumento de competición y enfrentamiento social; no es el final, sino la
continuación de un conflicto; no es un acto impersonal, general y abstracto, expresión de intereses objetivos, coherentes,
racionalmente justificables y generalizables, es decir, si se quiere, «constitucionales»,
del ordenamiento. Es, por el contrario, un acto personalizado (en el sentido de
que proviene de grupos, identificables
de personas y está dirigido a otros grupos igualmente identificables) que persigue intereses particulares.
La ley, en suma, ya no es garantía absoluta y última
de estabilidad, sino que ella misma se convierte en
instrumento y causa de inestabilidad. Las consecuencias de la ocasionalidad de
las coaliciones de intereses que ella expresa
se multiplican, a su vez, en razón del número progresivamente creciente de intervenciones legislativas requeridas por las nuevas
situaciones constitucionales materiales. El acceso al
Estado de numerosas y heterogéneas fuerzas que reclaman protección mediante el
derecho exige continuamente nuevas reglas e intervenciones jurídicas que cada
vez extienden más la presencia de la ley a sectores anteriormente abandonados a
la regulación autónoma de los mecanismos sociales espontáneos, como el orden
económico,
o dejados a la libre iniciativa individual, como era la beneficencia, hoy respaldada o sustituida por la intervención
pública en la asistencia y en la seguridad
social. En estos campos, en los que las leyes actúan sobre todo como medidas de apoyo a este o aquel sujeto social
y vienen determinadas más por
cambiantes relaciones de fuerza que por diseños generales y coherentes,
la inestabilidad es máxima y se hace acuciante la exigencia de protección frente a la ocasionalidad de los acuerdos
particulares que impulsan la legislación.
La amplia «contractualización» de la ley, de la que
ya se ha hablado, da lugar a una situación en la que
la mayoría legislativa política es sustituida, cada
vez con más frecuencia, por cambiantes coaliciones legislativas de intereses que operan mediante sistemas de do ut des.
La consecuencia es el carácter cada vez más
compromisorio del producto legislativo, tanto más en la
medida en que la negociación se extienda a fuerzas
numerosas y con intereses heterogéneos., Las leyes pactadas, para poder conseguir
el acuerdo político y social al que aspiran, son contradictorias, caóticas, oscuras y, sobre todo, expresan la
idea de que -para conseguir el
acuerdo- todo es susceptible de transacción entre las partes, incluso los más altos valores, los derechos más
intangibles.
Además de ser consecuencia del pluralismo
político-social que se manifiesta en la ley del
Parlamento, los ordenamientos actuales también son el resultado de
una multiplicidad de fuentes que es, a su vez, expresión de una pluralidad de ordenamientos «menores» que viven a
la sombra del estatal y que no
siempre aceptan pacíficamente una posición de segundo plano53.
A este respecto, se ha hablado de «gobiernos particulares» o «gobiernos privados» que constituyen ordenamientos jurídicos
sectoriales o territoriales.
De tales ordenamientos, algunos pueden considerarse
enemigos del estatal y ser combatidos por ello, pero otros
pueden ser aceptados para concurrir con las normas
estatales en la formación de un ordenamiento de composición
plural. De este modo, la estatalidad del derecho, que era una premisa esencial del positivismo jurídico del siglo pasado, es puesta en tela
de juicio y la ley se retrae con frecuencia para dejar sectores enteros a
regulaciones de origen diverso, provenientes
bien de sujetos públicos locales, en conformidad con la descentralización
política y jurídica que marca de forma característica la estructura de
los Estados actuales, bien de la autonomía de sujetos sociales colectivos, como los sindicatos de trabajadores, las
asociaciones de empresarios y las asociaciones profesionales. Tales
nuevas fuentes del derecho, desconocidas en
el monismo parlamentario del siglo pasado, expresan autonomías que no pueden insertarse en un único y
centralizado proceso normativo. La
concurrencia de fuentes, que ha sustituido al monopolio legislativo del siglo pasado, constituye así otro
motivo de dificultad para la vida del
derecho como ordenamiento.
Según lo que se acaba de describir, hoy debe
descartarse completamente la idea de que las leyes y las
otras fuentes, consideradas en su conjunto, constituyan de por sí un
ordenamiento -como podía suceder en el siglo pasado-. La crisis de la idea de
código
es la manifestación más clara de este cambio. En estas condiciones, la exigencia de
una reconducción a unidad debe tener
en cuenta la crisis del principio de legalidad, determinada por la acentuada pérdida de sentido, pulverización
e incoherencia de la ley y de las
otras fuentes del derecho.
11. La función unificadora de la Constitución. El principio de constitucionalidad
No debe pensarse que la inagotable fragua que
produce una sobreabundancia de leyes y otras normas sea una
perversión transitoria de la concepción del derecho,
pues responde a una situación estructural de las sociedades actuales. El siglo
xx ha sido definido como el del «legislador motorizado» en todos los sectores del ordenamiento jurídico, sin exclusión de ninguno. Como
consecuencia, el derecho se ha «mecanizado» y
«tecnificado». Las Constituciones contemporáneas intentan poner remedio a estos
efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho
más alto, dotado de fuerza obligatoria incluso para el legislador. El objetivo
es condicionar y, por tanto, contener, orientándolos, los desarrollos
contradictorios de la producción del derecho, generados por la heterogeneidad y
ocasionalidad de las presiones sociales
que se ejercen sobre el mismo. La premisa para que esta operación pueda tener éxito es el restablecimiento de una
noción de derecho más profunda que aquélla a la que el positivismo
legislativo lo ha reducido.
Como la
unidad del ordenamiento ya no es un dato del que pueda simplemente
tomarse nota, sino que se ha convertido en un difícil problema, la antigua exigencia de someter la actividad del
ejecutivo y de los jueces a reglas
generales y estables se extiende hasta alcanzar a la propia actividad del legislador. He aquí, entonces, la oportunidad
de cifrar dicha unidad en un conjunto
de principios y valores constitucionales superiores sobre los que, a pesar de todo, existe un consenso social
suficientemente amplio. El pluralismo
no degenera en anarquía normativa siempre que, pese a la diferencia de estrategias particulares de los grupos
sociales, haya una convergencia general sobre algunos aspectos
estructurales de la convivencia política y
social que puedan, así, quedar fuera de toda discusión y ser consagrados en
un texto indisponible para los ocasionales señores de la ley y de las fuentes concurrentes con ella.
La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las
cosas en el campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se
convierte ella misma en objeto de medición. Es
destronada en favor de una instancia más alta. Y esta instancia más
alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz sociedades enteras divididas en su interior
y concurrenciales. Una función inexistente en otro tiempo, cuando la
sociedad política estaba, y se
presuponía que era en sí misma, unida y pacífica. En la nueva situación, el
principio de constitucionalidad es el que debe asegurar la consecución de este
objetivo de unidad.
12. Rasgos de la unificación del derecho en el Estado constitucional
Con esto, sin embargo, el tema del derecho en el
Estado constitucional apenas queda esbozado, pues la
cuestión que se trata de abordar hace referencia
a la naturaleza de esta unificación. Si pensásemos, mediante una transposición del viejo orden conceptual, en una mecánica unificación
de arriba hacia abajo, por medio de una fuerza jurídica
jerárquicamente superior que se desarrolla
unilateral y deductivamente a partir de la Constitu ción,
invadiendo todas las demás y subordinadas manifestaciones del derecho, andaríamos completamente errados. Estaríamos proponiendo de nuevo
un esquema que simplemente sustituye la soberanía
concreta del soberano (un monarca o una asamblea parlamentaria), que se
expresaba en la ley, por una soberanía
abstracta de la
Constitución. Pero semejante sustitución no es posible56
y nos conduciría a un mal entendimiento de
los caracteres del Estado
constitucional actual.
En primer lugar, lo que se viene operando en éste no
es en absoluto una unificación, sino una serie de
divisiones, cuya composición en unidad no puede
proponerse en los términos lineales con que en el pasado se realizaba la coherencia del ordenamiento bajo la ley.
A
este respecto, podemos decir, a grandes rasgos, que lo que caracteriza al
«Estado constitucional» actual es ante todo la separación entre los distintos aspectos o componentes del derecho que en el
Estado de derecho del siglo XIX
estaban unificados «reducidos» en la ley. Para expresar cumplidamente la soberanía histórico-política de la clase
social dueña de la ley y para hacerse posible en la práctica, la «soberanía» de
la ley debía suponer también la
reconducción y, por tanto, la reducción a la propia ley de cualquier otro aspecto del derecho. En esta
reconducción y reducción consistía propiamente -como se ha dicho- el
positivismo jurídico, es decir, la teoría
y la práctica jurídica del Estado de derecho decimonónico. Si el positivismo todavía no ha sido abandonado ni en la teoría ni en
la práctica jurídica del tiempo
presente, y si los juristas continúan considerando su labor básicamente como un servicio a la ley, aunque integrada
con la «ley constitucional», no es porque aún pueda ser válido en la nueva
situación, sino porque las ideologías
jurídicas son adaptables. La supervivencia «ideológica» del positivismo jurídico es un ejemplo de la fuerza de
inercia de las grandes concepciones
jurídicas, que a menudo continúan operando como residuos, incluso cuando ya han perdido su razón de ser a
causa del cambio de las circunstancias
que originariamente las habían justificado.
Antes
de pasar a considerar su modo de componerse, es preciso prestar atención a las separaciones que constituyen la
novedad fundamental de los ordenamientos
jurídicos del siglo XX y que hacen del iuspositivismo decimonónico un puro y simple residuo histórico.
NOTAS
1. Nótese el orden de construcción de las fórmulas compuestas Staatsrecht
(supra, p. 11), y Rechtsstaat, en cada una de las cuales el
significado fuerte corresponde al primero de los dos términos.
2. Indicaciones en
P. Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, Mohr,
Tübingen, 1986, cap. 1.
3. K. Eichenberger, «
Gesetzgebung im Rechtsstaat», en Veroffentlichungen
der Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer, W. de Gruyter, Berlin-New York, 1982, p. 8.
4. K. T. Weicker, Die letzten Gründe von Recht, Staat and Strafe (1813), reed.
Scientia, Aalen, 1964, pp. 25-26 y 71 ss.
5. J. C. F. von Aretin, «Staatsrecht der
konstitutionellen Monarchie» (1824), citado en E. W. Bókenfórde, Entstehung and
Wandel des Rechtsstaatsbegriffs (1969), ahora
en Recht, Staat, Freiheit, Suhrkamp,
Frankfurt a. M., 1991, p. 145.
7. La discusión -que en Alemania implicó no sólo al ámbito de los juristas,
como C. Schmitt, O. Koellreutter, J. Binder, E. R.
Huber y E. Forsthoff, sino también a un círculo de hombres del
régimen, como J. Frank y H. Goring-
fue
reconstruida por F. Neumann, The
Governance of the Rule of Law. An Investigation
into the Relationship between the Political Theory, the Legal System and the
Social Background in the Competitive Society, 1936 [trad. alemana Die Herrschaft des Gesetzes, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1980, pp. 249 ss.]. Para la discusión en Italia, cf. P. Bodda, Lo stato di diritto, Milano, 1935; E. Allorio, «L'ufficio del giurista nello Stato unitario»: Jus (1942),
p. 282. Para el debate en cuestión, C. Lavagna, La dottrina
nazionalsocialista del diritto e dello Stato, Giuffré, Milano, 1938, pp. 71 ss.; F.
Pierandrei, I diritti subbiettivi pubblici
nell'evoluzione della dottrina germanica, Giappichelli, Torino, 1940, pp. 225 ss.
Entre todas, resulta
elocuente la
doble
posición asumida por C. Schmitt, quien en un primer momento sostuvo la irreductibilidad del nuevo
Estado a los principios del Rechtsstaat,
considerado
este último sustancialmente como un concepto
del liberalismo («Nationalsozialismus and Rechtsstaat»: Juristische Wochenschrift [1934], pp. 17 ss.) y después,
adecuándose al ambiente oficial, se dispuso a aceptar la tesis de la continuidad, pese a desvalorizar el
significado global de la discusión mediante la reducción del «Estado de derecho» a un concepto
exclusivamente formal («Was bedeutet der Streit um den
"Rechtsstaat"?»: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft [1935], pp. 189 ss.). En esta
segunda ocasión, se suprimía del concepto de Rechtsstaat cualquier
connotación (o incrustación) sustancial-constitucional
mediante su total formalización y tecnificación.
9. Así, en consonancia con su
genérica desvalorización de todo concepto que no fuese exclusivamente formal,
H. Kelsen, Teoría pura del Derecho (1960), trad. de
R. Vernengo, UNAM, México, 1979, p.
315; Id., Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verháltnisses von Staat und Recht, Mohr, Tübingen,-1928, p. 191.
11. R. v. Mohl, Encyklopddie der Staatswissenschaften, Siebeck,
Freiburg-Tübingen, 21872, p. 106. Sobre las
transformaciones de las concepciones originarias del Rechtsstaat, D. Grimm, «Die deutsche
Staatsrechtslehre zwischen 1750 und 1945» (1984), ahora en Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1987, pp. 298 ss. y E.
W. Bóckenfórde, «Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs», cit.,
pp. 144 ss.
12. O. Mayer, Derecho administrativo alemán (1904), trad.
de H. H. Heredia y E. Krotoschin, Depalma,
Buenos Aires, 1982, vol. 1, pp. 72 ss.
13. Por ejemplo, E. W. Bóckenfórde, « Geschichtliche
Entwicklung und Bedeutungswandel der Verfassung»,
en A. Buschmann (ed.), Festschrift für R Gmür zur 70. Geburtstag,
Gieseking, Bielefeld, 1983,p. 10.
16. Sobre las metáforas mecánicas
del Estado y su significado en el ámbito de las concepciones del Estado, O. Mayr, Authority,
Liberty and Automatic Machinery in Early Modere Europe (1986),
trad. ¡t. La bilancia e l'orologio. Liberta e autoritá nel pensiero politico dell'Europa moderna, II Molino, Bologna, 1988.
La tradición continental absolutista se reconduce a la imagen del reloj, es
decir, del mecanismo capaz de funcionar sólo si el
movimiento se le confiere desde el exterior, desde la fuerza que puede operar como la cuerda: al margen ya de la metáfora, la ley del Soberano. La
tradición antiabsolutista británica, en
cambio, se refleja en la imagen de la balanza, cuyo funcionamiento consiste en
el equilibrio y se determina a través de un juego
interno de acciones y reacciones que actúan por el reequilibrio. Además, B. Stollberg-Riligne, «Der absolute deutsche Fürstenstaat als Maschine», en Annali
dell'Istituto storico ítalo-germanico
in Trento, Il Molino, Bologna,
1989, pp. 99 ss.; S. Smid, «Recht und Staat
als "Maschine". Zur Bedeutung einer Metapher», en Der Staat,
1988, pp. 325 ss.
y F. Rigotti, Metafore
della política,
II Molino, Bologna, 1989, sobre todo, pp. 61 ss.
18. D.
N. MacCormick, «Der Rechtsstaatund die rule of
law»: Juristenzeitung (1984), pp.
65 ss.
19. Sobre el desarrollo del rule of law en la época del conflicto entre Jacobo I y el Parlamento en las primeras décadas del siglo xvii, K. Kluxen, Geschichte und Problematik des
Parlamentarismus, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1983, pp. 50 ss.
20. Sobre el significado doblemente
antiabsolutista de la defensa del common
law hecha por Edward Coke, tanto contra el
absolutismo regio como contra el absolutismo parlamentario, K. Kluxen, op. cit.
21. R. Dreier, «Recht und
Gerechtigkeit» (1982), ahora en Recht - Staat - Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1991, pp. 24 ss. y G. Bognetti, «I diritti
costituzionali nell'esperienza costituzionale»: Quaderni di Justitia (Milano) 27 (1977), p. 27, nota 4.
22. J.
Habermas, Morale, diritto, politica, Einaudi, Torino, 1992, p. 70; R. Dreier, op. cit.; M. Kriele, op. cit., pp. 106 ss.
23. U.
Mattei, Common
Law. Il diritto anglo-americano, Utet,
Torino, 1992, pp. 77 ss.
24. K. Kluxen, «Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des englischen
Parlamentarismus», en Id. (coord.), Parlamentarismus, Athenáum, Berlin,'1980, p. 103.
27. K. Eichenberger, Gesetzgebung ¡in Rechtsstaat, cit.,
p. 9.
28. Por ejemplo, R. Carré de Malberg, La lo¡, expression de la volonté
générale, Sirey, Paris, 1931, pp. 17 y 29 ss.
29. O. Mayer, op. cit., vol. 1, pp. 80 y 84 (en las posteriores ediciones de esta obra, la idea de la potestad originaria del ejecutivo aún queda más puesta en evidencia,
al observar que compete a éste «vivir y
actuar, incluso en ausencia de una ley que dirija su acción»).
30. O. Ranelletti, Principi
di diritto amministrativo, vol. 1, Pierro, Napoli, 1912, p. 143.
31. R. Carré de Malberg, op. cit., p.30.
32. La fórmula «ley en sentido
material» -en contraposición a la ley en sentido meramente formal- hacía referencia a las normas que incidían sobre la libertad y
los derechos individuales, y, dada la ideología jurídica del Estado liberal de
derecho, ésta era la «auténtica» tarea de la ley. Este concepto tenía un significado desde el punto de vista de la división de poderes
constitucionales. En las constituciones
dualistas, en efecto, la función de dictar normas legislativas sólo en sentido
formal (referentes a la organización y a la acción del
Estado, sin consecuencias directas sobre los derechos de los particulares) podía dejarse
en manos del gobierno. Sobre el tema, P. Laband, Das Staatsrecht des deutschen
Reiches, vol. II, Mohr, Freiburg i. Br., `1887, pp. 226 ss.
34. El antecedente famoso de esta
concepción está contenido en el artículo 5 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «La Loi n'a le droit défendre que
les actions nuisibles a la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la Loi
ne peut étre contraint á faire ce qu'elle n'ordonne pas».
35. La discusión indicada en el texto volvió a cobrar
actualidad a propósito del así llamado «Estado
administrativo», una continuación tardo-decimonónica de temáticas del Estado de
policía. Se trataba de definir el significado del «silencio legislativo», del
«espacio vacío de derecho». La doctrina liberal, en contraste con la
proclive a la autoridad, sostenía que las intervenciones administrativas praeter legem deberían
considerarse ilegítimas, en la medida en que entran en contradicción con la
llamada <'norma general exclusiva»
de libertad, según la cual todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.
Los términos de la discusión en F. Cammeo, «Della
manifestazione della volonté dello Stato nel campo
del diritto amministrativo», en V. E. Orlando (comp.), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano Ill, Societá Editrice Librarla, Milano, 1901, p. 143; D. Donati, Il problema delle lacune nell'ordinamento
giuridico, Societá Editrice Libraria, Milano, 1910; O.
Rannelletti, op. cit., vol. 1, pp. 279 ss.
(los primeros para los principios del Estado de derecho, el último, para los
del Estado administrativo). Sobre este debate histórico, R. Guastini,
«Completezza e analogia. Studi sulla teoria generale del diritto italiano del
primo Novecento», en Materiali per una storia della cultura giuridica, recopilados por G. Tarello, vol. VI, 11 Mulino, Bologna, 1976, pp. 513 ss.; y M. Fioravanti, «Costituzione, amministrazione e
trasformazione dello Stato», en A. Schiavone (coord.), Stato e cultura giuridica in Italia
dall'Unitá alla Repubblica, Laterza,
Bar¡, 1990, p. 36.
39. La expresión «supuesto de hecho» (el término italiano es fattispecie) significa
'representación» o descripción del hecho de la vida al que
la norma atribuye una cierta relevancia jurídica (como derecho subjetivo, ilícito, deber, etc.). El supuesto de hecho es
abstracto cuando es indicado no en concreto, es decir, con referencia a
circunstancias históricamente determinadas, sino con vocación de permanencia.
En la lengua alemana, el equivalente de «supuesto de hecho» es Tatbestand, expresión
que encierra en sí, de modo más claro que la expresión
italiana, la idea del estar, de la estabilidad, de la duración, expresada por la raíz st de bestehen.
40. Éste es el gran tema de la «justicia en la Administración », a
propósito del cual es preciso señalar la dificultad de considerar a la Administración como
parte de una relación sobre la que un juez es llamado
a juzgar en un procedimiento contradictorio y paritario. Queda, por lo general,
un reconocimiento residual de la posición de autoridad de la
Administración en relación con la libertad de los administrados que lleva a la creación de sistemas de
justicia administrativa diferentes de los sistemas jurisdiccionales comunes,
en los cuales el «juez administrativo» está llamado a proteger la legalidad del
acto de la
Administración más bien que las pretensiones jurídicas
subjetivas de los administrados. El modelo, a grandes rasgos, viene
representado por el napoleónico Conseil d'État francés. La alternativa
es la representada por el sistema de
«derecho común» vigente en Gran Bretaña, donde, en aplicación del rule of law, los administradores (civil servants) se sitúan en el mismo plano que los administrados y sus
controversias se dirimen ante los tribunales de justicia ordinarios (aunque sea
con algunas limitaciones): al respecto, el famoso
capítulo XII de la parte II (del título Rule of Law Compared with Droit administratif) de la Introduction to the Study of the Law of the Constitution, cit.,
pp. 213 ss., de A.
V. Dicey. Para la cuestión en Italia, en el ámbito del
debate europeo, B. Sordi, Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale, Giuffré, Milano, 1985; sintéticamente, A. Romano, Premessa a Comentario breve
alíe leggi sulla giustizia amministrativa, Cedam, Padova, 1992, pp. IX ss. Puede
verse un cuadro comparativo en G. F. Ferrari, «Giustizia amministrativa in diritto comparato», en Digesto IV, Discipline
pubblicistische, Utet, Torino, 1991, pp. 567 ss.
41. La «doctrina» de la concepción
de las Cartas octroyés
como constituciones flexibles puede ser representada en
Italia por el célebre artículo de Camillo de Cavour, aparecido en Il Risorgimento del 10 de marzo de 1848; sobre
el mismo véase J. Luther, Idee
e storie di giustizia costituzionale nell'Ottocento, Giappicelli,
Torino, 1990, pp. 170 ss.
42. Sobre la base de este presupuesto, se sostenía que
las concretas disposiciones legislativas podían
considerarse como partículas constitutivas de un edificio coherente y que el
intérprete, recurriendo a los
principios que sustentaban aquél, podía recabar, mediante una simple operación
intelectiva, las normas necesarias
para colmar las eventuales lagunas de tal edificio.
43. H. Coing, «Allgemeine
Züge der privatrechtlichen Gesetzgebung im 19. Jahrhundert», en Id. (coord.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren
europaischen Privatrechtsgeschichte, parte I11, Das 19. Jahrhundert, vol. I, pp. 3 ss., Beck, München, 1989, pp. 4 ss.
44. El autor de esta expresión (que se suele usar en la
forma: «un plumazo del legislador y bibliotecas enteras se convierten en papel
mojado») es J. H. Kirchmann, La jurisprudencia no es ciencia (1847), trad. de A. Truyol y Serra, CEC, Madrid,
'1983. El contexto de la referida afirmación es la concepción de la jurisprudencia como un mero
trabajo a partir de los defectos de la legislación positiva: «la ignorancia, la
desidia, la pasión del legislador» constituyen el objeto de los estudios de los
juristas. «Ni siquiera el genio se niega a ser instrumento de la sinrazón,
ofreciendo para justificarla toda su ironía, toda su erudición. Por obra
de la ley positiva, los juristas se han convertido en gusanos que sólo viven de
la madera podrida; alejándose de la sana,
establecen su nido en la enferma» (Ibid., p. 29). Sobre esta representación,
C. Schmitt, «Die Lage der
europáischen Rechtswissenschaft (1943-1944)», ahora en Verfassungsrechtliche
Aufsütze aus den Jabren 1924-1954, Duncker & Humblot, Berlin, '1985, p. 400.
45. Por ejemplo, A. Gambaro, «Codice
civile», en Digesto IV, Discipline
privatistiche, sez. civile II, Utet, Torino, 1988, pp. 450 ss.
46. En todo caso, no se trata de una realización total,
imposible en cualquier visión no rigurosamente
iusnaturalista del derecho. El elemento «político», es decir, emanado de la
concreta voluntad de los hombres, está simplemente circunscrito y relegado en
lo alto, en el acto constituyente. Sobre esta problemática, M. Dogliani,
«Costituente (potere)», en Digesto IV, Discipline pubbliscistiche, vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp. 281 ss.
47. Al
respecto, C. Schmitt, Teoría de la Constitución , cit., pp. 149 ss. y N. Bobbio, «Governo degli
uomini o governo delle leggi?», en Nuova antologia, 1983, pp. 135 ss.
48. Supra, pp. 27 ss.
49. Por todos, S. Fois, «Legalitá
(principio di)», en Enciclopedia
del diritto, Giuffré,
Milano, 1973, vol. XIII, especialmente pp. 696 ss.
50. En este desarrollo, que bajo
ciertos aspectos podría parecer un retroceso a situaciones preliberales, encuentran explicación las numerosas peticiones a favor
de declaraciones sectoriales de derechos, no necesariamente legislativas (del
enfermo, del estudiante, de los usuarios en general), garantizados por «Tribunales» ad hoc, ajenos a la organización judicial del Estado e insertados en la lógica
de la organización a la que van referidos. Nada nuevo:
frente a la reproducción de situaciones de supremacía administrativa se
manifiesta una recuperación de las exigencias del Estado de derecho.
52. Ibid., p. 270.
53. El fenómeno de la «pluralidad
de los ordenamientos jurídicos» ha sido destacado y tematizado como rasgo
propio del Estado contemporáneo (frente a las lamentaciones de quienes, al
comienzo del siglo, simplemente veían en ello la crisis del Estado tout court) por S. Romano en su más célebre obra, El ordenamiento jurídico (1918), trad. de S. y
L. Martín-Retortillo, IEP, Madrid, 1963. Sobre el particular, P. Biscaretti di Ruffia (coord.), Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di
Santi Romano, Giuffré, Milano,
1977 (sobre todo, N. Bobbio, «Teoria e ideologia nella dottrina di Santi
Romano», pp.
25 ss. [hay versión castellana
del trabajo de N. Bobbio a cargo de A. Ruiz Miguel en Contribución a la teoría del Derecho, F.
Torres, Valencia, 1980, pp. 155 ss.]). En el mismo volumen, para la crítica a las
visiones corrientes del Estado
pluralista como modelo «estático» y la afirmación del pluralismo como fenómeno
de transición de una vieja a una nueva obligación política «monista», G.
Miglio, «La soluzione di un problema
elegante», p. 214. La aceptación de este punto de vista conduciría a
desvalorizar demasiado el significado
de la actual estructuración pluralista de los Estados y a afianzar, en el plano
teórico, su contrario; es decir, la versión fuerte de la soberanía
estatal.
54. Puesta en evidencia, en Italia, sobre todo por N.
Irti, La
edad de la descodificación (1986),
trad. de L. Rojo Ajuria, Bosch, Barcelona,
1992.
56. Así, en un marco conceptual de
trazos distintos, pero análogamente inspirado, A. Baldassare, «Costituzione e teoria dei valori», en Politica del diritto, 1991, pp. 639 ss.



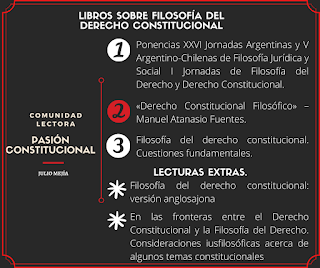
Comentarios
Publicar un comentario