Una tipología de las normas constitucionales.
Por: Juan Ruiz Manero.
I. Introducción. Normas constitutivas y normas
regulativas, modelos de Constitución y concepciones constitucionales.
II. Las normas constitucionales regulativas.
A. Una tipología general de las normas regulativas.
B. El alcance de la tipología precedente.
C. Cuatro acotaciones sobre principios y directrices
constitucionales.
D. Principios explícitos y principios implícitos. Una
peculiaridad francesa: los “principios fundamentales reconocidos por las leyes
de la República”.
III. Las normas constitucionales constitutivas.
A. Dos especies de normas constitutivas. La estructura de
las normas que confieren poderes y, especialmente, de las que confieren poder
para legislar.
B. Validez constitutiva y validez regulativa. Una tensión
irresuelta en los criterios constitucionales de validez jurídica.
I.
Introducción. Normas constitutivas y normas regulativas, modelos de
Constitución y concepciones constitucionales.
Aunque históricamente se ha hablado,
y se continúa hablando, de ‘Constitución’ en diversos sentidos, hoy resulta sin
duda predominante el uso de ‘Constitución’ en el sentido de ‘Constitución
formal’[1].
Esto es, el término ‘Constitución’ se emplea sobre todo para referirse al documento
normativo, situado en el vértice del sistema jurídico y dotado de un régimen
jurídico especial, que, por un lado, establece las competencias de los
principales órganos del Estado y, por otro, pone límites y proporciona guías
positivas para el ejercicio de esas competencias. Mientras que el
establecimiento de límites tiene principalmente lugar en forma de derechos
subjetivos garantizados a los ciudadanos, las guías positivas vienen aportadas
principalmente por la estipulación de determinados objetivos colectivos como
fines hacia cuya consecución debe ordenarse el ejercicio de esas mismas
competencias.
Pues bien: la configuración de las
competencias de los órganos del Estado requiere de normas constitutivas, y más específicamente, de normas que confieren poderes normativos,
que, al establecer las condiciones para ello, posibiliten a cada uno de estos
órganos la producción de los resultados institucionales o cambios normativos en
que consisten, precisamente, sus competencias. El establecimiento, en cambio, de límites y guías al ejercicio de
esas mismas competencias requiere, no de normas constitutivas sino de normas regulativas, esto es, de normas
que contengan modalizaciones deónticas en forma de obligaciones, prohibiciones
y permisos.
De forma que las dos grandes
funciones de la Constitución –conferir competencias y disciplinar su ejercicio-
aparecen vinculadas, cada una de ellas, a la bipartición más básica en la
tipología de las normas: la que distingue entre normas constitutivas y normas
regulativas.
La articulación de esta bipartición,
sin embargo, y la importancia relativa de las diversas especies que ubicamos
dentro de cada uno de estos dos grandes géneros, presentan en la Constitución
rasgos característicos singulares, tanto en relación con el sistema jurídico en
su conjunto, como en relación con otros textos jurídicos o fuentes del Derecho.
Veamos algunas de estas peculiaridades. La primera de ellas reside en que, en
relación con el sistema jurídico en su conjunto, las normas regulativas son funcionalmente
más básicas que las normas constitutivas y, especialmente, que las normas que
confieren poderes. Quiere decirse que las normas regulativas (con alguna
excepción que podemos ahora dejar de lado) tienen funcionalmente sentido por sí
mismas, esto es, en ausencia de cualquier tipo de interrelación sistemática con
otras normas y en particular con normas que confieran poderes[2].
Así, por ejemplo, la prohibición del homicidio, o del robo o la obligación del
cuidado de la prole, podrían existir como estándares sociales significativos en
ausencia de interrelaciones sistemáticas de cualquier tipo con otras normas y,
en particular, sin formar parte de un sistema normativo que regule su propia
composición, reforma y aplicación[3].
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las normas que confieren poderes para
promulgar nuevas normas o derogar las antiguas: tales poderes sólo tienen
funcionalmente sentido si, mediante su ejercicio, pueden promulgarse o
derogarse normas regulativas. Otro tanto ocurre con las normas que confieren
poderes para determinar autoritativamente si se han violado o no otras normas e
imponer, en su caso, sanciones o remedios: tal determinación autoritativa, y la
eventual y ulterior imposición de sanciones o remedios, no puede sino referirse
a normas regulativas.
De forma que cabe que una sociedad
esté regulada únicamente por un conjunto de normas regulativas –aunque a ese
conjunto le negaríamos el título de sistema jurídico
y quizás también el de sistema- pero
no cabe un sistema normativo con anclaje social compuesto únicamente por normas
que confieran poderes normativos: pues tales poderes normativos sólo tienen
funcionalmente sentido en cuanto orientados, en último término, a la producción
o aplicación de normas regulativas.
Pero si del sistema jurídico en su
conjunto pasamos a ese documento al que llamamos ‘Constitución’, la situación
parece revertirse: pues si bien cabe una Constitución que carezca de normas
regulativas, no cabe en modo alguna una Constitución que sólo contenga normas
de ese tipo, esto es, una Constitución que carezca de normas constitutivas y,
en particular, de normas que confieran poderes. Y ello porque aquello sin lo
cual un documento normativo no merece el título de ‘Constitución’ es
precisamente el establecimiento de las competencias –de los poderes normativos-
de los órganos superiores del Estado. Disciplinar el uso de esas competencias
mediante normas regulativas tiene como condición necesaria su previo
establecimiento. Una vez establecidas las competencias es ya posible –es
cuestión contingente- el que su ejercicio aparezca o no disciplinado con mayor
o menor intensidad mediante normas regulativas. Si la Constitución no contiene
en absoluto normas regulativas orientadas a tal disciplina, la Constitución se
limitará a operar como fuente de las fuentes del Derecho –esto es, a establecer
el mapa de las fuentes del Derecho (o, al menos, de las de mayor jerarquía)-;
si, y en la medida en que, la Constitución no se limite a establecer tal mapa
de los poderes normativos, sino contenga también normas regulativas que operen
como parámetros de corrección de los resultados –de los cambios normativos-
producidos mediante el uso de tales poderes, la Constitución no será ya sólo
fuente de las fuentes, sino fuente del Derecho[4]:
la fuente de mayor jerarquía, que, como tal, acotará ciertos contenidos como
indisponibles para las demás fuentes y, en particular, para la legislación.
La gran división entre normas
constitutivas, y, en especial, normas que confieren poderes, de un lado, y
normas regulativas, de otro, se
encuentra también asociada a la clasificación de las Constituciones (y de las
concepciones de la Constitución) en mecánicas y normativas[5].
Una Constitución mecánica pura estaría compuesta únicamente por normas que
confieren poderes, en tanto que una concepción puramente mecánica de la
Constitución abogaría por un texto constitucional compuesto únicamente por
normas de este tipo. Esto no significa que una Constitución mecánica o una
concepción mecánica de la Constitución sean indiferentes a la calidad de los
contenidos normativos y decisionales que resulten del ejercicio de los poderes
constitucionales. Pero una Constitución o una concepción constitucional de este
tipo se basan en la idea de que la mejor manera de hacer más probables los
contenidos deseados (por ejemplo, una legislación moderada o, en general, contenidos normativos y decisionales
respetuosos con los derechos humanos) es diseñando los distintos órganos y sus
poderes normativos de forma tal que su juego conjunto maximice, a través
principalmente de mecanismos de checks
and balances, la probabilidad de contenidos
de este tipo.
Una Constitución normativa, o una
concepción normativa de la Constitución,
por su parte, tienden a asegurar la deseabilidad de los contenidos que
resulten del ejercicio de los poderes de los órganos constitucionales
preferentemente por medio de normas regulativas que disciplinen, mediante el
establecimiento de obligaciones y prohibiciones, el ejercicio de esos poderes.
Y asimismo mediante órganos, como los Tribunales Constitucionales, que sean
destinatarios de normas asimismo regulativas que les impongan el deber de
anular los contenidos normativos y decisionales que violen tales obligaciones o
prohibiciones relativas al ejercicio de los poderes.
Esta gran división entre, de un
lado, normas constitutivas y, particularmente,
normas que confieren poderes y, de otro, normas regulativas, se asocia
también a las dos grandes concepciones del sistema jurídico que podemos
vincular, emblemáticamente, a la imagen del mismo como sistema dinámico de Hans
Kelsen y a la concepción del Derecho como integridad de Ronald Dworkin.
En la reconstrucción de Kelsen, en
efecto, el orden jurídico aparece como una unidad, como un sistema, en tanto
que ese orden jurídico se presenta –desde la Constitución a las sentencias
judiciales o resoluciones administrativas- como una estructura escalonada en la
que las normas de una cierta grada reciben, de un lado, su validez de las
normas de grada superior, conforme a las cuales se han producido y, de otro,
esas mismas normas, regulando la producción normativa inferior, fundamentan la
validez de normas de grada inferior. De forma que una norma jurídica, en
cualquiera de sus gradas “no vale –como escribe el propio Kelsen- por tener un
contenido determinado […] sino por haber sido producida de determinada manera”
(Kelsen, 1986, p. 205) que puede reconducirse a la Constitución y más allá, a
la norma fundante presupuesta que fundamenta la validez de la Constitución. La
necesidad de esta norma fundante presupuesta se halla en que “la búsqueda del
fundamento de validez de una norma no puede proseguir hasta el infinito” sino
que “tiene que concluir en una norma que supondremos la última, la suprema” y
tal norma suprema “tiene que ser presupuesta,
dado que no puede ser impuesta por una autoridad cuya competencia tendría que
basarse en una norma aún superior” (Kelsen, 1986, p. 202). La unidad del
sistema jurídico reside, así, en que todos sus actos de producción normativa
pueden reconducirse a una misma Constitución y, a su través, a una misma norma
fundante presupuesta.
Muy distinta es la concepción de la
unidad del Derecho que encontramos en un autor como Ronald Dworkin. Para éste,
el concepto de Derecho o de sistema jurídico es un concepto interpretativo. El
Derecho no es algo que nos venga dado por las fuentes como un producto acabado,
sino algo que resulta de la interpretación constructiva, y la interpretación
constructiva –propia de la interpretación de productos culturales como las obras
de arte o de prácticas sociales como el Derecho “consiste en atribuir un
propósito a un objeto o a una práctica, a fin de hacer de él el mejor ejemplo posible de la forma o del
género al que se considera que pertenece” (Dworkin, 1986, p. 52). La interpretación
constructiva es “un asunto de interacción entre propósito y objeto” (id.). En
el caso del Derecho, el punto de partida de la empresa interpretativa es un
necesario acuerdo preinterpretativo consistente en la identificación
generalmente compartida de su objeto: “el Derecho no puede florecer como una
empresa interpretativa en ninguna sociedad salvo que haya en ella un acuerdo
inicial suficiente sobre qué prácticas son prácticas jurídicas de forma que los
juristas argumenten acerca de la mejor
interpretación de más o menos los mismos datos” (Dworkin, 1986, pp. 90-91).
Pero este objeto cuya identificación resulta generalmente compartida –el
Derecho basado en fuentes, podríamos decir- no agota, en modo alguno, aquello
en lo que el Derecho consiste. El “asunto más abstracto y fundamental” del
Derecho “es guiar y limitar el poder” del Estado en el sentido siguiente: “el
Derecho insiste en que la fuerza no debe ser usada o esgrimida, con
independencia de cuán útil sería eso para los fines en perspectiva, y con
independencia de cuán beneficiosos o nobles sean esos fines, excepto si ese uso
viene permitido o exigido por derechos y responsabilidades individuales que
surgen de decisiones políticas pasadas acerca de cuándo la fuerza colectiva
está justificada”. (Dworkin, 1986, p. 93). Y de a cuerdo con la concepción del Derecho defendida por el propio
Dworkin, “derechos y responsabilidades surgen de decisiones pasadas y cuentan
así como jurídicos, no sólo cuando se encuentran explícitos en dichas
decisiones sino también cuando se siguen de principios de moralidad personal y
política que las decisiones explícitas presuponen por vía de justificación”
(Dworkin, 1986, p. 96). De forma que, en la concepción de Dworkin, el Derecho
está formado no sólo por las normas basadas en fuentes, sino también por las
normas que cabe coherentemente derivar de la doctrina política más sólida que
justifica las normas basadas en fuentes.
De esta forma, Kelsen y Dworkin se
nos aparecen como arquetipos de dos paradigmas distintos a la hora de entender
la unidad del Derecho: para Kelsen, la unidad del orden jurídico consiste en la
unidad de su sistema de fuentes, en la posibilidad de remitir cada una de ellas
a una única norma fundante: “Todas las normas cuya validez pueda remitirse a una
y misma norma fundante básica , constituyen un sistema de normas, un orden
normativo. La norma fundante básica es la fuente común de la validez de todas
las normas pertenecientes a uno y el mismo orden” (Kelsen, 1986, p. 202). Para
Dworkin, bien diversamente, la unidad
del Derecho consiste en la coherencia unitaria de sentido de sus contenidos, en
el hecho de que todos ellos pueden verse como derivaciones de, e integrables
en, una misma filosofía política coherente.
Esta diferencia en cuanto a la
concepción del sistema jurídico se traduce también, como no podía ser de otro
modo, en que las visiones de la Constitución de Kelsen y Dworkin ponen el
acento sobre aspectos muy distintos de la misma. Para Kelsen, el aspecto
esencial de “la forma Constitución que, como forma, puede recibir cualquier
contenido” es el de “estabilizar” la Constitución “en sentido material”,
expresión esta última que designa “la norma o normas positivas que regulan la
producción de las normas jurídicas generales” (Kelsen, 1986, pp. 232-233). Y
mientras que esto es lo esencial en la Constitución, la incorporación a su
texto de invocaciones a ideales tales como “la equidad, la libertad, la
igualdad, la justicia, la moralidad, etc.” le merecen una valoración muy
negativa: tales invocaciones “no tienen […] de forma general, un gran
significado“ y “no añaden nada a la realidad efectiva del Derecho” por cuanto
las concepciones acerca de estos valores “son hasta tal punto diferentes entre
sí […], que si el Derecho positivo no consagra una de entre estas concepciones,
toda regla jurídica puede justificarse en base a alguna de ellas” (Kelsen,
1988, p.142). Para Dworkin, bien al contrario, invocaciones de este género, al
expresar los principios sustantivos básicos del ejercicio justificado del poder,
constituyen el aspecto más centralmente característico de las Constituciones:
“la mayoría de las Constituciones contemporáneas –escribe- declaran derechos
individuales contra el gobierno mediante un lenguaje muy amplio y abstracto” y
tales “cláusulas abstractas” deben interpretarse y aplicarse “sobre la base de
la comprensión de que las mismas invocan principios morales sobre la decencia
política y la justicia”. Esta comprensión subyace, aun de forma implícita, a
los procesos de interpretación y aplicación de los textos constitucionales:
“juristas y jueces, en su trabajo diario, tratan instintivamente la
Constitución como expresando exigencias morales abstractas que sólo pueden
aplicarse a los casos concretos por medio de nuevos juicios morales”. Y ello
implica que una concepción adecuada de la Constitución, esto es, una concepción
que pretenda dar cuenta de las prácticas reales de interpretación y aplicación
constitucionales, “coloque la moralidad política en el corazón del Derecho
constitucional” (Dworkin, 1996, pp. 2-3).
La tipología de las normas y la importancia relativa concedida a cada
uno de sus dos grandes géneros (normas constitutivas y normas regulativas) se
vincula, pues, a numerosas distinciones y tomas de posición capitales relativas
a las funciones constitucionales, a las concepciones (descriptivas y
prescriptivas) de la Constitución y del sistema jurídico en su conjunto, a la
naturaleza de la interpretación y del razonamiento jurídico, a la relación, en
fin, entre Derecho y moral. Y, como antes advertíamos, la importancia relativa
de las diversas especies normativas que cabe distinguir en cada uno de estos
dos grandes géneros presenta peculiaridades en el texto constitucional, que lo
diferencian de otros textos jurídicos. Bastantes de estas cosas irán
apareciendo en los apartados que siguen.
II.
Las normas constitucionales regulativas.
A. Una
tipología general de las normas regulativas[6].
Toda norma regulativa
–constitucional o no-correlaciona un antecedente, caso o condiciones de aplicación
(estas tres expresiones se entenderán como sinónimas) con un consecuente o solución normativa (expresiones
ambas que se entenderán asimismo como sinónimas) en la que se modaliza
deónticamente una cierta conducta. De esta forma, los distintos tipos de normas
regulativas –constitucionales o no- obedecerán a las distintas maneras como
cabe configurar tanto el caso como la solución normativa. En cuanto a la
configuración del caso, la primera posibilidad es que éste esté integrado por
un conjunto de propiedades que resulten independientes de las razones en pro o
en contra de la conducta modalizada en la solución normativa. Al configurar de
esta manera el caso, se pretende que, cuando tales propiedades se dan, se
genera un deber concluyente en el destinatario de la norma de hacer lo ordenado
en la solución normativa, con independencia de su propia deliberación acerca
del peso de las razones en pro o en contra de ello. La segunda posibilidad en
cuanto a la configuración del caso es que ésta haga referencia simplemente a
que haya una oportunidad para realizar la conducta prescrita en la solución
normativa, lo que generaría un deber tan sólo prima facie de realizar tal conducta. Este deber prima facie devendría deber concluyente
siempre que (o en la medida en que) las razones en pro de realizar dicha
conducta tuvieran peso suficiente para desplazar a eventuales razones en
sentido contrario.
En cuanto a la solución normativa,
lo modalizado deónticamente –como obligatorio, prohibido o permitido- puede
ser, o bien la realización de una acción, o bien la producción de un estado de
cosas. Y como quiera que si bien una cierta acción sencillamente se realiza o
no se realiza (sin que quepan modalidades graduables de realización), pero un
determinado estado de cosas (caracterizado por la presencia de una cierta
propiedad) puede darse en mayor o menor medida (la propiedad en cuestión puede
presentar grados diferentes de intensidad) las normas que ordenan la producción
de un estado de cosas pueden ordenar, bien producir ese estado de cosas en una
cierta medida determinada, o bien producirlo en la mayor medida posible,
teniendo en cuenta otros estados de cosas cuya producción viene también
ordenada por otras normas.
De la combinación de estos criterios
podemos obtener al menos cuatro tipos
ideales de normas regulativas, dos de ellas adscribibles al terreno de las
reglas –las reglas de acción y las reglas de fin- y otras dos adscribibles al
terreno de los principios en sentido amplio –los principios en sentido estricto
y las directrices o normas programáticas-. Veamos cada uno de ellos:
a) en primer lugar, las reglas de acción. Entenderemos por tales
aquellas normas que configuran el caso mediante un conjunto de propiedades
genéricas y en las que la conducta modalizada deónticamente en la solución
normativa consiste en la realización (u omisión) de una acción. Es el tipo más
común de normas jurídicas regulativas y aquel en el que se realiza en mayor
grado la pretensión de reducción de la complejidad del razonamiento práctico
que acompaña, en general, a la regulación jurídica. Las reglas de acción
posibilitan el que su destinatario, dándose las condiciones –propiedades- que
configuran el caso, realice la acción ordenada sin deliberar sobre las razones
en pro o en contra de ello y desentendiéndose, a la vez, de las consecuencias
de la realización de esa acción[7].
Imaginemos, como ejemplos de reglas de acción, una norma de tráfico que ordena
no rebasar una cierta velocidad en un cierto tipo de carreteras o una norma
tributaria que ordena pagar tal impuesto en caso de realizar una cierta
actividad industrial o mercantil. Tales normas pueden ser seguidas, en la
inmensa mayoría de los casos a los que se aplican, sin necesidad de
deliberación alguna –ni respecto de las razones para no superar el límite de
velocidad o para pagar el impuesto ni respecto a las consecuencias de hacer lo
uno y lo otro.
b) En segundo lugar, las reglas de fin. Entenderemos por tales
aquellas normas que configuran el caso mediante un conjunto de propiedades genéricas
y en las que lo modalizado deónticamente en la solución normativa consiste, no
en la realización de una acción, sino en la producción de un estado de cosas en
una cierta medida determinada[8].
Las reglas de fin tienen una pretensión de reducción de la complejidad del
razonamiento práctico de su destinatario algo menor que el propio de las reglas
de acción. El destinatario de una regla de fin puede, desde luego, y de manera
análoga a como sucede en el caso de las reglas de acción, desentenderse de las
razones en pro y en contra de producir el estado de cosas ordenado y también de
las consecuencias que, una vez producido, se deriven de dicho estado de cosas.
Pero no puede desentenderse de las consecuencias de sus acciones: pues lo que
se le ordena no es la realización de ninguna acción determinada por la propia
norma, sino precisamente la realización de acciones que resulten causalmente
idóneas para producir el estado de cosas que la norma ordena. Algún ejemplo
parece requerirse aquí. Pensemos en una ley tributaria que establezca que los
ayuntamientos deben, a partir de una cierta fecha, no incurrir en déficits
superiores a un cierto porcentaje (pongamos, el 3%) de sus ingresos. Los
ayuntamientos, que supondremos antes deficitarios en porcentajes superiores,
pueden dar lugar al estado de cosas ordenado a través de muy diversos cursos de
acción: pueden incrementar algunos impuestos (que habrán de seleccionar),
limitar ciertos servicios (que habrán asimismo de seleccionar) que antes
prestaban con mayor generosidad, combinar en diversas medidas lo uno y lo otro,
etc.
c) En tercer lugar, lo que
llamaremos principios en sentido estricto.
Estas normas se caracterizan porque en su antecedente no se contiene otra cosa
sino que se de una oportunidad de realizar la acción modalizada en el
consecuente, y en este último la obligación (o prohibición o permiso) meramente
prima facie de realizar tal acción.
La obligación (o prohibición o permiso) es meramente prima facie porque la acción ordenada o permitida en el consecuente de un cierto
principio puede ser, en la oportunidad de que se trate, una acción prohibida,
naturalmente también prima facie, por
otro principio. Por ejemplo, una cierta proferencia verbal puede verse de
entrada como un caso de uso de la libertad de expresión, y por tanto como una
acción permitida, pero también como un caso de intromisión en la intimidad de
una persona, y por tanto como una acción prohibida.
Dicho de otro modo: los principios,
al no determinar –fuera de la condición analítica de que haya una oportunidad
para ello- cuáles son las condiciones en las que debe (o puede) realizarse la
conducta prescrita en su consecuente, no pueden evitar que, en muchas
circunstancias, se de una oportunidad para realizar el contenido de un cierto
principio y, también y al mismo tiempo, el contenido de algún otro principio
que resulte incompatible con el primero. De ahí que los principios, por su
propia configuración, no puedan eximir a sus destinatarios de la tarea de
determinar si en unas ciertas condiciones lo ordenado por un principio debe, o
no, prevalecer sobre lo ordenado por otro principio que resulte concurrente.
Los principios no posibilitan, a diferencia de las reglas, eludir la
deliberación sobre las razones en pro o en contra de realizar la acción
ordenada por cada uno de ellos frente a las razones en pro o en contra de
realizar la acción ordenada por otro principio eventualmente concurrente. Esta
deliberación o, como es usual decir, esta ponderación,
desemboca en la formulación de una regla que establece, dadas ciertas
circunstancias genéricas o condiciones de aplicación, la prevalencia de uno de
los principios sobre el otro o, dicho de otra forma, que, dadas ciertas
circunstancias genéricas o condiciones de aplicación, debe ser concluyentemente lo ordenado por alguno de los principios en
concurrencia. Un ejemplo puede, una vez más, ser de utilidad aquí. Pensemos,
por ejemplo, en el caso constituido por un concurso para el reclutamiento de
médicos para hospitales de la Seguridad Social al que aspiran titulados que
religiosamente se definen como testigos de Jehová y que, por tanto, consideran
que las transfusiones sanguíneas están sujetas a una prohibición divina
absoluta. Se concordará en que aquí concurren, de un lado, el principio de
prohibición de trato desigual por razón de las creencias religiosas y, por
otro, el principio de protección de la vida humana. Supongamos que entendemos
que las cosas se plantean de forma distinta en el caso de los médicos nutricionistas, por un lado, y en el
de los médicos especialistas en cuidados intensivos, por otro. En el caso de
los nutricionistas entendemos que un médico testigo de Jehová no supone un
riesgo apreciable para la vida de los pacientes, pues en esta especialidad no
es usual la prescripción de transfusiones
sanguíneas y, en todo caso, al no tener los tratamientos carácter de urgencia,
siempre podría intervenir un médico de distinta adscripción religiosa. El caso
es distinto, nos parece, en el caso de los médicos especialistas en cuidados
intensivos. Estos tienen que tomar rápidamente decisiones en contextos en los
cuales la realización o no de una transfusión sanguínea es, literalmente,
cuestión de vida o muerte para los pacientes. Supongamos que entendemos que, en
virtud de estas consideraciones, en el caso del reclutamiento de nutricionistas
prevalece el principio de prohibición de trato desigual por razón de las
creencias religiosas, mientras que en el caso del reclutamiento de
especialistas en cuidados intensivos prevalece el principio de protección de la
vida humana. Las reglas en que desembocan nuestras ponderaciones establecerán,
pues, que en el primer caso (en el de los nutricionistas) excluir a los
testigos de Jehová que, como tales, creen que las transfusiones sanguíneas
están sujetas a una prohibición divina absoluta, está concluyentemente
prohibido, mientras que en el segundo caso (en el de los especialistas en
cuidados intensivos) tal exclusión de los testigos de Jehová, que sustentan esa
creencia, es concluyentemente obligatoria.
d) En cuarto lugar, lo que
llamaremos directrices o normas programáticas. Estas normas se
asemejan, por el lado del antecedente, a los principios en sentido estricto:
pues no contienen en él otra cosa sino la condición (analítica) de que haya una
oportunidad de realizar la conducta prescrita en el consecuente; pero por el
lado del consecuente no modalizan deónticamente la realización de una acción,
sino la producción de un cierto estado de cosas en la mayor medida posible. Se
trata de las normas que, sin especificar una determinada medida (o umbral) de
cumplimiento, ordenan a los poderes públicos perseguir determinados objetivos
colectivos de muy variada índole, como la preservación de un medio ambiente
saludable, la protección del patrimonio histórico-artístico de una determinada
comunidad, el pleno empleo, la estabilidad económica. Estos objetivos
colectivos, o estados de cosas cuya persecución viene ordenada por las
directrices, pueden mantener relaciones causales con acciones muy heterogéneas
entre sí. Por ejemplo, el pleno empleo puede fomentarse mediante políticas
financieras, salariales, comerciales, educativas, fiscales, de función pública,
etc. Por otro lado, estas acciones, a su vez, pueden mantener relaciones
causales asimismo muy heterogéneas con estados de cosas ordenados por
directrices diversas: cierta política financiera puede, de entrada, contribuir
a fomentar el pleno empleo (cuya persecución, por ejemplo, viene ordenada, en
el caso español, por el art. 40 de la Constitución), pero contribuir también a
deteriorar la estabilidad económica, estado de cosas al que apunta otra
directriz (contenida, en el caso español, en el mismo art. 40 de la
Constitución); y este deterioro de la estabilidad económica puede, a su vez,
acabar teniendo efectos negativos sobre el empleo. Es por ello que, teniendo en
cuenta que la propiedad que caracteriza al estado de cosas ordenado por cada
directriz es una propiedad graduable y no todo-o-nada, lo ordenado por cada una
de las directrices sea maximizar tanto como sea posible esa propiedad, trazando
políticas que articulen la procura de esa maximización con la procura de la
maximización de las propiedades caracterizadoras de los estados de cosas cuya
persecución ordenan otras directrices.
De ahí que la necesidad de
deliberación para actuar guiado por ellos, que resulta común a todos los
principios (en sentido amplio), se plantee de forma distinta según que se trate
de principios en sentido estricto o de directrices: en el caso de los
principios en sentido estricto, como hemos visto, se trata de determinar la
prevalencia o no del principio bajo consideración con otros principios
eventualmente concurrentes; en el caso de las directrices o normas
programáticas, se trata de diseñar y llevar a cabo políticas que procuren el
mayor grado de satisfacción posible de los diversos objetivos,
interdependientes entre sí, a los que apuntan las diversas directrices.
B.
El alcance de la tipología precedente
Como se ha indicado, esta tipología
de las normas regulativas, que distingue cuatro tipos de las mismas (reglas de
acción, reglas de fin, principios en sentido estricto y directrices) es una
tipología de tipos ideales. Lo que
quiere decir que no queda excluída (a) la posibilidad de normas que se sitúen
en la zona de penumbra entre algunos de
los tipos distinguidos porque, aun respondiendo desde el punto de vista de su
configuración o estructura a uno ellos, se comporten necesariamente, sin
embargo, desde el punto de vista de su modo de operar en el razonamiento
práctico de sus destinatarios, más bien al modo de algún otro de estos tipos. Y
tampoco queda excluida (b) la posibilidad de normas que desde el propio prisma
de su configuración o estructura constituyan tipos mixtos, esto es, integren elementos correspondientes a más de
uno de los tipos que hemos distinguido. Veamos un ejemplo de cada una de estas
posibilidades.
(a)
Es posible, como ejemplo de lo primero, que una norma tenga estructura
de regla de acción, pero que no pueda seguirse sin deliberación, esto es, sin
llevar a cabo una ponderación de razones. Que tenga estructura de regla de
acción quiere decir, conforme a lo ya visto, que determine, en el antecedente,
las circunstancias que constituyen sus condiciones genéricas de aplicación y
que ordene, en el consecuente, la realización (u omisión) de una determinada
acción. Esta estructura es, por lo que hace a la configuración del antecedente,
condición necesaria para que una norma pueda ser seguida por su destinatario
sin necesidad de deliberación. Pues si una norma –como es el caso de los
principios en sentido estricto- no determina en su antecedente las
circunstancias que constituyen las condiciones genéricas en que debe
concluyentemente realizarse lo ordenado en el consecuente, esa norma no puede
evitar la necesidad, a la hora de seguirla, de deliberar para ponderar las
razones en pro de realizar la acción con las eventuales razones en contra
derivadas de otro u otros principios que resulten concurrentes. Pero si la
estructura de regla es condición necesaria para que sea posible evitar la
deliberación no es, sin embargo, condición suficiente. Para completar el
conjunto de condiciones suficientes es preciso, además, que la regla posea lo
que F. Schauer[9] ha
denominado autonomía semántica, esto
es, que el destinatario de la misma pueda identificar tanto la conducta exigida
por la regla como sus condiciones de aplicación –las circunstancias en que la
conducta debe ser realizada- sin necesidad de adentrarse en las razones subyacentes a la misma. Los
ejemplos de reglas a los que antes se ha aludido (la que establece el límite de
velocidad en caso de circular por cierto tipo de carreteras o la que ordena
pagar tal impuesto en caso de realizar una cierta actividad mercantil) reúnen
este requisito: podemos identificar lo que la regla exige y en qué
circunstancias lo exige sin necesidad de adentrarnos en las razones que la
autoridad normativa haya podido tomar en consideración para dictarlas. Pero es
obvio que esto no es posible en relación con otras normas que comparten
asimismo la estructura propia de las reglas. Piénsese, por ejemplo, en una
regla que ordene al juez de familia que, en caso de separación o divorcio entre
los progenitores, adscriba la custodia de los hijos menores al progenitor que
resulte “en el mejor interés del menor”. Aquí, la identificación de la acción
ordenada (¿adscribir la custodia a la madre? ¿adscribírsela al padre?) requiere
deliberación acerca de las razones para considerar “en el mejor interés del
menor” a una o a otra de ambas posibilidades. Otro ejemplo sería el de una
norma que, como la contenida en el código civil español (art. 200), ordene al
juez que, dado el correspondiente proceso, declare incapaces –esto es, prive de
la capacidad de obrar- a aquellas personas que presenten “enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la
persona gobernarse por sí misma”. Aquí, determinar cuándo alguien se encuentra
imposibilitado para “gobernarse por sí mismo” en el sentido relevante es
sencillamente disparatado sin atender a las razones –de protección de ciertas
personas frente a sí mismas, supondremos-, que subyacen a la institución de la
incapacitación.
b) Es también posible, como antes se
indicaba, que una norma exhiba una estructura mixta, es decir, que integre en
ella elementos correspondientes a más de uno de los tipos distinguidos. En
particular, son posibles, y no infrecuentes, normas que respondan parcialmente
al modelo de las reglas de fin y parcialmente al de las directrices. Es decir,
normas cuyo antecedente aparezca configurado al modo de las reglas de fin –esto
es, determinando las circunstancias genéricas que constituyen sus condiciones
de aplicación- y que en su consecuente ordenen, sin embargo, al modo de las
directrices, procurar el logro de un estado de cosas en la mayor medida
posible. Un ejemplo sería el de una norma que ordene a un cierto órgano
administrativo, en caso de epidemia, la adopción de todas las medidas
convenientes para minimizar su impacto[10].
C.
Cuatro acotaciones sobre principios y directrices constitucionales
a) De entre los diversos tipos de normas regulativas distinguidas, las del
tipo más común –esto es, las reglas de acción- no presentan características
especiales por el hecho de figurar en un texto constitucional. En cuanto a las
reglas de fin, éstas son raras en los textos constitucionales por razones
fáciles de comprender: y es que normas que estipulan lograr un estado de cosas
en una cierta medida determinada parecen encontrarse en la mayor parte de los
casos vinculadas en su fundamentación a datos más o menos coyunturales y ser,
por ello, en general poco apropiadas para insertarse en un texto, como lo son
los constitucionales, con vocación de duración larga.
Es precisamente esta vocación de
duración larga lo que explica la abundancia y la centralidad, en los textos
constitucionales, de principios de los dos géneros distinguidos: principios en
sentido estricto y directrices. Ciertamente, una constitución cercana a un
modelo puramente mecánico puede tener éxito en su pretensión de duración larga.
Y una Constitución normativa pero flexible sencillamente no tiene esa
pretensión de duración larga para las normas que la integran: por ello podría
estar integrada, en cuanto a sus normas regulativas, centralmente por reglas,
sin que de ello se derivara ningún problema especial, pues dichas reglas
podrían ser cambiadas mediante simples leyes ordinarias. Pero una Constitución
que -como es el caso de las europeas de la segunda postguerra- aúne rigidez[11]
y pretensión de supremacía (con el correspondiente mecanismo de control de
constitucionalidad para asegurarla) se ve abocada, si quiere tener
probabilidades de permanencia, a construir centralmente su dimensión regulativa
mediante principios en sentido estricto y directrices. Los principios en
sentido estricto ordenan, en su consecuente, aquellas acciones (u omisiones)
que el constituyente considera valiosas en sí mismas, sin prejuzgar la
jerarquía entre las mismas en las, en principio ilimitadas, combinaciones de
circunstancias en que pueda haber una oportunidad para realizar al menos dos de
ellas incompatibles entre sí; las directrices ordenan, en su consecuente, la
procura de ciertos estados de cosas a la que debe estar orientada la acción de
los poderes públicos, sin prejuzgar cómo debe articularse entre sí la procura
de estos diversos objetivos ni cuáles sean las políticas que más eficazmente
pueden conducir al mayor logro conjunto posible de los mismos.
De esta forma, por un lado, se
sitúan al margen de las decisiones de política ordinaria, del juego ordinario
de mayorías y minorías, aquellos valores compartidos que conforman el consenso
básico de la comunidad política, tanto respecto de los límites que deben
respetar los cursos de acción de los poderes públicos para ser considerados
constitucionalmente legítimos como respecto a los fines generales a que deben
orientarse esos mismos cursos de acción. Y, por otro, al no especificar ni las
relaciones de prevalencia entre principios que operan como límite ni la manera
en que deben ser articulados y perseguidos los fines constitucionalmente
ordenados, una Constitución compuesta básicamente, en su dimensión regulativa,
por principios y directrices, mantiene abierto el proceso deliberativo y evita
en gran medida la “tiranía de los muertos sobre los vivos” que se ha achacado
con frecuencia al constitucionalismo rígido. A esta “apertura” contribuye
asimismo –y a través de ella a la durabilidad de la Constitución- el que la
acción ordenada por los principios aparezca caracterizada en buena parte de
ellos –si no en todos- mediante esos conceptos con fuerte carga valorativa[12]
–libertad, igualdad, honor, intimidad personal, libre desarrollo de la
personalidad, no discriminación- que no precisan las propiedades descriptivas
que constituyen sus condiciones de aplicación[13],
y a los que es usual referirse, desde Gallie[14],
como ”conceptos esencialmente controvertidos”. A este mantener abierto el
proceso deliberativo contribuye también el que los estados de cosas cuya
persecución viene ordenada por las directrices aparezcan caracterizados
mediante conceptos en buena medida indeterminados (“pleno empleo”, “estabilidad
económica”) cuando no usando también conceptos valorativos (“vivienda digna y
adecuada”). Todo ello contribuye a que la Constitución pueda constituir,
durante un amplio horizonte temporal, el terreno compartido a partir del cual
–como escribe, por ejemplo, Josep Aguiló- “puede construirse una práctica
jurídico-política centralmente discursiva o deliberativa”( Aguiló, 2004, p.
143).
b)
La contribución a esta práctica discursiva o deliberativa es, sin embargo,
característicamente distinta en el caso de los principios en sentido estricto,
por un lado, y en el de las directrices, por otro[15].
Por lo que hace a los principios en
sentido estricto, lo esencial a este respecto es, primero, que –como ya hemos
insistido- las relaciones de prevalencia entre ellos no se encuentran
predeterminadas en el texto constitucional y, segundo, que –como también hemos
indicado- tales principios se suelen encontrar formulados mediante términos que
remiten a conceptos esencialmente controvertidos. Estos conceptos esencialmente
controvertidos son, en un sentido especial, centralmente vagos. La explicación
del sentido en que los conceptos esencialmente controvertidos son centralmente
vagos requiere atender a dos características de los mismos: la primera de ellas
es que, por su carácter de conceptos evaluativos, los conceptos esencialmente
controvertidos dejan abierta la determinación de las propiedades descriptivas
que constituyen sus condiciones de aplicación; la segunda característica que
resulta ahora relevante de los conceptos esencialmente controvertidos es que
–como ha escrito Marisa Iglesias- estos conceptos “se refieren a estándares y
bienes sociales a los que atribuimos un carácter o estructura compleja”, pues
“a pesar de que consideramos y valoramos el bien en su conjunto, éste tiene
diferentes aspectos que pueden ser relacionados entre sí de diversas formas”
(Iglesias, 2003, p. 258). La aplicabilidad de estos conceptos –y de los
principios que los incorporan- exige así la elaboración de concepciones
complejas que articulen cada uno de estos aspectos con el bien en su conjunto,
de un lado, y que establezcan sus
relaciones de prioridad con los diferentes aspectos de otros bienes a los que
aluden otros conceptos esencialmente controvertidos incorporados a otros
principios.
Estas concepciones posibilitan hacer
operativos a los principios respondiendo a las cuestiones de tipo binario que
plantea su aplicación, tanto en relación al alcance de los principios
constitucionales (¿se encuentra o no la pornografía amparada por el principio
de libertad de expresión?) como a las relaciones de prevalencia entre ellos
dados diferentes conjuntos de circunstancias genéricas (en relación con la
difusión de una noticia con relevancia pública pero que afecta al honor de una
persona ¿tiene prevalencia la libertad de expresión o el derecho al honor? ¿la
respuesta es distinta según que la noticia haya sido o no diligentemente
contrastada? Y, suponiendo la prevalencia de la libertad de expresión sobre el
derecho al honor en el caso de noticias de relevancia pública que hayan sido
diligentemente contrastadas ¿esta prevalencia se mantiene para el caso de que
en su difusión se empleen expresiones injuriosas?) Las preguntas son, como se
ve, de naturaleza binaria, tanto si se refieren al alcance de cada principio
(¿la difusión de pornografía es o no un
caso de uso de la libertad de expresión?) como si se refieren a las relaciones
de prevalencia entre ellos: dada tal combinación de circunstancias ¿prevalece
el principio A o el principio B? O, por decirlo de otra forma: dada la misma
combinación de circunstancias, ¿la acción X debe considerarse concluyentemente
permitida en virtud de la prevalencia del principio A o concluyentemente
prohibida en virtud de la prevalencia del principio B? El carácter binario de
las preguntas implica que el juicio acerca del establecimiento de una relación
de prevalencia entre principios dado un cierto conjunto de circunstancias –y el
juicio de una decisión así fundada- es un juicio del tipo todo-o-nada. O, dicho
de otra forma, la relación de prevalencia estará correctamente establecida o lo
estará incorrectamente, y la decisión en ella fundada será correcta o
incorrecta.
Por lo que hace a las directrices,
lo esencial al respecto que ahora nos ocupa es que los fines o estados de cosas
a los que cada una de ellas apuntan necesitan, de un lado, ser concretados y,
de otro, articulados con los demás fines a los que apuntan las demás
directrices. Proponer concreciones de estos fines, elaborar y adoptar políticas
que los articulen entre sí y procuren el mayor grado posible de satisfacción de
todos ellos es asunto centralmente encomendado al proceso político, a la regla
de la mayoría y a la discreción de las autoridades constitucionales. Y aquí, a
diferencia de lo que ocurre con los principios en sentido estricto, el juicio
acerca de las políticas diseñadas para dar cumplimiento a las directrices no es
un juicio todo-o-nada, sino graduable: en relación con un cierto objetivo hay
políticas o cursos de acción más o menos eficientes, pero el juicio acerca de
la eficiencia de unos y otros y las decisiones acerca de su adopción están
encomendados al proceso político ordinario y sólo resultarían constitucionalmente
inadmisibles aquellos cursos de acción que cualquier persona razonable no
podría ver más que como absolutamente ineficientes, es decir, como
absolutamente inidóneos para procurar en grado alguno el objetivo ordenado.
c) En un famoso texto que está en el
origen de toda la discusión de las últimas décadas sobre teoría de los
principios, Ronald Dworkin afirmó que “los argumentos de principio son
argumentos que se proponen establecer un derecho individual; los argumentos de
directriz son argumentos que se proponen establecer un objetivo colectivo. Los
principios son proposiciones que describen derechos, las directrices son
proposiciones que describen objetivos” (Dworkin, 1978, p. 90). Dejando de lado
el peculiar uso dworkiniano de términos como “proposiciones” o “describir”,
debe advertirse que esto se ha leído en ocasiones, algo apresuradamente, como
si hubiera una correspondencia biunívoca entre principios y derechos
individuales. Esto es, entendiendo no sólo que todo principio fundamenta
derechos individuales, sino que todos los derechos individuales se fundamentan
en principios y sólo en principios. Y esto no es así, porque en nuestros
sistemas jurídicos -y, dentro de ellos,
también en nuestras Constituciones- podemos encontrar tanto derechos
individuales fundamentados en principios como derechos individuales
fundamentados en directrices y derechos individuales que tienen una
fundamentación mixta, es decir, una fundamentación en la que concurren tanto
principios como directrices. La adscripción de derechos individuales
–entendidos como haces de posiciones normativas hohfeldianas[16]
o, lo que es lo mismo visto desde otra perspectiva, como los conjuntos de
reglas que configuran dichos haces- puede, naturalmente, obedecer a la
plasmación de principios en sentido estricto. Éste es el caso de los derechos
constitucionales más centrales, de aquellos derechos que –como sucede, por
ejemplo, con las libertades individuales o con el derecho a la igualdad de
trato- la Constitución adscribe igualitariamente a todos. Y es asimismo cierto
que todo principio en sentido estricto implica un derecho individual prima facie. Pero los haces de
posiciones normativas, o conjuntos de reglas que las configuran, a los que
llamamos derechos individuales,
pueden constituir también instrumentos para el logro de objetivos colectivos u
obedecer a alguna combinación de ambas cosas, esto es, de plasmación de
principios y de instrumento de persecución de objetivos. De forma que, de entre
los derechos individuales debemos distinguir entre derechos que corresponden a
principios en sentido estricto, derechos que se configuran para contribuir a
implementar directrices y derechos que en parte corresponden a principios en
sentido estricto y en parte se orientan a implementar directrices.[17]
Corresponden
a principios en sentido estricto aquellos derechos que se orientan a la
protección de bienes o intereses que se consideran dignos de igual protección
para todos y cada uno de los individuos[18].
Se trata de derechos que se adscriben igualitaria y universalmente, esto es,
derechos de los que son titulares todos y cada uno de los individuos y en los
que los bienes o intereses que se trata de proteger o promover son bienes o
intereses de cada uno de los titulares del derecho. Un ejemplo de este tipo de
derechos sería, junto con las libertades individuales o el derecho a la
igualdad de trato a los que antes se ha hecho referencia, el derecho de todos a
no ser “sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”
(empleando la fórmula del art. 15 de la Constitución española). Corresponden, por el contrario, a
directrices aquellos derechos que se
orientan a la protección o promoción de bienes o intereses colectivos, de
bienes o intereses distintos, pues, de los del propio titular del derecho. Un
ejemplo de derecho de este tipo es el derecho “a la cláusula de conciencia y al
secreto profesional” de que gozan, de acuerdo con el art. 20.1 de la
Constitución española, los individuos de una cierta clase, los periodistas. La
justificación de estos derechos se halla en que ellos sirven para maximizar un
bien colectivo y público, el de la información públicamente disponible. Como ha
escrito Francisco Laporta, es para “incentivar el fluido de información en una
sociedad deliberante” para lo que se protegen mediante el secreto las fuentes
de la información; algo análogo ocurre con la cláusula de conciencia: con ella
no se trata de proteger la conciencia del periodista –que no se considera que
tenga, como tal, un valor superior a la conciencia de un empleado de pajarería,
trabajador de la construcción o profesor de universidad- sino el evitar, dicho
de nuevo con palabras de Laporta, que “algunas informaciones u opiniones sobre
aspectos de la realidad, cuyo vehículo es un informador o grupo de
informadores, dejen de acceder al ámbito del discurso público como consecuencia
de un condicionamiento económico de carácter personal” (F. J. Laporta, 1997,
pp. 16-7).
El ejemplo paradigmático de derecho
individual provisto de una justificación mixta, esto es, de derecho en cuya
fundamentación inciden tanto principios como directrices, es el derecho de
propiedad. Pues resulta claro que en la configuración de ese derecho
intervienen tanto consideraciones de principio –consideraciones que exigen que
ese derecho se adscriba igualitaria y universalmente- como consideraciones en
términos de objetivos colectivos –consideraciones que posibilitan una
distribución desigualitaria de ese derecho. La justificación en términos de
principio del derecho de propiedad se halla en la conexión entre ese derecho y
la autonomía personal: un cierto quantum
de propiedad –esto es, de control individual de recursos- es condición
necesaria para la elección y materialización de cualesquiera planes de vida. Lo
que esta justificación de principio de la propiedad exige es meramente la
adscripción a todos y cada uno del control individual sobre el quantum de recursos necesarios para
poder llevar a cabo una existencia autónoma. Pero en la configuración concreta
del derecho de propiedad (esto es, en el sistema de reglas en que consiste esa
configuración) cuentan, además de esta razón de principio, razones de directriz
que pueden incidir a la hora de diseñar esa configuración concreta de forma que
resulte funcional para muy diversos objetivos colectivos. Entre ellos, cabe
mencionar, de un lado, la maximización de la riqueza social, que explica que la
configuración de la propiedad privada sea más amplia (en cuanto a los bienes
susceptibles de devenir propiedad privada de alguien, en cuanto a las
facultades del propietario –por ejemplo, por lo que hace a la transmisibilidad
hereditaria- y en cuanto a la posibilidad de acumulación de propiedad) de lo
que exigiría la mera razón de la autonomía. Y, de otro, un amplio listado de
objetivos heterogéneos (como, por limitarnos a algunos que aparecen mencionados
en una Constitución como la española, el logro de una distribución de la renta
personal y regional más equitativa, la modernización y desarrollo de todos los
sectores económicos, el acceso al trabajo, la conservación del patrimonio
histórico, cultural y artístico, el acceso a una vivienda digna y adecuada, la
protección de los consumidores y
usuarios, la protección de la familia, etc.) que pueden operar como razones
para acotar de una u otra manera –en muchas ocasiones, según la naturaleza de
los bienes- el alcance de las posiciones normativas que las reglas
configuradoras de la propiedad asignan al propietario. De forma que en derechos como el de propiedad
privada tanto principios en sentido estricto y como directrices operan como
fundamentos justificativos de la propia configuración del derecho. Los primeros
–el principio de autonomía- se plasman en reglas que exigen que en relación con
un cierto quantum de bienes sea accesible a todos un haz de posiciones
normativas que asegure a cada uno el control individual sobre él; las segundas
–prácticamente todas las directrices- contribuyen a diseñar esas reglas
constitutivas del haz de posiciones normativas de forma que resulte funcional
para el logro de los más diversos objetivos colectivos.
d) Algunas consideraciones, para
terminar estas acotaciones, sobre la prevalencia de los principios en sentido
estricto sobre las directrices en nuestros ordenamientos constitucionales[19].
Como ya se ha sugerido en la acotación precedente, la diferencia decisiva entre
que una Constitución trate a un cierto bien como asunto de principio o como
asunto de directriz es la siguiente: cuando la Constitución considera a un cierto bien como asunto de directriz, lo que
exige que entre en línea de cuenta en nuestros juicios correspondientes es el
monto global que de ese bien se haya logrado producir, sin atender a los
problemas de distribución individualizada. Y ello es lo que entra en línea de
cuenta, desde luego, cuando se trata de bienes públicos, que no son
susceptibles de distribución individualizada, como un medio ambiente limpio o
un patrimonio histórico o artístico adecuadamente conservado. Pero también
hacemos juicios de este tipo en relación con bienes que sí resultan
susceptibles de distribución individualizada como, por ejemplo, el empleo o el
acceso a una vivienda digna y adecuada. Así, juzgaríamos como exitosa una
política de empleo que en el lapso, digamos, de una legislatura, lograse
reducir la cifra de desempleados del 15%, digamos, al 5% de la población
activa, por mucho que este éxito se distribuyera, desde luego,
desigualitariamente, pues dicho 5% no se
beneficiara de él. E igualmente juzgaríamos como exitosa una política de
vivienda que en el mismo lapso temporal lograse eliminar una parte sustancial
de las infraviviendas existentes, realojando a sus ocupantes en viviendas
dignas, por mucho que un cierto número de personas continuase residiendo en
infraviviendas. Y también, en algunas ocasiones, operamos así en relación con
bienes que, como el respeto a la vida o a la integridad física, entendemos que
deben ser adscritos a todos por igual. También en relación con este último tipo
de bienes valoramos positivamente políticas que logren disminuir
significativamente los casos en que tales bienes son lesionados. Por ejemplo,
valoraríamos positivamente una política criminal que, en un cierto lapso,
lograra disminuir a la mitad los casos de delitos contra la vida, aun cuando
siguieran perdiéndose vidas humanas por delitos de este tipo.
En todos estos casos tratamos al
bien de que se trate como asunto de directriz. Obsérvese que puede tratarse (i)
de bienes no susceptibles de ser distribuidos individualizadamente, ni
igualitaria ni desigualitariamente, como es el caso del medio ambiente limpio; o
bien (ii) de bienes susceptibles de ser distribuidos individualizadamente, pero
en relación con los cuales el orden jurídico-constitucional sólo prescribe la
maximización y no un determinado modelo distributivo, como es el caso del
empleo; o bien (iii) de bienes respecto de los que el orden
jurídico-constitucional prescribe la distribución individualizada igualitaria,
como es el caso del respeto a la vida.
Cuando, de acuerdo con la
Constitución, consideramos que un cierto bien es asunto de principio, ello
implica –en constituciones como las nuestras- que dicho bien debe adscribirse
individualizada e igualitariamente, esto es, por igual a todos y cada uno. Esto
es, consideramos, de acuerdo con la Constitución, como asunto de principio los
bienes que, en la tripartición precedente, ocupan el casillero (iii). Y lo
consideramos como asunto de principio porque entendemos que, de acuerdo con la
Constitución, el respeto y la protección al disfrute igual de ese bien por
todos y cada uno opera como límite a los cursos de acción admisibles para
lograr la maximización de bienes de tipo (i), de tipo (ii) o del propio tipo
(iii). Es por ello por lo que afirmar la primacía de los principos sobre las
directrices no implica de ningún modo, como se ha insinuado en ocasiones, una
orientación ideológica conservadora. Afirmar la primacía de los principios
frente a las directrices lo que implica, bien al contrario, es que todos y cada
uno de los seres humanos han de ser tratados como iguales en ciertos respectos
importantes y que esta exigencia igualitaria prevalece, imponiendo
límites, frente al diseño de políticas
maximizadoras de cualquier tipo.
D.
Principios explícitos y principios implícitos. Una peculiaridad francesa: los
“principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República”.
Tanto si se trata de principios en sentido estricto como de
directrices, es usual distinguir, en el ámbito de los principios
constitucionales, entre principios explícitos y principios implícitos.
Entendemos por principios constitucionales explícitos aquellos que se
encuentran enunciados en el texto constitucional, y por principios
constitucionales implícitos aquellos que el texto constitucional no enuncia,
pero de los que se sostiene que subyacen al mismo, como razones justificativas
de reglas constitucionales expresas. Hasta ahora todos los ejemplos de
principios constitucionales que hemos utilizado lo eran de principios
explícitos, y respecto de ellos hemos subrayado –limitándonos ahora a los
principios en sentido estricto- que para su operatividad en el razonamiento
jurídico aplicativo requieren, en primer lugar y con mucha frecuencia, ser
precisados, pues tienden a encontrarse formulados mediante conceptos
esencialmente controvertidos y requieren también, en segundo lugar y esto para
todos ellos, de la elaboración de reglas que establezcan, para ciertos casos
genéricos, sus relaciones de prevalencia respecto de otros principios
eventualmente concurrentes. A estas exigencias, en los principios implícitos se
añade otra, ciertamente previa, a saber, la de su identificación como tales
principios. En este sentido, parece que cuando alguien afirma que “X es un
principio implícito” subyacente a una determinada institución o conjunto de
reglas constitucionales está afirmando, por un lado, que las reglas y
principios explícitos de esa institución o conjunto de reglas son coherentes
con X y recomendando, por otro, que esas reglas y principios explícitos se
interpreten de manera coherente con X. Pero este requisito de coherencia o
adecuación entre el principio afirmado como implícito y los materiales normativos explícitos puede
ser satisfecho, en ocasiones, tanto por el principio X como por otros
candidatos competitivos al título de principio implícito. De ahí que la
identificación de principios implícitos constituya, de ordinario, terreno de
controversia. Aunque no vamos a profundizar en ello, sí vale la pena señalar
que la circunstancia de que la negación de un cierto principio produzca
necesariamente incoherencias en la tentativa de presentar como un todo dotado
de sentido una institución o conjunto de reglas es un argumento más fuerte,
para considerarlo como un principio implícito de esa institución o conjunto de
reglas, que el de su mera coherencia de sentido con ellas, que, como se acaba
de indicar, se ve con frecuencia desafiada por otros posibles principios.
En todo caso, la vigente
Constitución francesa apela, en materia de principios, a una especie que se
sitúa más allá de esta bipartición entre principios constitucionales explícitos
y principios constitucionales implícitos. Pues el primer párrafo del preámbulo
de la Constitución francesa de 1958 dice que “el pueblo francés proclama
solemnemente su adhesión a los derechos del hombre y a los principios de la
soberanía nacional tal como han sido definidos por la Declaración de 1789,
confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946”. Y en el
número 1 del preámbulo de la Constitución de 1946, a su vez, se lee que el
pueblo francés “reafirma solemnemente los derechos y libertades del hombre y
del ciudadano consagrados por la Declaración de derechos de 1789 y los principios fundamentales reconocidos
por las leyes de la República”. A través de esta doble remisión, resultan
tener carácter constitucional en Francia ciertos principios que, ni se
encuentran explícitamente enunciados en el texto constitucional, ni se
entienden implícitamente presentes en él, como razones justificativas que dotan
de sentido a disposiciones constitucionales expresas. Los “principios
fundamentales reconocidos por las leyes de la República” son principios cuya
existencia y carácter constitucional viene afirmado por el texto
constitucional, pero cuya identidad depende de su reconocimiento por la
legislación ordinaria[20].
Dicho carácter constitucional implica, al menos desde la decisión del Consejo
Constitucional de 16 de julio de 1971[21],
que tales “principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República”
deben utilizarse, junto con los consagrados en la Declaración de 1789 y los
“principios políticos, económicos y sociales” enumerados en el preámbulo de la
Constitución de 1946 y calificados por el propio preámbulo como
“particularmente necesarios para nuestro tiempo”, como parámetro de
enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes. Pero, en el caso de los
“principios fundamentales reconocidos por las leyes de la Republica”, antes de
su uso se plantea, naturalmente, el
problema de su identificación. De acuerdo con el Consejo constitucional, el
test de identificación incorpora cuatro condiciones necesarias: ha de tratarse
de un principio (1) reconocido sin discontinuidad; (2) por disposiciones
legislativas; (3) adoptadas por un parlamento republicano; (4) antes de 1946.
Pero este conjunto de cuatro condiciones necesarias no constituye un conjunto suficiente
de condiciones, pues una vez reunidas las cuatro condiciones, aun debe
distinguirse entre aquellas disposiciones legislativas que resultan de una
voluntad genuina de reconocer un principio de aquellas otras que, aun
expresando un contenido que pueda razonablemente verse como principial, debe
entenderse que responden más bien a razones de oportunidad, aun si éstas se han
presentado en una pluralidad de ocasiones y el legislador ha reaccionado de
forma uniforme, a lo largo del tiempo, hacia las mismas. Naturalmente,
determinar si una cierta disposición (o conjunto de ellas) obedece a la
intención de proclamar un principio o a simples razones de oportunidad no es
algo que pueda hacerse por medio de la apelación a meros hechos, sino que
depende, más bien e inevitablemente, de una cierta concepción acerca de lo que
posee valor constitucional, es decir, acerca de qué contenidos normativos deben
permanecer, como portadores de tal valor, indisponibles para el legislador
ordinario. Sólo así cabe entender que, mientras que el Consejo constitucional y
el Consejo de Estado han afirmado el carácter de principios fundamentales
reconocidos por las leyes de la República de la libertad de asociación, de la
libertad de enseñanza o de la independencia de los profesores de enseñanza
superior, hayan negado este mismo carácter a
una institución tan vinculada a la imagen de Francia como el ius soli en materia de nacionalidad[22].
La determinación, de otro lado, de si concurre la circunstancia de que el
principio en cuestión haya sido reconocido sin
discontinuidad por la legislación republicana no es tampoco una cuestión de
puros hechos: según la concepción, referida al principio en cuestión, de la que
se parta, ciertas disposiciones aparecerán o bien como excepciones que no afectan
a la continuidad del principio o bien como rupturas de esa misma continuidad[23].
III. Las normas constitucionales
constitutivas.
A. Dos especies de normas
constitutivas. La estructura de las normas que confieren poderes y,
especialmente, de las que confieren poder para legislar.
Las
normas regulativas –de cuyas diversas variedades nos hemos venido ocupando
hasta ahora- modalizan deónticamente la realización de acciones o la producción
de estados de cosas. Las normas constitutivas, por su parte, establecen cuáles
son las condiciones para el surgimiento o la producción de resultados
institucionales o cambios normativos. Dentro de ellas podemos distinguir
básicamente dos especies, según se trate del surgimiento (no intencional) o de
la producción (intencional) de tales resultados institucionales o cambios
normativos.
Las normas de la primera especie –a
las que llamaremos normas puramente
constitutivas- vinculan el surgimiento de un resultado institucional o
cambio normativo a la ocurrencia de un determinado estado de cosas (un hecho o
un conjunto de hechos). Su estructura viene a ser la siguiente: “Si se da el
estado de cosas X, entonces surge el resultado institucional (o cambio
normativo) R”. Un ejemplo de este tipo de normas sería la expresada por la
disposición de la Constitución española (art. 12) de acuerdo con la cual la
mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Esto es, si se produce el estado de
cosas de que una persona de nacionalidad española cumple 18 años de edad,
entonces esa persona pasa a tener el status normativo de mayor de edad (esto
es, pasa a tener plena capacidad de obrar, plenos derechos políticos, etc.). O,
si se prefiere decirlo así, en sintonía con la presentación ya clásica de
Searle (1995), el hecho de haber cumplido 18 años de edad cuenta como ser mayor de edad (tener plena capacidad de obrar,
etc.) Otro ejemplo serían las normas que, en nuestros sistemas, determinan el
surgimiento de fuentes-hecho, o, más específicamente, de costumbres que el juez
debe reconocer como jurídicas. En una versión inevitablemente algo
simplificada, podríamos decir que, de acuerdo con tales normas, si se produce
el estado de cosas de que (1) existe una regla social (esto es, la repetición
general, frecuente y pública de un cierto patrón de conducta que socialmente se
considera como obligatorio), (2) el contenido de esa regla social no es
inconsistente con el de otras normas jurídicas y (3) ese mismo contenido es
relevante para el Derecho, ese estado de cosas cuenta como el surgimiento de
una costumbre jurídica, que el juez debe usar, dándose el caso apropiado, como
fundamento de su resolución (cfr.
sobre ello, Aguiló, 2000, pp. 87 ss.).
La otra especie de normas
constitutivas está compuesta por las normas que confieren poderes normativos.
Estas normas vinculan la producción de un resultado institucional o cambio
normativo a la ocurrencia de un estado de cosas junto con la realización
deliberada de una acción (o de una secuencia de acciones: un procedimiento)
orientada a esa producción. De forma que su estructura viene a ser la
siguiente: “Si se da el estado de cosas X y un sujeto S realiza la acción (o
secuencia de acciones) Y entonces se produce el resultado institucional o
cambio normativo R”. Por poner un ejemplo muy simplificado: Si se da el estado
de cosas de dos personas sin vínculo matrimonial entre sí ni con otras
personas, y ambas realizan la acción de manifestar su consentimiento para ello
ante un cierto funcionario, entonces se produce el resultado institucional o
cambio normativo de que pasan a estar casadas entre sí, esto es, pasan a tener
derechos y obligaciones recíprocos que antes de ello no tenían. O bien: si se
da el estado de cosas de que un cierto proyecto de ley es sometido a votación
en sesión plenaria del Parlamento y vota a favor un número superior de
parlamentarios del que vota en contra, entonces se produce el resultado
institucional o cambio normativo consistente en la edicción de una nueva ley.
Dentro de los poderes conferidos por
estas normas debemos distinguir entre poderes de autonomía (poderes
característicos del Derecho privado y que posibilitan producir cambios
normativos que afectan al propio titular del poder: contraer matrimonio,
contratar, etc.) y poderes de heteronomía (poderes característicos del Derecho
público y que posibilitan introducir cambios normativos que afectan a personas
distintas del propio titular del poder: poderes para nombrar cargos públicos,
para resolver autoritativamente las disputas entre particulares, para dictar
normas generales, para controlar la regularidad del ejercicio de otros poderes
normativos, etc.). Dentro del ámbito constitucional nos interesa especialmente
una subespecie de las normas que confieren poderes de heteronomía: las normas
que confieren poderes para dictar normas jurídicas generales, esto es, leyes
(en sentido amplio). Tales normas que confieren poderes para dictar normas
generales constituyen, de acuerdo con Kelsen, la “constitución en sentido
material” (Kelsen, 1986, pp. 232 ss.). Este concepto de “constitución en sentido
material” es un concepto ajeno a estas páginas, en las que estamos operando con
el concepto de “constitución formal”. Pero tal “constitución en sentido
material” constituye el contenido sine
qua non de la constitución en sentido formal, esto es, del documento
normativo que entendemos como situado en la cúspide del sistema jurídico
precisamente porque, entre otras cosas, determina quiénes y mediante qué
acciones (procedimientos) tienen la capacidad de producir normas jurídicas
generales.
Unas líneas más arriba exponíamos la
estructura general de las normas que confieren poderes. Pero, en el caso de las
normas que confieren poder para producir normas jurídicas, en su antecedente
hemos de añadir, junto a los elementos del estado de cosas, del sujeto o sujetos
y de la acción (o procedimiento), un elemento ulterior: el del contenido (cfr. Atienza y Ruiz Manero, 2003) . De
forma que la estructura de una norma que confiere poder para producir otras
normas (y, más en concreto, de una norma constitucional que confiere poder para
legislar) sería la siguiente: si se da el estado de cosas X y los sujetos S
realizan la secuencia de acciones (el procedimiento) Y dando lugar a un
contenido C, entonces se produce el resultado institucional R (esto es, en el
caso que estamos considerando, una ley válida).
Dentro del esquema anterior, el
estado de cosas X comprendería, dentro de la norma que confiere poder para la
producción legislativa, los diversos ámbitos de competencia (ámbitos de
validez) de la ley: material, personal, temporal y espacial. La secuencia de
acciones Y equivale al procedimiento complejo del dictado de una ley: la serie
de acciones que configuran el iter
que va desde la presentación del proyecto de ley hasta la publicación de la
ley. Los sujetos S serían los órganos a los que corresponde efectuar cada una
de la serie de acciones que integran este procedimiento complejo: el Gobierno,
a la hora de la presentación de un proyecto de ley, la mesa (o el Presidente de
la Cámara) a la hora de convocar una sesión, etc. El elemento C (contenido)
alude al contenido proposicional constitucionalmente admisible (o, si se
prefiere decirlo así, a los límites del contenido proposicional
constitucionalmente admisible) en la regulación legislativa.
3.2. Validez constitutiva y validez
regulativa. Una tensión irresuelta en los criterios constitucionales de validez
jurídica.
El resultado institucional del uso
de una regla que confiere poder para legislar es una ley válida. Pero este
último término (“válida”, “validez”) es ambiguo, pues puede significar dos
cosas distintas: de un cierto resultado institucional decimos que es “válido”
para significar que es una instancia de aquello de lo que pretende ser una
instancia. En este sentido decimos, por ejemplo, que una sentencia dictada por
un juez de lo penal, en un caso que le ha correspondido enjuiciar, es una
sentencia “válida”, en tanto que no lo es una “sentencia” dictada por un
estudiante en una clase de prácticas de Derecho penal; o, por seguir con los
ejemplos, que una ley que ha recibido la mayoría de los votos del Parlamento es
una ley “válida”, en tanto que no lo es
una “ley” que ha recibido la mayoría de los votos de una asamblea sindical.
Para este sentido de validez reservaremos el término “validez constitutiva”.
Que un resultado institucional sea constitutivamente válido significa que, de
acuerdo con el Derecho, debe ser reconocido como una instancia de aquello de lo
que pretende ser una instancia: de sentencia o de ley, por seguir con los
ejemplos.
Pero también hablamos de “validez”
en un segundo sentido, de acuerdo con el cual podríamos decir, dándose
determinadas circunstancias, que la sentencia, dictada por el juez de lo penal,
o la ley, votada mayoritariamente por el Parlamento, son inválidas. Eso
diríamos, por ejemplo, si la sentencia se hubiera dictado sin respetar las
formas esenciales del proceso (vulnerando por completo, pongamos por caso, los
derechos de defensa) o hubiera impuesto una pena distinta de la prevista por el
Código penal. Y, tratándose de la ley diríamos eso, por ejemplo, si una ley
estatal española versara sobre materias que, de acuerdo con la Constitución y
el correspondiente Estatuto de Autonomía, son de la competencia exclusiva de
una cierta Comunidad Autónoma o si la
regulación expresada en el texto de la ley vulnerara el contenido esencial de
algún derecho fundamental. Para este sentido de validez reservaremos el término
“validez regulativa”.
Pues bien: en ambas acepciones,
“validez” parece funcionar como un término de enlace entre ciertos antecedentes
y ciertas consecuencias. Esto es, si afirmamos que una ley (o cualquier otro
resultado institucional) es válida podemos estar apuntando, bien a que su
producción se ha llevado a cabo de acuerdo con ciertos requisitos, bien a que,
de acuerdo con el sistema jurídico, debe desplegar los efectos propios de la
ley (o del resultado institucional de que se trate). Si atendemos, por ahora,
al antecedente de la validez,
diríamos que la validez regulativa de una ley requiere que la misma se haya
producido de acuerdo con todos los requisitos (de materia, de órgano, de
procedimiento y de contenido) establecidos en la regla que confiere poder para
dictarla, en tanto que para su validez constitutiva –para que deba ser
reconocida como tal ley- basta, en último término, con la mera circunstancia de
que haya sido dictada por un órgano no manifiestamente incompetente, por mucho
que ese órgano (por ejemplo, las Cortes españolas) haya invadido materias
reservadas a la competencia de otro órgano (por ejemplo, el Parlamento de una
Comunidad autónoma) o haya vulnerado los límites de contenido admisible de las
leyes fijados por la Constitución (por ejemplo, porque haya desconocido el
contenido esencial de algún derecho fundamental). Pero si del antecedente de la validez pasamos a las consecuencias de la validez resulta que,
tanto en el caso de la ley que goza de validez regulativa como en el de la ley
que es tan sólo constitutivamente válida, las consecuencias son, de entrada,
las mismas: las normas contenidas en ambas leyes son, en tanto no sean anuladas
por el Tribunal Constitucional, jurídicamente obligatorias. Se diría, con
razón, que en el caso de la ley regulativamente inválida el Tribunal
Constitucional tiene el deber de anularla, en tanto respecto de la ley
regulativamente válida tiene el deber de rechazar las pretensiones de que sea
anulada. Esto, naturalmente, es así, pero del mismo modo que no está
garantizado que el legislador no dicte leyes inconstitucionales, tampoco está
garantizado que el órgano de control de la constitucionalidad, el Tribunal
Constitucional, actúe de acuerdo con sus deberes constitucionales. Y si el
Tribunal Constitucional resuelve declarar que es constitucional una ley
inconstitucional, la obligatoriedad jurídica de las normas contenidas en esa
ley es, tras esa resolución, jurídicamente inatacable. De análoga forma, si,
por el contrario, resuelve anular, tachándola de inconstitucional, una ley
constitucional, esa ley queda, tras esa resolución, expulsada definitivamente
del ordenamiento.
Que esto sea así, que las decisiones
de las autoridades normativas (en el ejemplo de que ahora nos ocupemos, del
Tribunal Constitucional) estén investidas de autoridad aun cuando sean
contrarias a los deberes que gravitan sobre esas mismas autoridades, no es un
rasgo accidental de nuestros sistemas jurídicos, sino algo que depende de la
propia noción de autoridad. Pues ser autoridad implica, como enfatizara Joseph
Raz (1991) que, en el ámbito en que se es, las propias decisiones son
vinculantes por mucho que estén equivocadas. Lo cual, a su vez, encuentra su
razón de ser, por lo que hace a las
autoridades jurídicas, en que, como escribe Ángeles Ródenas (2006), “la
eficacia de todo este entramado institucional de autoridades depende en buena
medida de dotar de fuerza presuntiva a las decisiones que alcanzan” de forma
que “la mínima apariencia de cumplimiento de las exigencias [que figuran en la
norma que confiere poderes] pone en marcha todos los efectos jurídicos
previstos para los resultados normativos regulares”.
Pero esto, con todo, no cierra la
cuestión. Pues si bien es cierto que una Constitución reclama obligatoriedad
para las prescripciones de las autoridades que ella misma instituye, no lo es
menos que, en el caso de las Constituciones normativas, también reclama
obligatoriedad para todos los principios (y reglas) que ella misma contiene.
Qué peso haya que dar a lo que podemos llamar principio de obediencia a las autoridades instituidas por la
Constitución frente a otros principios contenidos en la misma Constitución
es algo que, naturalmente, el texto de la Constitución no determina, ni puede
determinar, porque se trata de una cuestión de criterios últimos de interpretación constitucional. Es decir, de criterios
que, por su carácter último no pueden
ser más que criterios aceptados, no
criterios ordenados por la
Constitución. Y que no pueden dejar de constituir, por ello, terreno de
enfrentamiento entre diversas concepciones constitucionales. Y, si se me
permite concluir así, diré que la capacidad para articular en un todo coherente
estas dos dimensiones principales de la Constitución –su dimensión constitutiva
de autoridades y su dimensión sustantiva (de principios y otras normas)- es una
de las reglas ideales (en el sentido
de von Wright, 1979) más importantes desde las que evaluar concepciones
constitucionales en competencia.
BIBLIOGRAFÍA
CITADA
Aguiló,
Josep (2000): Teoría general de las
fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ariel, Barcelona.
Aguiló,
Josep (2004): La Constitución del Estado
constitucional, Palestra-Temis, Lima-Bogotá.
Alexy,
Robert (1988): “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”, trad.
de M. Atienza, en Doxa, nº 5.
Alexy,
Robert (1993): Teoría de los derechos
fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid.
Alexy,
Robert (2003): “Sobre la estructura de los principios jurídicos”, en Alexy: Tres escritos sobre los derechos
fundamentales y la teoría de los principios, presentación y trad. de C.
Bernal Pulido, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
Atienza,
Manuel y Ruiz Manero, Juan (1996): Las
piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona
(2ª ed. actualizada, 2004).
Atienza,
Manuel y Ruiz Manero, Juan (2000): Ilícitos
atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de
poder, Trotta, Madrid.
Atienza,
Manuel y Ruiz Manero, Juan (2003): “Seis acotaciones preliminares para una
teoría de la validez jurídica”, en Doxa,
nº 26.
Bayón,
Juan Carlos (2000): “Derechos, democracia y constitución”, en Discusiones, año 1, nº 1.
Bayón,
Juan Carlos (2004): “Apéndice: Primacía, rigidez y control de
constitucionalidad” a Bayón, Juan Carlos: “Democracia y derechos. Problemas de
fundamentación del constitucionalismo”, en J. Betegón, F.J. Laporta, J.R. de
Páramo, L. Prieto (comps.): Constitución
y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid.
Champeil-Desplats, Veronique (2001): Les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République. Principes constitutionnels et justification dans les
discours juridiques, préface de Michel Troper, Presses Universitaires
d’Aix-Marseille et Economica, Aix-en-Provence/Paris.
Dworkin, Ronald (1978): Taking Rights Seriously, Duckworth, London.
Dworkin, Ronald (1986): Law’s Empire, Fontana Press, London.
Dworkin, Ronald (1996): Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution,
Oxford University Press, New York.
Ferrajoli,
Luigi (2001): “Derechos fundamentales”, en Ferrajoli et al.: Los fundamentos de los derechos
fundamentales, ed. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid.
Gallie, W. B. (1956): “Essentially Contested
Concepts”, en Proceedings of the
Aristotelian Society, vol. 56.
Genevois, Bruno (2000): « Une catégorie de
principes de valeur constitutionnelle: les principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République » en
Pierre Avril et Michel Verpeaux (dirs.) : Les regles et principes non écrits en droit publique, Editions
Panthéon-Assas, Paris.
Guastini,
Riccardo (2001) : Estudios de teoría
constitucional, ed. y presentación de M. Carbonell, Fontamara, México.
Hare, R.M. (1952): The Language of Morals, Clarendon Press, Oxford.
Hohfeld,
Wesley N. (1968): Conceptos jurídicos
fundamentales, trad. de Genaro Carrió, Centro Editor de América Latina,
Buenos Aires.
Iglesias,
Marisa (2003): “Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación
constitucional”, en F.J. Laporta (ed.): Constitución:
problemas filosóficos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid.
Kelsen,
Hans (1986): Teoría pura del Derecho,
trad. de la 2ª ed. alemana de R.J. Vernengo, UNAM, México.
Kelsen,
Hans (1988): “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia
constitucional)” en Kelsen, Hans: Escritos
sobre la democracia y el socialismo, selección y presentación de J. Ruiz
Manero, Debate, Madrid.
Laporta,
Francisco J. (1997): “El derecho a informar y sus enemigos”, en Claves de razón práctica, nº 72.
Lifante,
Isabel (2002): “Dos conceptos de discrecionalidad jurídica”, en Doxa, nº 25.
MacCormick, Neil D. (1981): H.L.A. Hart, Edward Arnold Publishers, London.
Raz,
Joseph (1991): Razón práctica y normas,
trad. de J. Ruiz Manero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Ródenas,
Ángeles (1998): “Entre la transparencia y la opacidad. Análisis del papel de
las reglas en el razonamiento judicial”, en Doxa,
nº 21/I.
Ródenas,
Ángeles (2006): “Sobre la validez jurídica: entre la normatividad y la
convención”, en prensa en Analisi e
Diritto.
Ruiz
Manero, Juan (2005): “Principios, objetivos y derechos. Otra vuelta de tuerca”,
en Doxa, nº 28.
Schauer, Frederick (1991): Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based
Decision-Making in Law and in Life, Clarendon Press, Oxford.
Searle, John (1995): The Construction of Social Reality, The Free Press, New York.
Troper,
Michel (1999): “La máquina y la norma. Dos modelos de Constitución”, trad. de
J. Ruiz Manero, en Doxa, nº 22.
von
Wright, Georg Henrik (1979): Norma y
acción. Una investigación lógica, trad. de P. García Ferrero, Tecnos,
Madrid.
[1] Cfr.Guastini (2001).
[2] La
excepción es la de las normas regulativas que disciplinan el uso de poderes
normativos, pues tales normas regulativas presuponen normas que confieran los
poderes de que se trate. Así, por ejemplo, la norma que impone al juez el deber
de fallar o la que impone al legislador el deber de respetar ciertos derechos y
libertades presuponen normas que confieran poder jurisdiccional y legislativo,
respectivamente.
[3] Cfr.
MacCormick (1981).
[4]
Aguiló (2004).
[5] Sobre
esta clasificación, Troper (1999).
[6] Esta tipología general de las normas regulativas, como
también la que aparece más adelante referida a las normas constitutivas,
proviene de Atienza y Ruiz Manero (1996).
[7] Esta pretensión
de excluir la necesidad de deliberación para determinar lo que concluyentemente
debe hacerse fracasa, sin embargo, cuando el caso individual al que nos
enfrentamos obedece a alguno de los dos supuestos siguientes. El primero de
ellos es que, aun siendo subsumible en el caso genérico contemplado en la
regla, no se le apliquen, sin embargo,
las principales razones que respaldan a ésta. De tales casos decimos,
utilizando categorías de Raz (1991) que se encuentran fuera del alcance de la regla. Un ejemplo de ello sería, en relación
con la regla que prohíbe la circulación de vehículos en un parque, la
introducción en el mismo de automóviles, en horas en que el parque se encuentra
cerrado al público, con vistas a una exposición de los mismos. El segundo
supuesto es que el caso individual, aun siendo subsumible en el caso genérico
contemplado en la regla y aplicándosele las principales razones que respaldan
la regla, sin embargo se le apliquen también razones más fuertes no tenidas en
cuenta en la regla. De tales casos decimos, usando las mismas categorías, que
constituyen excepciones a la regla.
Un ejemplo sería, en relación con la misma regla del ejemplo precedente, el que
una ambulancia penetre en el parque, en un momento en el que éste se encuentra
abierto al público, para recoger a un herido que podría desangrarse de no
recibir una asistencia inmediata. Sobre estos problemas, además de Raz (1991),
véase, sobre todo, Ródenas (1998) y Atienza y Ruiz Manero (2000).
[8] La
distinción entre reglas de acción y reglas de fin es relevante –y no una mera
cuestión de estilo redaccional de la autoridad normativa- cuando el estado de
cosas cuya producción se ordena no es el resultado
–en el sentido de von Wright (1979)- de ninguna acción determinada. Como es
sabido, von Wright denominaba resultado de
una acción aquel cambio en el mundo que guarda una relación intrínseca o conceptual con la acción de que se trate; las consecuencias de una acción son, por su parte, –siempre de acuerdo
con von Wright- cambios en el mundo que guardan una relación extrínseca o causal con la acción correspondiente. Ésta última es la relación
pertinente en el caso de las reglas de fin y también, como se verá, en el caso
de las directrices.
[9]
Schauer (1991).
[10] Sobre esto, Lifante (2002).
[11]
Entendemos por “constituciones flexibles” aquellas respecto de cuyas normas
vale, como mecanismo derogatorio, el simple juego del principio de lex posterior por obra de simples leyes
ordinarias. Una Constitución es rígida si exige condiciones más gravosas para
la derogación de sus normas. El grado mínimo de rigidez vendría dado por la
exigencia, para la sustitución de unas normas constitucionales por otras, de la
derogación expresa de las primeras (en este sentido Aguiló (2004), p. 127 y
Bayón (2004).
[12] Ambas circunstancias –no establecimiento de
las relaciones de prevalencia entre principios y caracterización de la acción
mediante propiedades con fuerte carga valorativa- se justifican –como indica
Juan Carlos Bayón- “porque no sabemos ser
más precisos sin correr el riesgo de comprometernos con reglas ante cuya
aplicación estricta nosotros mismos retrocederíamos en circunstancias que, sin
embargo, no somos capaces de establecer exhaustivamente de antemano” (Bayón,
2000, p. 84).
[13] La
distinción entre el significado y las
condiciones de aplicación de los
términos que designan propiedades valorativas proviene de Hare (1952).
[14]
Gallie (1956)
[15] Lo aquí sostenido se separa, como se verá a continuación, de
la conocida tesis de Robert Alexy según la cual todos los principios en sentido
amplio –esto es, principios en sentido estricto y directrices,
indiferenciadamente- constituirían mandatos
de optimización. Sobre esta tesis véase Alexy (1988, 1993, 2003) y,
críticamente, Atienza y Ruiz Manero (1996, 2000) y Ruiz Manero (2005), donde se
sostiene que la tesis del mandato de optimización es únicamente adecuada para
las directrices.
[16] La
alusión es, naturalmente, a Hohfeld (1968).
[17] Sigo
aquí lo expuesto por M. Atienza y yo mismo en Atienza y Ruiz Manero (2000), pp. 49 ss.
[18]
“Todos y cada uno de los individuos” es, aquí, una expresión ambigua. Según el
derecho de que se trate, puede significar “todos los seres humanos”, “todos los
ciudadanos” o “todos los capaces de obrar” (cfr. Ferrajoli, 2001).
Prescindiremos aquí de esta complicación.
[19] Respecto de este problema, sigo en el texto lo ya expuesto
en Ruiz Manero (2005).
[20] Por
ello, la categoría de los “principios fundamentales reconocidos por las leyes
de la República” desborda, en cierto modo, la usual distinción entre principios
constitucionales explícitos y principios constitucionales implícitos y puede
considerarse, como ha indicado V.Champeil-Desplats (2001), “una categoría
explícita de principios implícitos”. Pues,
como ha escrito esta autora, « la notion de principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, parce qu’elle se trouve inscrite dans
le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel fait référence celui
de la Constitution de 4 octobre 1958, peut recevoir la qualification de
principes constitutionnels explicites. En
revanche, puisque les principes auxquelles cette notion renvoie sont censés
être identifiables dans des textes juridiques –les lois de la République- mais
qui ne son énumérés nulle part, nous les qualifierons d’implicites »
(Champeil-Desplats, 2001,p. 33).
[21] Se
trata de la decisión en que, por primera vez, el Consejo Constitucional afirma
explícitamente que el control de constitucionalidad de las leyes se extiende
también a la conformidad de éstas con el preámbulo de la Constitución.
[22] Las
leyes de la República han establecido sin discontinuidad que toda persona
nacida en Francia tiene, por ese solo hecho, derecho a adquirir la nacionalidad
francesa, pero dicha constancia legislativa, según el Consejo constitucional,
no es expresión del reconocimiento de un principio sino que debe explicarse
“pour des motifs tenant notamment à la conscription”, esto es, por razones de
oportunidad de carácter no principial.
[23] En este sentido Bruno Genevois ha escrito que
« l’expérience démontre qu’il n’est pas toujours aisé de faire le départ
entre les exceptions qui n’entanent pas le principe dans sa substance et les
dérogations qui en affectent l’autorité » (Bruno Genevois, 2000, p.
29).



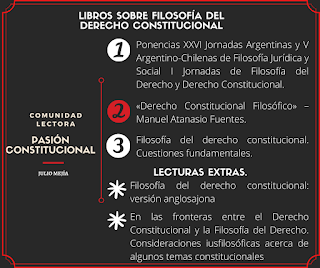
Comentarios
Publicar un comentario