Introducción al (Neo)constitucionalismo como paradigma del estado de derecho contemporáneo
Por: Alejandro
Medici
Derecho Político. UNLPAM.
1-Introducción y antecedentes del (neo)constitucionalismo.
Se ha impuesto el
uso de este término recientemente para dar cuenta del hecho, compartido por
numerosos filósofos del derecho y doctrinarios de Derecho Constitucional, de
que las modificaciones producidas en las últimas décadas sobre el modelo o
paradigma del estado constitucional son de tal entidad que ya puede hablarse de
un estado (neo)constitucional. O quizá incluso no de uno, sino de varios
(neo)constitucionalismos, como por ejemplo, refleja el título de una reciente
compilación de artículos de autores europeos importantes en esta materia[1].
Conviene visualizar,
sin embargo, dos caminos principales que nos acercan a lo que sea el (neo)constitucionalismo:
por una parte, una serie de fenómenos evolutivos que han tenido evidentes
impactos en lo que se considera un estado constitucional, por otra, una teoría
del derecho adecuada a esos cambios, explicativa y promotora de los mismos[2].
En el ámbito de los
desarrollos de la práctica constitucional de las últimas décadas, no cabe duda
que los antecedentes del (neo)constitucionalismo tienen que ver con la
reconexión entre derecho y moral operada en torno a la crisis de la segunda
guerra mundial y la posterior consolidación del constitucionalismo europeo de
postguerra.
Como hitos
fundamentales de esa reconexión y de forma precursora aparecen sin duda Hermann
Heller y Gustavo Radbruch. El primero al establecer los principios jurídicos
integrantes de la constitución como tendiendo un puente entre la normatividad
moral histórica de una comunidad y la normatividad jurídica destacada de la
constitución positiva, ello porque la constitución como texto jurídico
destacado se halla incapacitada para “…establecer,
de una vez para siempre, el contenido, históricamente cambiable en la mayoría
de los casos, de las normas sociales que complementan a las jurídicas” [3].
El segundo, luego
de los horrores del nacional socialismo y la segunda guerra mundial, cambió su
credo relativista y positivista para
afirmar el derecho como ciencia de la cultura y valorativamente plena: “el derecho es una realidad referida a
valores, un fenómeno cultural”[4].
El carácter
valorativo del derecho es incorporado en la constitución como norma fundamental
del ordenamiento jurídico. Desde la Universidad de Heidelberg, Radbruch, reflexionando
sobre la experiencia del Juicio de Ñuremberg que condenó a los jerarcas nazis, apuntala
la fórmula según la cual “lex
iniustissima non est lex” (la injusticia extrema no es derecho). No se
trataba para Radbruch de moralizar todo el derecho positivo prescribiendo que
sólo lo justo es derecho, sino de que hay normas que, por la gravedad o
intensidad de su injusticia, no pueden valer como derecho. Queda por lo tanto,
en esos casos, descalificada la pretensión imperativista hobbesiana: “auctoritas, non veritas facit legem” (
la autoridad y no la verdad hace la ley).
Sentencia del autor del Leviatán que está en
los orígenes mismos de la relación entre imperativismo y positivismo
jurídico modernos.
Más recientemente,
luego de la caída del muro de Berlín, en la circunstancia en que los tribunales
de la República
Federal Alemana se vieron abocados al juzgamiento y condena de
los jerarcas de la
República Democrática
Alemana que habían ordenado disparar sobre las personas que intentaban cruzar
la frontera entre ambas repúblicas, -que tenía su punto más tristemente célebre
en dicho muro-, así como los soldados que ejecutaron las órdenes[5],
un autor contemporáneo que bien puede enrolarse en las corrientes
neoconstitucionalistas, Robert Alexy, profesor de la Universidad de Kiel,
recupera y defiende la fórmula de Radbruch, impugna el positivismo jurídico
acrítico, sosteniendo conexiones necesarias entre derecho y moral, y advierte a
las autoridades que asumen un “riesgo” jurídico futuro cuando aplican normas
extremadamente injustas[6].
En resumen, el (neo)constitucionalismo
es el resultado de la pretensión normativa del derecho constitucional, en tanto
que derecho sobre el derecho, frente a la experiencia del siglo XX que ha
mostrado su lado oscuro, genocidios, guerras, destrucción masiva de vidas,
control sobre las conciencias , etc., pero que al mismo tiempo ha encontrado un
tenue hilo de luz esperanzadora en el reconocimiento de derechos humanos y
garantías fundamentales en la esfera internacional, regional y nacional. Frente
a este panorama, el (neo)constitucionalismo exige activamente la fuerza
normativa de la constitución, como punto de conexión entre el derecho
internacional de los derechos humanos y los ordenamientos jurídicos positivos
nacionales, imagina la constitución como el depósito cultural en movimiento no
sólo de reglas jurídicas, sino también de principios e incluso valores
constitucionalizados que tienden el puente entre moralidad y derecho a la hora
de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, o a la hora de decidir
políticas del derecho. De ahí que exija el filtrado constitucional de todas las
decisiones legislativas, gubernamentales, administrativas y judiciales para
lograr la eficacia de los derechos fundamentales que hacen a la dignidad y
libertad de las personas.
Pero más allá de estos trazos gruesos comunes, no se trata
de un modelo consolidado ni tampoco homogéneo en su justificación teórica, que
es además variable en función de los contextos históricos y sociales. Pensemos
por ejemplo, en la ponderación de valores o bienes constitucionales en una
situación concreta. No existe la teoría que resuelva el amplio abanico de
situaciones, contextos y casos. Todo depende entonces de la relación entre el
contenido constitucional del ordenamiento jurídico positivo, de la comunidad de
los intérpretes (legisladores, jueces, gobiernos, abogados, etc.) de las
circunstancias históricas y políticas, etc. Por eso en este trabajo sólo nos
proponemos realizar una introducción al (neo)constitucionalismo y dar una idea
de su impacto en el estado de derecho contemporáneo.
2-Principales aspectos del (neo)constitucionalismo.
Para ubicar de qué
estamos hablando cuando mencionamos el (neo)constitucionalismo, debemos tener
en cuenta, como lo hace Paolo Comanducci[7]
dos aspectos fundamentales del mismo:
1-Como conocimiento,
el (neo)constitucionalismo puede analizarse en tanto que teoría, metodología y
también tiene un aspecto ideológico. Presupone de forma normativa como debe
ser el modelo constitucional.
2-Como práctica
constitucional, refleja el funcionamiento de unos sistemas jurídico políticos
que satisfacen en mayor o menor medida, es decir de forma relativa, las
descripciones del (neo)constitucionalismo como teoría y sus requisitos como
ideología. Es el análisis crítico de una
práctica que realiza parcialmente el modelo (neo)constitucional.
Como teoría del
derecho, el (neo)constitucionalismo aspira a describir los logros de la
constitucionalización del orden jurídico. Para ello reconstruye un modelo de
sistema jurídico resultante de la profundización de dicho proceso de
constitucionalización, es decir de regulación y racionalización jurídica del
poder político, social y la
administración estatal, caracterizado por las siguientes notas distintivas:
a-La constitución dirigente
e “invasora”. La constitución es la fuerza de imperatividad normativa, el
conjunto de normas supremas de conducta dirigidas a los órganos de poder del
estado (competencias) y a las personas (derechos y obligaciones)[8].
Se trata de acentuar lo que en materia de principios de derecho constitucional
se llama la supremacía constitucional (es decir, la ubicación en el punto de
mayor jerarquía de la pirámide jurídica reservada a las normas de rango
constitucional, por ej. arts. 5, 31, 28 de nuestra Constitución Nacional).
b-La positivización
de un catálogo de derechos fundamentales y garantías en el nivel constitucional
y en conexión con el derecho internacional universal y regional de los derechos
humanos. Por ejemplo, el 75 inc. 22 párrafo 2 de nuestra Constitución Nacional
incorpora con jerarquía constitucional una serie de instrumentos
internacionales, universales y regionales de derechos humanos. Para el (neo)constitucionalismo
la máxima jerarquía normativa de los derechos es una de sus mayores garantías a
la hora de juzgar la validez de las normas inferiores.
c-La distinción
entre principios y reglas. La constitución contiene no sólo reglas (normas
jurídicas en una terminología tradicional), sino también principios[9],
y en las versiones del (neo)constitucionalismo que enfatizan más la conexión entre
derecho y moral valores[10].
Así, Guillermo Peña Freire sostiene que, “la
presencia en la constitución del sistema de valores fundamentales que han de
constituir el orden de la convivencia política, e informar el ordenamiento
jurídico, convierte a la constitución en una norma cualitativamente distinta
del resto de las normas que conforman el ordenamiento jurídico…”[11].
Entre nosotros, Germán Bidart Campos, por ejemplo, incluye los valores
entre los contenidos fundamentales de la constitución que sirven de guía
interpretativa de la misma: ellos, junto a los principios, forman un puente
entre legalidad y legitimidad. Es decir que la constitución entendida como
“superley” enmarca también las deliberaciones acerca de y los juicios sobre la
legitimidad de la práctica política y constitucional,
además de los de validez jurídica[12].
d-Las
peculiaridades de la interpretación constitucional respecto de la
interpretación legal. Esa realidad en conexión histórico cultural, plena de
principios y valores que es la constitución, impacta sobre la actividad interpretativa
del ordenamiento jurídico que no puede entenderse válido ni pretender ser
completo sino concreta en sus distintos niveles de creación-aplicación el
mandato constitucional. De ahí que muchos autores neoconstitucionalistas
compartan la idea de la legitimidad de la actividad de los jueces al interpretar y aplicar la constitución, pese
a ser un poder contramayoritario.
De esta forma, la
teoría neoconstitucionalista se presenta como alternativa a la teoría iuspositivista
tradicional que ya no reflejaría la situación real de los sistemas jurídicos
constitucionalizados. Este deslizamiento, se produce al menos en tres aspectos
de la teoría positivista: el estatalismo, el legicentrismo, y el formalismo
interpretativo.
El estatalismo
porque el estado aparece racionalizado y vinculado jurídicamente por el derecho
de los derechos humanos a nivel constitucional e internacional. El estado ya no
sería el máximo enunciador normativo. Como lo explica Gil Domínguez, “como mínimo, la constitución crea un
referente indisponible de legitimidad para el ejercicio del poder político”[13].
El legicentrismo porque la ley como fuente
privilegiada del derecho cede ante la fuerza normativa de la constitución
(superley), y ante los compromisos de derecho internacional universales y
regionales que los estados asumen al ratificar y obligarse por tratados internacionales
de derechos humanos.
El formalismo
interpretativo, porque ya no cabe hacer una interpretación solamente formal de
las leyes y las normas inferiores, es decir que se presume su validez si han
sido creadas por el procedimiento y órgano correcto, sino que ahora hay que
pasar todas las normas jurídicas por un test
de constitucionalidad que exige parámetros de validez sustancial (contenidos)
y no sólo formal. De forma tal que de la interpretación concebida como una mera
fórmula de determinación textual proveniente de una voluntad unívoca y
homogénea (la soberanía del legislador), se pasa a la interpretación como una
combinación de principios, valores y métodos en orden a integrar los textos en
el proceso de aplicación del derecho[14].
El (neo)constitucionalismo
adopta como objeto de investigación, el modelo descriptivo de la constitución
como norma, por tal, entiende un conjunto de reglas jurídicas positivas,
contenidas en un documento o consuetudinarias, que son, respecto a otras reglas
jurídicas, fundamentales (y por tanto fundantes del entero ordenamiento
jurídico y/o jerárquicamente superiores a las otras reglas. Además se les atribuye
un contenido axiológico: es decir su carácter fundante y superior se debe a que
tienen determinados contenidos a los que se atribuye un valor especial).
Para Comanducci[15],
el (neo)constitucionalismo como ideología, se diferencia parcialmente del constitucionalismo
clásico por acentuar mucho más el objetivo de garantizar los derechos
fundamentales, que el de limitar el poder estatal. Este cambio de énfasis se
debe a que el estado democrático contemporáneo, a diferencia de aquél al que se
oponía el constitucionalismo clásico, no es más visto con temor y sospecha.
Propugna entonces
la defensa y ampliación del proceso de constitucionalización, más que
describirlo. Destaca la exigencia de que las actividades del legislativo y del
judicial estén directamente encaminadas a la concretización, la actuación y la
garantía de los derechos fundamentales previstos en la constitución.
Establece una
conexión entre derecho y moral (Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, Robert Alexy,
etc.), entiende que en los ordenamientos
contemporáneos existe una obligación moral de obedecer a la constitución dadas
circunstancias de normalidad.
Desde el punto de
vista metodológico, el neoconstitucionalismo
puede entenderse si se lo contrasta con el positivismo metodológico,
siguiendo el célebre análisis de Bobbio, éste afirma que es posible identificar
y describir el derecho como es, y distinguirlo por tanto del derecho como
debería ser. Sostiene la tesis de la no conexión necesaria entre derecho y
moral e incluso la conveniencia de estudiar de esa forma el derecho, desde un
punto de vista exclusivamente interno.
El (neo)constitucionalismo
sostiene, por el contrario, la tesis de la conexión necesaria, justificativa entre derecho y moral. En última instancia, cualquier decisión jurídica
y en especial, la decisión judicial, está justificada por su deriva de una
norma moral. No cualesquiera normas morales, sino aquellas conectadas con el
orden jurídico positivo a través de los principios y valores
constitucionalizados. Los principios del
derecho, operarían tal puente entre la moral objetiva y el derecho
positivo. De forma tal, que como lo
sostiene Dworkin, en la interpretación judicial y dependiendo de la pericia del
juez, puede hallarse la decisión correcta para el caso. Incluso para los
llamados “casos difíciles”, que suponen la necesidad de ponderar derechos
concurrentes, normas contradictorias, etc.
De ahí la
importancia de la función judicial y la discusión que se abre acerca de su
justificación teórica. En efecto, es un poder judicial activo el que, por un
lado, realiza la adecuación entre bienes
y principios constitucionales y la multiplicidad de circunstancias fácticas que
se producen en los casos judiciales, y
por el otro; realiza el “filtrado constitucional” de las prácticas legislativas
y administrativas tanto en cuanto a su contenido como a su forma.
Esta discusión
envuelve en polémicas a muchos de los autores ya que al ser el poder judicial
de carácter contramayoritario, al que se reclama una actividad que excede en mucho
la que le correspondía en la teoría clásica del estado de derecho, se hacen
evidentes las tensiones entre los componentes democráticos (mayoritarios) y
constitucionales (vinculantes incluso para las mayorías electorales) del estado
contemporáneo.
Otro aspecto a
destacar, y que ha señalado Gustavo Zagrebelsky, corresponde al carácter dúctil
del derecho desde esta perspectiva, en efecto, los valores y principios
constitucionales permiten la interpretación dinámica históricamente y
pluralista, es decir, abierta a los cambios en la política constitucional y en
valoración moral de la comunidad. A esta posibilidad de flexibilidad y apertura
Zagrebelsky la ha denominado como una dogmática constitucional “líquida” o
“fluída” “…que pueda contener los
elementos del derecho constitucional de nuestra época, aunque sean
heterogéneos, agrupándolos en una construcción necesariamente no rígida que dé
cabida a las combinaciones que deriven no ya del derecho constitucional, sino
de la política constitucional…El único contenido sólido que la ciencia de una
constitución pluralista debería difundir rigurosa y decididamente contra las
agresiones de sus enemigos es el de la pluralidad de valores y principios”[16].
Robert Alexy, por
ejemplo, desde la experiencia alemana contemporánea, en el desarrollo e
interpretación de su constitución, la Ley Fundamental de
Bonn (LF), enfatiza la centralidad de los derechos fundamentales y ejemplifica
desde los mismos el funcionamiento del modelo (neo)constitucional.
Las características
que adoptan dichos derechos en el ordenamiento jurídico alemán son:
a) Máximo rango o
jerarquía al estar reconocidos en la propia LF;
b)Máxima fuerza
jurídica (el artículo 1.3 de la LF
dispone que los derechos fundamentales vinculan como derecho directamente vigente
al Legislativo, Ejecutivo y Judicial). La justiciabilidad plena de todos los
derechos fundamentales en la tradición constitucional de la República Federal
Alemana, rompe tajantemente con la práctica de distinguir entre normas
programáticas[17] y
operativas: “con una sola disposición en la Constitución no
controlable judicialmente se abre el camino para la pérdida de su
obligatoriedad”[18].
Ello a través de un control de constitucionalidad, ejercido por el Tribunal
Constitucional, que se extiende sobre los tres poderes;
c) Máxima
importancia del objeto. Ello porque a través de los derechos fundamentales se
decide sobre la estructura básica de la sociedad, que apunta, en el modelo
alemán, a grandes rasgos hacia una
sociedad liberal con componentes solidaristas, conocida como “economía social de
mercado” y que se ha correspondido con el desarrollo del denominado estado de
bienestar social en el contexto de pleno
empleo y crecimiento económico de la República Federal
Alemana posterior a la
Segunda Guerra mundial.
Este modelo de
“economía social de mercado” aparece entonces, desde el punto de vista jurídico
político, estructurado a partir de los derechos fundamentales
constitucionalizados;
d)Máximo grado de
indeterminación, dado por el carácter “sumamente
sucinto, lapidario y vacío de las declaraciones del texto constitucional…Hoy en
día no se puede colegir lo que representan los derechos fundamentales a partir
del sucinto texto de la
Ley Fundamental , sino sólo a partir de los 94 volúmenes de
sentencias del Tribunal Constitucional Federal…”[19].
Este máximo grado de indeterminación es resuelto en cada caso por la
actividad interpretativa del Tribunal Constitucional Federal lo que replantea
el problema del carácter contramayoritario de dicho órgano, y el de su legitimación
democrática a la luz no sólo del análisis teórico, sino también del art. 20. 2.
1 de la Ley
Fundamental alemana: “Todo poder público emana del pueblo”.
Esta última
característica hace entonces, en su conexión con las anteriores, que al interior
del (neo)constitucionalismo la relación entre derechos fundamentales y
democracia sea problemática. Alexy propone como solución el siguiente canon
interpretativo: se debe interpretar los derechos fundamentales de modo que
protejan lo que todos los ciudadanos consideran tan importante como para que no
pueda ser confiado a la mayoría parlamentaria simple. De este modo el principio
democrático se reconciliaría en un plano más elevado con los derechos
fundamentales.
Pero como el propio
Alexy reconoce, esta propuesta no deja de plantear problemas: lo que la
ciudadanía considera importante depende de su “concepción del mundo” y esta
varía significativamente en cada persona y entre grupos sociales. El “hecho del
pluralismo” es irreductible y es al mismo tiempo, un bien deseable y merecedor
de tutela en sí mismo.
Pero entonces la
interpretación constitucional de los derechos fundamentales no puede basarse en
las plurales concepciones morales de los ciudadanos. Una vez más, la solución
del problema se encuentra en la diferencia entre moral individual y ética
pública, ya que no es lo mismo responder ¿cómo quiero vivir? a hacerlo frente a
la pregunta ¿cómo queremos vivir? La respuesta a la segunda pregunta pasa por
una concepción moral pública que pone de manifiesto una representación común
sobre las concepciones justas de cooperación social en un mundo marcado por el
hecho del pluralismo. Es lo que John Rawls denomina consenso superpuesto (overlapping consensus)[20].
Hay que plantearse
entonces, que es lo que ciudadanos racionales con concepciones del bien distintas consideran como condiciones de
cooperación social justa tan importante como para que deba excluirse su
disposición por parte del poder legislador. Aquí viene para Alexy la
legitimación del Tribunal Constitucional, que complementa la representación
política con una representación argumentativa de la ciudadanía[21].
Es decir, el
Tribunal Constitucional se legitima, para Alexy, por medio de su interpretación
argumentativa que preserva el marco de cooperación social básico consensuado, que permite la coexistencia de principios del
bien diferentes y plurales, a través de la solución de conflictos entre el
estado y los particulares o entre los particulares mismos, en los que
colisionan principios y reglas que hacen a la garantía de los derechos
fundamentales.
Así, Alexy cita al
Tribunal Constitucional Federal: “La
interpretación, singularmente la del Derecho Constitucional, presenta el
carácter de un discurso en el que no se ofrece, ni siquiera con una labor
metodológicamente impecable, nada absolutamente correcto bajo declaraciones
técnicas incuestionables, sino razones hechas valer a las que le son opuestas
otras razones para que finalmente las mejores hayan de inclinar la balanza”.
De esta forma,
Alexy, (en manera similar a Jürgen Habermas), se inclina por centrar en la
posibilidad de la argumentación pública en varios niveles entre el Tribunal
Constitucional, el Legislador, la opinión pública, y la ciencia, el nervio del (neo)constitucionalismo
en el estado de derecho contemporáneo y la posibilidad de superar la tensión
entre democracia mayoritaria y derechos fundamentales.
3-Conclusiones: los desafíos del (neo)constitucionalismo
desde América Latina.
El (neo)constitucionalismo
sin duda impacta de forma renovadora el paradigma del estado de derecho y
renueva la apuesta que desde siempre éste ha venido desarrollando: la tentativa
de vincular jurídicamente y racionalizar el ejercicio del poder social en
función de los derechos fundamentales de las personas.
Sin embargo, así
como el desarrollo del estado constitucional de derecho debe leerse más desde
los desafíos, obstáculos y períodos de estancamiento o liso y llano retroceso y
desconstitucionalización, también el camino del (neo)constitucionalismo está minado
por una serie de dificultades para la eficacia del modelo exigente de estado
constitucional. Lejos de ser la estación terminal de la evolución del estado de
derecho, el (neo)constitucionalismo es un intento para responder a los duros
desafíos que éste enfrenta y que se agigantan desde una perspectiva situada en
Nuestra América. De ahí que terminemos estas breves líneas introductorias al
mismo mencionando de forma muy general algunas de esas dificultades.
Se trata de los
poderes sociales salvajes o neoabsolutistas que operando en verdaderas redes
opacas de conexión transnacional, afectan sin embargo la vida cotidiana de las
personas comunes. Las turbulencias de la globalización financiera, el flujo
especulativo de dinero sin control que tiene como único norte la rentabilidad
extraordinaria y rápida afecta el necesario entorno de estabilidad en el
desarrollo y progresividad de los derechos económicos y sociales, rompiendo el
componente “social” del estado de derecho y afectando su lado democrático, ya
que una ciudadanía activa y autónoma es posible si se tienen garantizados derechos
sociales que conforman una de las precondiciones básicas de dicha ciudadanía.
A su vez, una
ciudadanía activa y autónoma refuerza el orden constitucional ya que al poder
ejercer y al ejercer efectivamente sus derechos, regenera constantemente aquel
elemento fundamental señalado por Konrad Hesse que es la condición para que
impere “la fuerza normativa de la constitución”, que no es otra que la voluntad
de constitución Wille zur verfassung[22].
Si, por el
contrario, vemos hoy que a causa de las condicionalidades u obtáculos de hecho
económicos y sociales, vastos sectores de la población caen en una especie de
subciudadanía fáctica por no contar con las condiciones para ejercer los derechos
declarados constitucionalmente, entonces se refuerza la debilidad de esa necesaria
voluntad de constitución.
Como dice Zagrebelsky, el significado de la
constitucionalización del principio material de justicia que acompaña el
desarrollo del estado constitucional contemporáneo asume como premisa que la
suma de las pretensiones de los particulares, en las que se basan los derechos
individuales, no produce por sí misma un orden, o por lo menos un orden
aceptable y que el estado social es el instrumento para la realización de los
principios de justicia establecidos por las constituciones[23].
Sin embargo, es justamente esa capacidad estatal (más aún en las condiciones de
vulnerabilidad económica de los estados latinoamericanos que se superpone a la
desigualdad decimonónica de la región), la que se erosiona a raíz de los
procesos de la globalización económica neoliberal y sus secuelas.
Es que, como se ha señalado recientemente a
raíz de los procesos de crisis social latinoamericanos, los derechos sociales
son la precondición o el umbral de la ciudadanía[24],
y el gran nudo a deshacer para que el modelo del neoconstitucionalismo se
corresponda mucho más con la práctica constitucional en América Latina y en las
tres cuartas partes del mundo, es el de la desigualdad[25].
Pero además esta situación de desigualdad
social endémica es producto no sólo del capitalismo globalizado y su impacto en
la región, sino también de una realidad postcolonial que choca con la reciente
ola de constitucionalización de los derechos de las comunidades originarias en
las constituciones brasileña de 1988, colombiana de 1991, venezolana de 1999,
las actuales reformas en discusión en Ecuador y Bolivia, y nuestra propia
constitución reformada en 1994 (Art. 75 inc. 17). Más allá de la constitucionalización
simbólica, ese reconocimiento para hacerse efectivo y no quedar confinado en un
mero simbolismo sin eficacia, debería reconocer el carácter pluricultural de
nuestras sociedades que ha sido negado por el monoculturalismo heredado de las
elites criollas organizadoras del estado latinoamericano y su visión
eurocéntrica. Esto exige profundos cambios en la educación, en la formación de
los profesionales del derecho, en el tratamiento de las tierras que ocupan las
comunidades, en la relación con la naturaleza, en la forma de actuación de las
agencias administrativas y judiciales del estado que en sus distintos niveles
interactúan con las comunidades originarias.
En suma, con el (neo)constitucionalismo como
paradigma propuesto del estado de derecho sigue abierta la aventura inacabada
del mismo, siguen presentes los desafíos y los riesgos de retroceso y
desconstitucionalización, de declaración simbólica de derechos que en la
práctica no tienen eficacia. El (neo) constitucionalismo, nos da sin embargo, herramientas
prácticas de ciudadanía y activismo jurídico para intentar cerrar la brecha
entre el proyecto constitucional y la realidad de los poderes sociales salvajes
basados en la desigualdad social, la discriminación y la colonialidad del
poder.
[1] Carbonell, Miguel. Prólogo: nuevos tiempos para el constitucionalismo.
En: Idem (Ed.) Neoconstitucionalismo(s). Trotta. Madrid. 2003.pg. 9.
[2] Prieto,Luis.Voz “Neoconstitucionalismo”, en Carbonell, Miguel (Coord.)
Diccionario de Derecho Constitucional. Porrúa. UNAM. México D.F. 2002. pgs.
420/423.
[3] El reconocimiento de estos
principios surge para Heller, no de alguna variante de iusnaturalismo, sino del
carácter de ciencia de la cultura de la teoría del estado y de la teoría
constitucional , que se visualiza mejor en…la
necesidad en que se halla la normatividad jurídica de ser complementada por una
normatividad social a la que se le da valor de una manera positiva… Heller, Hermann. Teoría del estado.
Fondo de Cultura Económica. México DF. 1961. pg. 275/276.
[4] Radbruch, Gustav. “Filosofía del derecho”. Ed. Revista de Derecho
Privado. Madrid. 1959. pg. 39.
[5] Fallo “Mauerschützen” del Tribunal Constitucional Alemán confirmó la
sentencia penal de jefes político militares y soldados que obedecieron las
ordenes de disparar contra las personas que intentaban cruzar desde la RDA a la RFA , teniendo como punto más
tristemente célebre el Muro de Berlín. Dicha sentencia condenatoria apelada fue
confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Marzo del 2001.
[6] Alexy, Robert. Una defensa de la fórmula de Radbruch. En: Vigo,
Rodolfo Luis (Org.). La injusticia extrema no es derecho. (De Radbruch a
Alexy). La Ley. Buenos
Aires. 2004. pg. 227.
[7] Comanducci, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis
metateórico. En: Carbonell, Miguel. Op.cit. pg.75.
[8] Quiroga Lavie,
Humberto, Benedetti, Miguel, Cenicacelaya, María. Derecho constitucional
argentino. T.1. Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires. pg. 65
[9] Por ejemplo en
nuestra constitución, principio de supremacía (arts. 31, 28, 5), rigidez (30,
que exige mayorías especiales para declarar la necesidad e iniciar el proceso
de reforma constitucional), estabilidad y defensa del orden constitucional
(36), los que hacen a la forma de gobierno
(1, 5, 33, 22, 29, 37), etc.
[10] Por ej. los valores en el preámbulo (unión nacional,
justicia, paz, bienestar general) 41 (desarrollo humano sustentable y
solidaridad intergeneracional), 75 inc. 19 (justicia social), etc.
[11] Peña Freire, Antonio Manuel. La garantía en el estado constitucional
de derecho. Ed. Trotta. Madrid. 1997. pg.81.
[12] Bidart Campos,
Germán. Legalidad y legitimidad. En:
Bidart Campos, Farinatti, Rajland, Slavin y Slavin. Estudios de Derecho
Político. Ediciones Suarez. Mar del Plata. 2000. pg. 19 y ss.
[13] Gil Domínguez, Andrés. Neoconstitucionalismo y derechos colectivos.
Ediar. Buenos Aires. Pg. 13.
[14] Gil Domínguez,
Andres. Neoconstitucionalismo y derechos colectivos. Ibid. Pg. 14.
[15] Comanducci,
Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico. Op.cit.
[16] Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed.
Trotta. Madrid. Pg. 17.
[17] Normas
programáticas son aquellas que requieren de una reglamentación legal para poder
ser aplicadas, y por lo tanto reclamadas ante la administración y la justicia,
normas operativas son aquellas directamente ejecutables y por lo tanto
reclamables judicialmente. La distinción se torna peligrosa cuando se trata de
la exigibilidad de normas de derechos humanos.
[18] Alexy, Robert. Los derechos fundamentales en el estado constitucional
democrático. En: Carbonell, Miguel
(Ed.). Neoconstitucionalismo(s). Op.cit. pg. 33.
[19] Alexy,Robert. Ibid. pg.35.
[20] A lo largo de estas
observaciones he supuesto que en una sociedad casi justa hay una aceptación
pública de los mismos principios de justicia,…Puede haber en efecto,
diferencias considerables entre las concepciones de justicia de los ciudadanos,
siempre que estas concepciones conduzcan a juicios políticos similares, y ello
es posible ya que premisas diferentes pueden producir una misma conclusión. En
este caso existe lo que llamaré consenso traslapado en vez de consenso
estricto”. Rawls, John. Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica.
México D.F. 1997. pg. 352.
[21] Alexy, Robert. Op.cit. pg.40.
[22] Hesse, Konrad.
A forca normativa da constitucao (die normative kraft der verfassung). Sergio
Antonio Fabris Editor. Porto Alegre. 1991.
[23] Zagrebelsky,
Gustavo. El derecho dúctil. Op.cit. pgs. 98/99.
[24] Tal el título
del excelente texto de Victor Abramovich y Christian Courtis dedicado a esta
cuestión. Abramovich, Victor, Courtis, Christian. El umbral de la ciudadanía.
El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional.
Ediciones del Puerto. Buenos Aires. 2006.
[25] Como lo viene
señalando reiteradamente en diversas obras Roberto Gargarella. Ver de este autor
El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo
igualitario. Lexis Nexis. Buenos Aires. 2007 (junto a Marcelo Alegre), Razones
para el socialismo. Paidós. Barcelona. 2001. (Junto a Félix Ovejero), y Crítica
de la constitución. Sus zonas oscuras. Capital Intelectual. Buenos Aires. 2004.



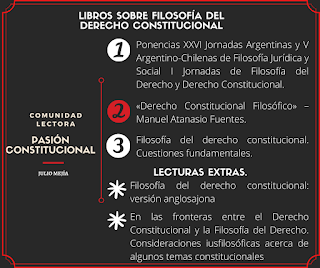
Comentarios
Publicar un comentario