Constitucionalismo, Globalización y Derecho
Por: Manuel Atienza
Universidad de Alicante
1.
En los últimos tiempos ha habido dos fenómenos que han contribuido
considerablemente a cambiar la faz de nuestros sistemas jurídicos: el
constitucionalismo y la globalización. Ambos son de signo relativamente
opuesto: el constitucionalismo supone básicamente el sometimiento del poder
político al Derecho y es de ámbito estatal; la globalización, por el contrario,
supone más bien el sometimiento del poder político al económico y su ámbito,
como su nombre indica, trasciende las fronteras de los Estados. El problema que
se plantea, entonces, es el de si cabe pensar en algún tipo de ajuste entre
ambos o si, más bien, uno de ellos –presumiblemente, la globalización- acabará
por imponerse sobre el otro. El futuro del Derecho –y, si se me permite un poco
de grandilocuencia, de la civilización- se juega en buena parte ahí.
2.
Cuando se habla de “constitucionalismo” hay que empezar por aclarar que la
expresión es ambigua: con esa expresión uno puede referirse tanto a un fenómeno
como a la manera de conceptuar ese fenómeno, tanto a un proceso de cambio que
está teniendo lugar en el Derecho, como a su plasmación en el ámbito del
pensamiento jurídico.
En cuanto fenómeno, el constitucionalismo
no supone simplemente, claro está, la existencia de sistemas jurídicos con
algún tipo de Constitución. En su sentido más amplio, “Constitución” hace
referencia a la estructura de un organismo político, de un Estado: al diseño y
organización de los poderes de decisión colectiva de una comunidad; de manera
que, entendida así la expresión,
cualquier sistema jurídico (cuya existencia presupone la de alguna organización
política) tendría una Constitución. En un sentido más estricto, una
Constitución supone dos requisitos más: una declaración de derechos y una
organización inspirada en cierta interpretación del principio de separación de
poderes; en este segundo sentido, sólo existirían Constituciones en los Estados
de Derecho; por ejemplo, durante el franquismo no habría habido en España una
Constitución. Pero cuando hoy se habla de “constitucionalismo” o de “Estado
constitucional” se hace referencia a algo más, esto es, un ordenamiento jurídico constitucionalizado
(el de los “Estados constitucionales” de algunos países occidentales) se
caracteriza por poseer una Constitución
densamente poblada de derechos y capaz
de condicionar la legislación, la jurisprudencia, la acción de los
actores políticos o las relaciones sociales. La constitucionalización no es una
cuestión de todo o nada, sino un fenómeno esencialmente graduable, puesto que
los rasgos que lo definen pueden darse
con una intensidad variable. Básicamente, son los siguientes: Fuerza vinculante
de la Constitución, esto es, los contenidos constitucionales no tienen un valor
puramente programático, sino que obligan a todos los poderes públicos; en
particular, suponen un límite a la soberanía del legislador, de los
parlamentos. Garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que supone la
existencia de tribunales con competencia para anular las leyes y otras
disposiciones o decisiones que vulneren la Constitución. Rigidez
constitucional, esto es, existencia de mecanismos que dificultan el cambio
constitucional (por ejemplo, exigencia de mayorías cualificadas, distintas a
las mayorías necesarias para modificar las leyes). Interpretación conforme a la
Constitución de las leyes y del resto de normas del ordenamiento jurídico.
Aplicación directa de la Constitución. Influencia de la Constitución sobre las
relaciones políticas [Vid. Guastini 2003].
Pues
bien, el constitucionalismo (que se ha ido imponiendo en los Estados
occidentales más avanzados a partir de la segunda guerra mundial) supone
grandes cambios en los sistemas jurídicos. Por ejemplo, el Derecho no puede
verse ya simplemente como un conjunto de reglas, de pautas específicas de
comportamiento. Lo que caracteriza a nuestras Constituciones (sobre todo, en la
parte relativa a las declaraciones de derechos) son enunciados que hacen referencia a principios
y valores (igualdad ante la ley, dignidad, pluralismo político, etc.) lo cual
hace que el Derecho aparezca como algo mucho más dúctil e indeterminado que en
la época del Estado (legislativo) de Derecho. Ello supone, además, otorgar
necesariamente a los jueces (los encargados de interpretar y aplicar los
anteriores enunciados) un poder mucho
mayor del que gozaban anteriormente; lo que justifica de alguna manera ese
mayor poder es que se ejercite para salvaguardar los derechos de los
ciudadanos. Implica también sustituir el criterio (formal y procedimental) de
validez de las normas del Estado legislativo por otro que añade a los
anteriores requisitos una condición de tipo material: en el Estado
constitucional, para ser válida, una norma tiene que no contradecir la
Constitución, que no ir en contra de los principios y de los derechos
fundamentales allí recogidos. Otorga una mayor importancia a la tarea de
justificar las decisiones: los órganos públicos –en particular, los judiciales-
no pueden limitarse a tomar decisiones; tienen que dar, en relación con las
mismas, razones de una cierta calidad. Muchos espacios que antes eran
privativos de la política pasan ahora a ser controlados también por el Derecho:
prácticamente todos los actos “discrecionales” de los poderes públicos pueden
ser, en mayor o menor medida, susceptibles de control jurisdiccional; de manera
que apenas existen ya actos puramente políticos. Los límites entre el Derecho,
la moral y la política tienden a desvanecerse o, al menos, las fronteras entre
esos tres clásicos campos de la “razón práctica” se hacen más fluidas: los
principios y valores morales y políticos (incorporados a la Constitución)
forman parte del Derecho y, en consecuencia, el razonamiento jurídico, a partir
de esos materiales, no puede verse como un razonamiento “insular”: los
elementos morales y políticos juegan también un papel, aunque eso no signifique
desconocer las peculiaridades de la argumentación jurídica (judicial).
Este nuevo tipo de Derecho tiene,
cabría decir, ventajas e inconvenientes. Por un lado, y simplificando mucho las
cosas, se trata de un sistema jurídico que se toma en serio los derechos
fundamentales y los valores de la democracia. Pero, por otro lado, los cambios
introducidos para ello suponen también un Derecho más indeterminado e incierto
lo cual –como Laporta [200 ] ha subrayado recientemente- puede poner en riesgo
un valor moral tan fundamental como el de la autonomía personal: si uno no sabe
con cierta precisión a qué atenerse,
cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de su conducta, no puede tampoco
trazarse planes, organizar racionalmente su vida. Además, el excesivo poder de
los jueces (y no sólo de los jueces constitucionales) significa una amenaza
para la democracia: los “señores” del Derecho no son ya los legisladores, los
representantes de la voluntad popular, sino órganos que carecen de legitimidad
democrática, puesto que los jueces suelen ser nombrados mediante procedimientos
de cooptación. Las actuaciones en estos últimos días del juez Garzón, a
propósito de las víctimas del franquismo, son un buen ejemplo del
extraordinario poder que los jueces han asumido en nuestros sistemas jurídicos
y también de la complejidad que ha adquirido la relación entre legisladores y
jueces. Pues, por un lado, es comprensible que se vea con simpatía que un juez
se atreva a ir más allá de donde los legisladores (y la Administración)
parecían dispuestos a ir, al solicitar que se confeccionen las listas de los
represaliados durante y después de la guerra civil; eso es posible –podríamos
decir- porque su toma de decisión es más simple (que la de los legisladores):un
juez no está vinculado por la necesidad de pactar o negociar sus decisiones, no
tiene que presentarse a unas elecciones, etc. Pero, por otro lado, no resulta
fácil aceptar que quien decide qué es lo justo (y no en el caso concreto, sino
con carácter general) no sea la asamblea que representa la voluntad popular,
sino un individuo, que muy bien podría dejarse llevar en sus actuaciones por
motivaciones simplemente subjetivas (por ejemplo, el afán de notoriedad
pública), con el riesgo de arbitrariedad que ello supone. En términos clásicos:
¿no se estará sustituyendo el gobierno de las leyes por el gobierno de los
hombres?
Hasta aquí me he referido al
constitucionalismo en cuanto fenómeno (complejo) característico de nuestros
sistemas jurídicos (de algunos de ellos). ¿Pero cómo influyen esos cambios que
han tenido - o que están teniendo- lugar en el Derecho en el pensamiento
jurídico? ¿Cuál es la reacción que cabe observar entre los teóricos del
Derecho? Pues bien, simplificando también aquí mucho las cosas, cabría hablar
de dos grandes tipos de respuestas, cada
una de las cuales admite, como es lógico, graduaciones diversas: se puede ser
más o menos escéptico o más o menos entusiasta del constitucionalismo jurídico.
Los escépticos suelen ser también
partidarios del positivismo jurídico, en una de sus versiones. Ello quiere
decir que el Derecho tiende a verse como un conjunto de reglas, de pautas
específicas, establecidas por el poder político; por tanto, es un fenómeno
autoritativo y distinto de (aunque no deje de tener algunos puntos de contacto
con) la moral. En un sistema democrático, esas normas son establecidas, en
último término, por el parlamento, por el órgano que representa la voluntad
general. Las normas jurídicas (a diferencia de las morales) están respaldadas por la coacción estatal,
pero al mismo tiempo regulan y limitan el uso de la fuerza: suponen una
salvaguarda para la libertad de los individuos. Además, las normas (básicamente,
normas legisladas) deben ser aplicadas por los jueces mediante procedimientos
lógicos (la llamada “subsunción”) pues sólo así se puede asegurar la certeza
del Derecho y evitar la arbitrariedad.
En definitiva, el positivismo, así entendido, está vinculado con valores
como la libertad, la igualdad (implícita en la generalidad y abstracción de las
leyes: las normas legales se dirigen a clases de individuos y regulan acciones
abstractas, lo que sin duda es un presupuesto para poder hablar de igualdad
ante la ley) y la previsibilidad. Son, si se quiere, valores formales (aunque
ya hemos visto que esos valores son el
presupuesto de la autonomía), pero de extraordinaria importancia. Y lo que
estos autores –los escépticos en relación con el constitucionalismo- temen es
que un Derecho que pivote sobre principios y valores (los del
constitucionalismo) acabe con esas virtudes del legalismo.
Los partidarios del constitucionalismo no
sostienen una misma concepción del Derecho. Algunos (como Ferrajoli) siguen
siendo positivistas, es decir, siguen entendiendo el Derecho como un fenómeno
autoritativo, pero ponen un gran énfasis en subrayar que el Derecho no se
identifica ya con las leyes, sino con las leyes y la Constitución. Eso
significa cambios fundamentales en relación con la manera de entender el
Derecho, debido sobre todo a la posibilidad de existencia de normas formalmente
válidas pero sustancialmente inválidas[1].
Hace que la ciencia jurídica no pueda entenderse en términos puramente
descriptivos, ya que su función esencial (crítica) es la de mostrar y tratar de
corregir las lagunas y contradicciones generadas por la violación de los
derechos (establecidos en la Constitución, pero no desarrollados
legislativamente).Y que la jurisdicción, en la medida en que ha de verse como
aplicación e interpretación de las leyes en conformidad con la Constitución,
incorpore también un aspecto pragmático y de responsabilidad cívica. Otros
autores (como Dworkin, Alexy o Nino) consideran que el fenómeno del constitucionalismo
supone, desde el punto de vista teórico, el abandono del positivismo jurídico.
La idea fundamental es que en el concepto de Derecho deben integrarse dos
elementos: uno autoritativo y otro valorativo. El Derecho no puede ser visto
exclusivamente como una realidad ya dada, como el producto de una autoridad (de
una voluntad), sino (además y fundamentalmente) como una práctica social que
incorpora una pretensión de justificación o de corrección. Ello implica un
cierto objetivismo valorativo; por ejemplo, asumir que los derechos humanos no
son simplemente convenciones, sino que tienen su fundamento en la moral (en una
moral universal). Y atribuir una especial importancia a la interpretación
guiada por los fines y valores que dan sentido a la práctica. Dworkin [ ]expresa esta última idea señalando que
el modelo de interpretación en el Derecho no puede ser conversacional o
intencionalista (interpretar no puede consistir aquí simplemente en tratar de averiguar la intención del emisor de un
mensaje), sino de carácter constructivo: interpretar supone procurar presentar
un objeto o una determinada práctica como el mejor ejemplo posible del género
al que pertenece; para ello es necesario recurrir a alguna teoría: la que
permita (de entre las que logran dan cuenta de los materiales jurídicos –de las
reglas-) una mayor realización de los
principios que dan sentido a la práctica.
Esta última forma de entender el
constitucionalismo (la que yo considero preferible) supone dar cierta prioridad
al elemento valorativo del Derecho sobre el autoritativo, pero no implica
desconocer los valores del legalismo y, por tanto, la pertinencia de la defensa
que de esos valores hacen los positivistas. Lo que los defensores de este
constitucionalismo sostienen es que nuestros Derechos son esencialmente
inestables, pues están atravesados por una tensión que no es caprichosa; y lo
que reprochan a los juristas
positivistas es la tendencia a no ver uno de esos elementos, o a infravalorarlo.
De ahí que se haya podido escribir que “lo que debe orientar el trabajo del
jurista que pretenda operar con sentido en el marco de los Estados
constitucionales no es, desde luego, el desprecio de las autoridades, de las
reglas o de la subsunción, sino el propósito (quizás no siempre realizable y,
desde luego, no realizable de una vez y por todas) de lograr algún tipo de
ajuste que integre en un todo coherente la dimensión autoritativa del Derecho
con el orden de valores expresado en los principios” [Aguiló-Atienza-Ruiz
Manero 2007, p.18].
3.
También a propósito de la globalización cabe establecer una distinción entre el
fenómeno y la conceptualización jurídica del mismo, esto es, entre los cambios
jurídicos que se producen con la globalización y la manera de traducir esos
cambios a términos teóricos.
La noción de globalización o
mundialización es relativamente imprecisa. Como punto de partida puede servir
una noción muy amplia, como la que da Steger: “un conjunto multidimensional de
procesos sociales que crea, multiplica, despliega e intensifica intercambios e
interdependencias sociales en el nivel mundial, a la vez que crea en las
personas una conciencia creciente de conexión cada vez mayor entre lo local y
lo distante” [Steger 2003, p.13]. Esa es, aproximadamente, la noción de la que
parten también los organizadores del curso cuando entienden que la
globalización puede ser descrita como “la tendencia hacia una creciente
interconexión e interdependencia del conjunto de países y sociedades del
mundo”. Se trataría de un proceso cuyo motor es el comercio internacional y los
flujos de capitales y que incorpora también
aspectos “de índole social, cultural y, por supuesto, tecnológica”. El
Derecho se ve más bien como receptor de esos grandes cambios; no en el apartado
de las causas, sino en el de los efectos de la globalización: “es tal la fuerza
de esta dinámica que posiblemente esté provocando cierto grado de obsolescencia
de instituciones jurídicas y políticas”.
La idea que probablemente subyace al
anterior planteamiento es que el proceso de globalización avanza a velocidades
distintas en las diversas esferas de la sociedad (y, en consecuencia, la
conciencia del fenómeno es distinta según se opere en una u otra instancia del
conjunto social). Así, por ejemplo, Laporta afirma que por lo que se refiere al
Derecho de propiedad y al Derecho penal “no hay ninguna o casi ninguna
globalización jurídica(...)El capital financiero puede volar por encima de las
fronteras, pero la titularidad jurídica de ese capital permanece al calor del
derecho estatal (...) los aspectos cruciales de la vida social y las
actividades económicas de la inmensa mayoría de los individuos y corporaciones
que habitan el planeta de la globalización se hallan todavía regulados por
normas jurídicas domésticas. La globalización comunicativa, económica o social
no ha ido acompañada de una paralela globalización jurídica”. Es más, en su
opinión, “[e]l desacoplamiento entre la innegable naturaleza global de muchas
acciones y actividades económicas, y la predominante naturaleza particular y
estatal de las normas jurídicas en que se sustenta produce consecuencias
perversas, que están en la base de mucho del malestar que ha creado la
globalización” (pp. 235 y 236). ¿Pero es esto cierto? Según y cómo.
Es cierto si el Derecho lo contemplamos
esencialmente como Derecho estatal y como Derecho internacional en el
significado clásico de la expresión: Derecho cuyos actores son fundamentalmente
los Estados. Pero quizás no lo sea (o no lo sea tanto) si en lugar de enfocar
nuestra mirada hacia el “Derecho oficial” nos fijáramos en la juridicidad
proveniente de instancias informales o más o menos informales. Precisamente,
muchos autores piensan que el rasgo sobresaliente de la globalización jurídica
consiste en la privatización del Derecho, de la misma manera que, en términos
más generales, la globalización ha supuesto una tendencia a la privatización de
lo público. El centro de gravedad habría pasado de la ley, como producto de la
voluntad estatal, a los contratos entre particulares (aunque esos
“particulares” -o algunos de esos “particulares”- sean las grandes empresas
multinacionales). Eso va acompañado de una creciente (y relativa) pérdida de
soberanía por parte de los Estados como consecuencia del avance tanto del
Derecho supranacional como del Derecho transnacional. Como ejemplo de lo
primero suele ponerse la existencia de un Derecho europeo que supone que una
buena parte de las normas jurídicas vigentes en los Estados de la Unión (por
ejemplo, en España) no tengan un origen estatal, o estén fuertemente
condicionadas por normas supraestatales. Y como ejemplo de Derecho
transnacional, la vigencia de una nueva “lex mercatoria” que rige el comercio
internacional y que no es elaborada ni por los Estados nacionales ni por
instituciones públicas de carácter internacional, sino por los grandes
despachos de abogados. Los grandes protagonistas del Derecho de la
globalización no son ya los legisladores, sino los jueces y los expertos en
Derecho que no ocupan cargos públicos: así, el Tribunal de Luxemburgo ha jugado
un papel decisivo en la actual configuración del Derecho europeo y los árbitros
que deciden los grandes pleitos del comercio internacional son abogados o
profesores universitarios.
Se dice, además, que con la
globalización habría aparecido un nuevo tipo de Derecho –un soft law- en
el que el recurso a la coacción es menos importante que en el caso del Derecho
estatal: eso se vería en la tendencia a privilegiar mecanismos de resolución de
conflictos (como la mediación o el arbitraje) que (frente a la jurisdicción) no
parecen tener un carácter impositivo, puesto que presuponen la aceptación por
las partes (que son quienes nombran a los mediadores o a los árbitros); o en la
importancia de organismos como la Organización Mundial de Comercio, regido por
normas y procedimientos distintos a los del clásico Derecho estatal. En este
mismo sentido, se afirma [Ferrarese] que el Derecho (el Derecho de la
globalización) no consiste ya exclusivamente en normas (en prescripciones),
sino que muchas de las pautas de comportamiento que contiene ese “soft law”
tratan de guiar la conducta de manera flexible o sin pretender imponerse
coactivamente: piénsese en las directivas europeas o en la importancia
creciente de los códigos de ética como mecanismos de autorregulación. Todo ello
lleva, en fin, a una “difuminación” de los límites tradicionales del Derecho:
no sólo en relación con la moral y la política, sino también en relación con
las distinciones tradicionales entre Derecho
privado y Derecho público o entre
Derecho interno y externo. Así, elementos de Derecho privado, como la
negociación o la noción de interés privado,
juegan hoy un papel en el contexto del Derecho público: piénsese en los
“plea bargaining” en Derecho penal o en
los lobbies, como instituciones que articulan intereses particulares, en
el proceso legislativo. Y el Derecho comunitario limita, como se ha dicho, el
Derecho interno de los Estados europeos, al tiempo que es común hablar de un
“diálogo” entre las instancias jurisdiccionales y legislativas europeas y
estatales; de manera que el Derecho no aparecería ya como fruto de la
imposición de un superior, sino de un acuerdo producido “desde abajo” . En
consecuencia, la función del Derecho no sería ya sólo (o tanto) la de
prescribir, ordenar la conducta, cuanto la de facilitar formas de acción; su
naturaleza no sería tanto política cuanto instrumental.
Ahora bien, todo lo anterior puede servir
como argumento para mostrar que la globalización sí que ha tenido una
importante repercusión en el Derecho, transformando muchas de sus
instituciones, dando lugar a nuevas formas de juridicidad, modificando las
clásicas funciones del Derecho, etc. Pero además, es muy importante no perder
de vista que el Derecho no sólo ha sufrido los efectos de la globalización sino
que, también, ha jugado un papel causal en el proceso; simplemente, todos esos
intercambios e interdependencias que tienen lugar en el nivel mundial –que
definen la globalización- no serían posibles si no se hubiese contado con
instrumentos jurídicos para ello. Sin el
Derecho (o sin cierto tipo de Derecho)
no tendríamos globalización, como tampoco habría habido capitalismo o mercado
sin las instituciones jurídicas características del Estado moderno.
Pues bien, en relación con la globalización,
los juristas teóricos han reaccionado de maneras distintas de acuerdo, en
principio, con sus orientaciones políticas. Así, los que cabría ubicar en el
espectro de la derecha política son también los que valoran el fenómeno (los
cambios que han tenido lugar en el Derecho) en términos más positivos. Al fin y
al cabo, lo que ha significado la globalización hasta ahora es la victoria de
la ideología neoliberal. Uno de sus más conspicuos representantes, Hayek, sostenía que el orden que podía
encontrarse en los fenómenos complejos era de dos tipos: creado y espontáneo.
El orden espontáneo es el resultado no buscado de un proceso evolutivo y su
máximo exponente es el mercado. La superioridad del mercado sobre cualquier
otra organización de tipo deliberado se debe a la circunstancia de que aquí los
seres humanos, al perseguir sus particulares apetencias (egoístas o
altruistas), facilitan el alcance de sus metas a otras gentes que, por lo
regular, ni siquiera llegarán a conocer.
La razón de ser del Derecho es, en consecuencia, esencialmente instrumental: su
misión es coadyuvar al mantenimiento de ese orden espontáneo [p. 261]. Pues
bien, la globalización, como habíamos dicho, significa esencialmente eso, la
subordinación de la política al mercado, de la ley (o del tratado) al contrato,
lo cual se plasma en el ideal de la desregulación: una economía más globalizada
significa más libre de ataduras y, por tanto, menos reglamentada por normas
jurídicas estatales o de Derecho internacional. Pero conviene aclarar que la
“desregulación” no quiere decir exactamente que no existan reglas o incluso que
existan menos reglas que antes, sino más bien que un tipo de reglas (digamos,
las de carácter público) han sido
sustituidas por otras de naturaleza privada.
Y precisamente eso es lo que hace que
desde una ideología de izquierda el fenómeno de la globalización se vea con
notable escepticismo. La liberalización de la economía – la desregulación- ha
ido acompañada de la falta de medidas de garantía hacia los derechos humanos,
en especial, hacia los derechos sociales;
quizás no esté de más recordar que, para Hayek, la justicia social es
uno de los mayores peligros que acechan a la cultura occidental, un prejuicio
de carácter tribal, carente de cualquier respaldo racional o moral [p. 196-7]).
La globalización económica ha incrementado la riqueza en el mundo, pero a costa
de ahondar las desigualdades entre los países y entre los individuos y de
producir una degradación del medio ambiente que puede tener efectos irreversibles
para las futuras generaciones. Y, en fin, el Derecho de la globalización es
claramente un Derecho no democrático; la pérdida de soberanía de los Estados ha
supuesto un retroceso de la democracia, precisamente porque el ámbito en el que
ésta opera es el ámbito del Estado.
Y si la situación es ésta, entonces es
lógico que se sea más bien pesimista a la hora de sugerir alguna salida a la
misma. Es bastante sintomático que para dar cuenta de la actual situación del
mundo globalizado se recurra con frecuencia a Thomas Hobbes y a su descripción
del estado de naturaleza como aquel en el que prima la ley del más fuerte pero
en el que ni siquiera este último puede estar seguro, puesto que el más débil
puede tener fuerza suficiente para matar al más fuerte. Veamos cuáles son las
respuestas –las respuestas teóricas- que daban recientemente al problema tres
de los juristas participantes en un reciente congreso mundial sobre el tema de
“Derecho y justicia en la sociedad global”.
Francisco Laporta, después de declarar su
escepticismo con respecto a las posibilidades del Derecho global para la
realización del imperio de la ley, llega a la conclusión de que “sólo procesos
como el de la Unión Europea parecen cumplir con los requisitos precisos para
incorporar el ideal del imperio de la ley” (p. 25). La solución, por tanto, no
podría encontrarse en “las redes privadas transnacionales en un mundo
pretendidamente anómico”, sino en “la construcción de unidades políticas y
jurídicas supranacionales”. Pero, en su opinión, el modelo jurídico a seguir no
sería exactamente el de lo que antes
habíamos entendido como constitucionalismo, sino, digamos, el del Estado
de Derecho más o menos clásico; un Derecho basado en reglas, procedentes éstas
de una autoridad estatal o supraestatal, pero dotadas de un respaldo coactivo y
que permitan asegurar las ventajas del imperio de la ley en un ámbito más
amplio que el del Estado.
Luigi Ferrajoli, por su lado, define la
globalización, como “un vacío de Derecho público” y defiende la necesidad de un
“constitucionalismo mundial” (en términos no muy distintos a los de Habermas).
La “ampliación del paradigma del estado constitucional de derecho a las
relaciones internacionales” supone para él “el máximo reto lanzado por la
crisis del derecho y del Estado a la razón jurídica y a la razón política” y
representa además “la única alternativa racional a un futuro de guerras, de
violencias y fundamentalismos”. No existen , en su opinión, “razones para ser
optimistas”, pero no porque se trate de un programa utópico o irrealizable:
“simplemente no se quiere hacer porque entra en conflicto con los intereses
dominantes” (p. 50 y 51).
Y, en fin, Juan Ramón Capella hace un
diagnóstico aún más pesimista de la situación. En su opinión, quien realmente
gobierna sobre el mundo globalizado es una “tecnocracia empresarial, militar y
política que viene a desempeñar el papel del Rey filósofo de Platón y de su
Consejo Nocturno”. “Las instituciones democráticas se someten y subordinan a
este nuevo poder imperial [del conglomerado militar-industrial; de las grandes
multinacionales; de los expertos en el manejo de los capitales financieros, en
la administración de las grandes industrias, en la creación de la opinión
pública, en el ajuste económico, político y militar]. Día a día los
procedimientos democráticos se convierten en formas desnudas de contenido, los
derechos sociales se desvanecen, los derechos políticos se vuelven
crecientemente ineficaces salvo en la aquiescencia al poder global. Y aparecen instituciones
nuevas colocadas fuera del alcance del ejercicio de la libertad política. O
reaparecen prácticas sistemáticas del poder anteriores a la modernidad: así se
ve en el trato dado a combatientes vencidos, en la tortura de prisioneros, en
las guerras ni declaradas, en el abandono sin remedios de enfermos y
hambrientos de los países pobres” (p. 23).
La alternativa a ese proceso de regresión no aparece a la vista: “Tal
vez sea éste un fenómeno temporal. También los años treinta y cuarenta del pasado
siglo fueron décadas oscuras, como lo son éstas para numerosas poblaciones del
planeta. Pero la regresión de la democracia parece ir de la mano con todo lo
que es nuevo político-socialmente en el mundo globalizado. No hay
contraejemplos nuevos que oponer a esta tendencia.” (p. 23).
4. Plantearé, a
partir de lo anterior, una serie de puntos, de tesis, que no tienen otra
pretensión que la de servir como base para una discusión a propósito de cuál
pueda ser el papel del Derecho y de los juristas en la sociedad global.
1)Cualquiera que adopte una perspectiva
mínimamente realista sobre el devenir del mundo no tiene más remedio que
reconocer que la globalización es un fenómeno que ha llegado para quedarse. El
Derecho, en consecuencia, no será ya lo que era. Considerarlo como un fenómeno
esencialmente estatal, como un conjunto de normas establecidas por las
autoridades del Estado, resulta cada vez más insatisfactorio aunque, por otro
lado, esa visión sea básicamente acertada en relación con algún sector del Derecho,
como el Derecho penal. Es cierto que lo que esencialmente tiene en cuenta un
juez penal en el desempeño de su función son reglamentaciones de origen
estatal. Pero incluso aquí no puede olvidarse la existencia de instituciones
como el Tribunal penal internacional (aunque por el momento lleve una vida más
bien lánguida); el principio de jurisdicción universal reconocido por algún
ordenamiento estatal (como el nuestro) en relación con los crímenes contra la
humanidad; el principio de que este tipo de crímenes no prescribe, lo que ha
llevado a algún tribunal constitucional a negar validez a ”leyes de amnistía” dictadas por los
Estados para garantizar la inmunidad a quienes habían estado implicados en ese
tipo de acciones[2]; o el
reconocimiento otorgado por las autoridades judiciales estatales a tribunales
de carácter supraestatal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la
Corte Interamericana de Derechos humanos[3] .
En otros sectores del Derecho, la
incidencia de reglamentaciones supraestatales o transnacionales es una
exigencia, simplemente, de la naturaleza de las cosas. El comercio
internacional, internet, los movimientos migratorios, la ecología o el
terrorismo son fenómenos que no pueden regularse (o que no pueden regularse con
eficacia) en el ámbito nacional y que escapan también al Derecho internacional
entendido en sentido clásico. No se trata, por tanto, de que el Derecho haya
dejado de ser un fenómeno estatal, sino de asumir que la juridicidad no se
agota en ese ámbito; existe también una juridicidad supraestatal (e
infraestatal), cuyo peso tiende a ser cada vez mayor.
2) Pero, además, en la medida en que el
contrato constituye la forma típica de la juridicidad en el ámbito de la
globalización, el Derecho tiende, lógicamente, a verse menos como el producto
de una voluntad política y, por el contrario, adquiere más importancia una
visión del Derecho como un medio para obtener ciertos fines, como un mecanismo
de construcción social. Ferrarese ha hablado, en este sentido, de un cambio de
orientación del Derecho que caracteriza como el paso de una racionalidad
paramétrica a otra estratégica: “Una
racionalidad de tipo paramétrico tiene lugar cuando los sujetos se encuentran
frente a situaciones que dependen de otros y que no pueden contribuir a
redefinir o cambiar: sólo pueden configurar consecuencias distintas que derivan
de la elección restringida o inelástica que tienen en frente(...). Por el
contrario, tiene lugar una racionalidad estratégica cuando los sujetos, al
asumir una decisión, se encuentran en una situación de interdependencia con
otros sujetos y, mientras interaccionan con ellos, deben tratar de hipotizar
sus elecciones de comportamiento [Ferrarese 2006, p. 23].
3) La línea de desarrollo de los Derechos que
representa la globalización parece ir en contra de una concepción positivista
del Derecho. El Derecho, me parece, tiende a configurarse y a verse por sus
operadores no tanto, o no sólo, como un
sistema, como un conjunto de normas preexistentes, sino más bien como una
práctica, como un procedimiento o un
método para conciliar intereses, resolver conflictos, etc. Ello supone
una cierta difuminación de los límites de lo jurídico y una nueva manera de
entender la función de la ciencia, de la teoría, del Derecho: no se trata tanto
de describir un objeto (de manera más o menos abstracta) que está ya
completamente determinado, cuanto de partir de ahí (de ciertos materiales
previamente existentes) y mostrar cómo pueden usarse para operar en esa práctica y lograr determinados
objetivos.
4)El
fenómeno de la globalización pone bien de manifiesto la creciente
juridificación de nuestras sociedades y lo equivocado que resulta partir de un
esquema de interpretación de la realidad social en el que al Derecho se le haga
jugar un papel subordinado. Esto, como se sabe, es lo que ocurría con el
clásico esquema marxista, en el que el Derecho pertenecía a la superestructura
y no a la base social (a la que se atribuye un papel determinante), y
seguramente es un prejuicio que sigue operando en la cabeza de muchos
científicos sociales. El resultado consiste en minusvalorar el papel del
Derecho, lo que supone riesgos tanto teóricos como prácticos. Teóricos, porque
sin cierta formación de tipo jurídico es imposible entender nuestras sociedades,
incluido el fenómeno de la globalización. Y prácticos, porque el Derecho es, al
menos, un presupuesto para el logro de los valores más esenciales de la vida
social; no tomar suficientemente en consideración los aspectos jurídicos supone
poner en grave riesgo la consecución de esos valores. Naturalmente, no se trata
de desconocer el condicionamiento social (particularmente económico) del
Derecho. Se trata de entender que los elementos económicos, jurídicos,
culturales, etc. integran una unidad compleja dentro de la cual tiene lugar una interacción constante. Así,
el Derecho –o ciertos instrumentos jurídicos- han contribuido a lo que llamamos
globalización de nuestras sociedades pero, al mismo tiempo, la globalización
está haciendo cambiar los sistemas jurídicos y la concepción del Derecho.
5) Una consecuencia de esa manera de ver las
cosas consiste en reconocer el papel ambiguo que juega el Derecho en nuestras
sociedades: el Derecho resulta esencial tanto en los procesos de explotación
como en los de emancipación. La alternativa a la llamada “desregulación” no es
simplemente la regulación jurídica de cierto tipo de relaciones (que, de hecho,
están reguladas jurídicamente: mediante esquemas –contractuales- de Derecho
privado), sino su regulación jurídica
según cierto tipo de estándares morales y políticos. O sea, estamos, si se
quiere, “condenados” a vivir en sociedades jurídicas, pero el Derecho de
nuestras sociedades (y, por tanto, la sociedad misma) puede asumir formas muy
distintas.
6)
Y aquí es donde juega un papel fundamental la noción de derechos humanos, en
cuanto conjunto de criterios inspiradores de las prácticas jurídicas. Los
derechos humanos tienen su fundamento en la moral, y no en cualquier moral,
sino en una de carácter universalista: negar que existan principios morales
universales y de validez objetiva es, en mi opinión, un serio error, en el que
ha caído un cierto pensamiento de izquierda quizás influido por estas dos
circunstancias: por un lado, porque en la tradición marxista ( una tradición
que se inicia en el propio Marx) la moral (y el Derecho) fue considerada parte
de la ideología, de manera que propiamente no podrían existir ni verdades
morales, ni ningún discurso “racional” sobre la moral que pudiera consistir en
otra cosa que en “desenmascarar” su
naturaleza engañosa; por otro lado, porque el lenguaje de las verdades morales
y de los valores morales absolutos es el lenguaje de la religión, de las
iglesias: el pensamiento laico, ilustrado y racionalista –se piensa- lleva
necesariamente al relativismo en materia moral.
7) Como ejemplo de esa concepción que presenta
los derechos humanos simplemente como convenciones jurídicas, desligadas de
cualquier pretensión de objetividad en materia moral, puede ponerse el caso de
un autor como Luigi Ferrajoli a quien, por otro lado, debe considerarse como
uno de los grandes juristas del momento y uno de los mayores defensores de la
“constitucionalización” del Derecho en el marco mundial. Selecciono algunos
fragmentos de uno de sus más recientes
escritos:
“[L]los valores por ellos [por los derechos
fundamentales] expresados no tienen nada de objetivo, ni mucho menos de
natural. No es tampoco admisible la tesis axiológica según la cual deberían de
ser compartidos (...) Estos principios son de hecho normas jurídicas que, como
tales, deben ser observadas, pero no requieren de alguna adhesión moral ni de
ningún tipo de condivisión política o cultural” (p. 4)
“[L]os derechos fundamentales, tal como han
sido consagrados por la experiencia histórica del constitucionalismo, se
configuran todos ellos –desde el derecho a la vida hasta los derechos de
libertad, desde los derechos civiles hasta los derechos sociales- como leyes
del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia(...)
Protegiendo a los más débiles, incluso
contra las culturas que en sus ámbitos resultan dominantes, los derechos
fundamentales valen de hecho para tutelar todas las diferencias(...) Valen, en
concreto, para tutelar a la mujer contra el padre o el marido, al menor contra
los progenitores, en general a los oprimidos contra sus propias culturas
opresoras” (p. 6).
“Son, en síntesis [los derechos
fundamentales] normas jurídicas heterónomas, que son universales porque son
generales y abstractas como todas las normas; que valen, nos guste o no, más
allá del consenso que las soporte; que, más bien, son establecidas precisamente
porque tal consenso no puede darse por descontado, ni siquiera dentro de
nuestra cultura” (p. 7)
“Los principales adversarios de los
derechos fundamentales y, al mismo tiempo, del multiculturalismo son en suma
aquellos que comparten una concepción ético-cognoscitivista (de la
universalidad) de tales derechos: ya sea que esta concepción se utilice para
defenderlos o bien, por el contrario, para criticarlos(...) Es claro que en el
momento mismo en que estos derechos se configuran como “verdades” (según una
concepción típica de la iglesia católica) se justifica cualquier forma de
tutela, incluso la guerra(...)
[E]l fundamento o, mejor dicho, la razón y
los presupuestos de la estipulación jurídica de los derechos fundamentales y en
general del paradigma constitucional son no ya la idea de la unidad moral del
género humano, sino la opuesta(...)Es precisamente por el hecho de que la
humanidad no está hermanada por la condivisión de los mismos valores, sino que
está por el contrario dividida por el pluralismo de los valores y de las
respectivas culturas, que se requiere la convención jurídica sobre lo que no es
lícito y sobre lo que es debido hacer” (p. 7).
Pues bien, una posición como la anterior
resulta, en mi opinión, sorprendentemente incoherente, una vez que se aclara un
par de malentendidos. Uno es que objetivismo moral no es lo mismo que
absolutismo moral. El absolutista (como la iglesia católica) pretende que
existen verdades morales que están más allá de la discusión racional: verdades
absolutas. Pero lo que el objetivista sostiene es que hay principios morales
que pretenden valer objetivamente porque son el resultado de un discurso
racional y, obviamente, están abiertos a la discusión racional. El otro
malentendido es que una cosa es sostener que hay verdades morales en el sentido
de verdades absolutas o incluso en el sentido
de “verdades científicas”, y otra afirmar que cabe un discurso racional
a propósito de la moral. Ferrajoli parece haber identificado erróneamente ambas
posturas y de ahí, insisto, lo insostenible de su posición. Pues cuando él dice
que los derechos fundamentales son simplemente “normas jurídicas que deben ser
observadas”, ¿acaso no tiene sentido preguntarle por qué deben ser observadas?
¿Y cabría aceptar –comprender- alguna respuesta a esa pregunta que no
contuviese razones morales objetivas? Por otro lado, cuando afirma que los
derechos fundamentales han sido configurados “por la experiencia histórica”
como la ley del más débil, ¿no cabría fácilmente replicarle que por qué hemos
de aceptar el criterio de la experiencia histórica? ¿No está también aquí
presuponiendo un objetivismo moral, al igual que cuando recurre a otros
conceptos morales como “oprimidos”, “opresores”, etc.? Finalmente, si los
derechos fundamentales son simplemente
convenciones jurídicas, ¿por qué van a valer más allá del consenso? ¿Por qué el
consenso (¿qué otra cosa es una convención?) establecido por ciertas normas
jurídicas va a estar por encima de otros consensos?
Para decirlo rápidamente: el Derecho del
mundo globalizado debe estructurarse a partir de ciertos principios (jurídicos)
de carácter universal. Y esos principios tienen su base en una moral de
carácter universal. Desligar, de la manera radical que sugiere Ferrajoli, el
discurso jurídico del discurso moral es,
me parece, un serio error y, además, un error que perjudica esencialmente al
pensamiento de izquierda, empeñado en la transformación del mundo en un sentido
más igualitario.
8)
La situación del mundo globalizado probablemente no sea sostenible a medio y
largo plazo. No es nada obvio que nuestra manera de vivir (la de los habitantes
de los países ricos, o la de muchos de ellos) sea compatible con la
preservación de la vida en el planeta. Y tampoco hay por qué pensar que la
actual situación en la que una minoría de individuos vive en la opulencia,
mientras que la mayoría (que incluye a casi el 80 por ciento de la humanidad)
padece graves carencias, puede durar de manera indefinida. Pero, en todo caso,
y con independencia de que se pudiera o no proseguir así, lo que parece
indudable es que la situación es injusta. Y que es injusta quiere decir aquí que
lo es según los criterios de justicia que aceptarían si no todos, al menos una
buena parte de los habitantes de los países ricos. ¿Pues cómo pensar que es
justo un mundo en el que las oportunidades que se les ofrecen a los individuos
dependen de manera fundamental de hechos tan azarosos como el nacimiento en una
u otra área geográfica, dentro de uno u otro grupo social, familiar, etc.? ¿No
va eso en contra del carácter “universal” de los derechos humanos como quiera
que se entienda lo de universal?
9)
Llevar las instituciones jurídico-políticas del constitucionalismo (las
instituciones surgidas para implementar la protección de los derechos humanos y
asegurar un ejercicio democrático del poder) al ámbito mundial no es
precisamente una empresa fácil. Es una exigencia moral cuyo éxito (como ocurre
con todas las empresas morales) no está para nada asegurado. Pero, en todo
caso, una precondición para el éxito es trazarse ideas claras sobre los fines a
los que se aspira y sobre los medios de los que se dispone. El mundo puede ser
todo lo complejo que se quiera, pero la solución a algunos de sus problemas (la
solución teórica) es relativamente simple. Si el mayor mal que aqueja a la
humanidad es la profunda desigualdad económica entre sus habitantes, entonces
lo primero que habría que hacer es procurar asegurar a todos los individuos un
mínimo de ingresos, o sea, una renta básica universal, que se percibiría con
independencia de cualquier circunstancia geográfica o de cualquier otra
naturaleza (incluido el nivel de riqueza). La objeción más obvia a ese tipo de
planteamiento (sobre la “renta básica” se está discutiendo desde hace un par de
décadas) es su falta de realismo: ¿de dónde obtener los recursos para ello? Y
la contestación podría ser que de un impuesto universal que podría tener, por
ejemplo, las características de la llamada “tasa Tobin”.
10)
Desde el punto de vista del entramado social (en el nivel estatal, supraestatal
o infraestatal) pueden encontrarse individuos de cuatro tipos fundamentales que
quizás podríamos designar así: los avispados-desaprensivos (para abreviar:
avispados), los idiotas, los parias y los cívicos. Los primeros son los que
logran situarse en una posición de ventaja, porque saben aprovechar sus
oportunidades y actúan sin muchos frenos morales. Los segundos, los idiotas,
pueden pertenecer al campo de los privilegiados o de los desaventajados, pero
no son conscientes de su posición o no quieren serlo: parece ser que en su
sentido originario –en la Grecia clásica- el “idiota” era el individuo que no
se interesaba por las cosas públicas, por los asuntos de la ciudad, de la
polis. Los parias son los que se encuentran en una situación de profunda
desventaja, pero no por su propia culpa, sino por la acción combinada de los
avispados y de los idiotas. Los cívicos, en fin, tratan de que no haya, en la
medida de lo posible, ni privilegiados ni desaventajados; para ello procuran
poner límites a los avispados, despabilar a los idiotas y redimir a los parias.
La globalización ha contribuido, hasta ahora, a enardecer los ánimos de los
avispados, y a que aumente considerablemente el número de los idiotas (en los
países ricos) y de los parias (en los pobres). Pero lo que el mundo necesita,
obviamente, son ciudadanos cívicos. Y el Derecho (no cualquier Derecho, sino un
Derecho imbuido de los valores del constitucionalismo) es, probablemente, uno
de los instrumentos más potentes con el
que cuentan para llevar a cabo la ingente tarea de civilizar el mundo.
Referencias bibliográficas:
Aguiló-Atienza-Ruiz
Manero 2007: Joseph Aguiló, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Fragmentos
para una teoría de la Constitución, Iustel, Madrid.
Capella
2005: Juan Ramón Capella, “La globalización: ante una encrucijada
político-jurídica”, en Law and justice in a global society, Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, Granada.
Dworkin : Ronald Dworkin, Law´Empire
Ferrajoli
2005: Luigi Ferrajoli, “La crisis de la democracia en la era de la
globalización”, en Law and justice in a global society, Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, Granada.
-Ferrajoli
2008: Luigi Ferrajoli, “Derechos fundamentales, universalismo y
multiculturalismo”, en Claves de Razón Práctica, nº 184, julio/agosto.
Ferrarese
2000: Maria Rosaria Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Il
Mulino, Bolonia.
-Ferrarese
2006: Maria Rosaria Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e
spazi nel mondo globale, Ed. Laterza, Bari-Roma
Guastini
2003: Ricardo Guastini, “La <constitucionalización> del ordenamiento
jurídico: el caso italiano”, en Miguel Carbonell (edición de), Neoconstitucionalismo(s),
Trotta, Madrid
Laporta
2005: Francisco Laporta, “Globalización e imperio de la ley. Un texto
provisional para el debate con algunas dudas y perplejidades de un viejo
westfaliano”, en Law and justice in a global society, Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, Granada.
Laporta : Francisco Laporta,
Steger 2003: Manfred B. Steger, Globalization:
A Very Short Introduction, Oxford University Press.
[1] Por eso existen tribunales constitucionales con competencia para
declarar la nulidad de leyes emanadas por el parlamento, por entender que las
mismas vulneran algún principio constitucional como el de igualdad ante la ley.
[2] Un ejemplo interesante es el caso La Cantuta.
[3] En Colombia



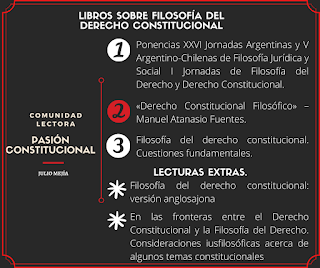
Comentarios
Publicar un comentario