Aproximaciones críticas al derecho a la protesta social en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sumilla:
En este artículo se desarrollan perspectivas críticas al derecho a la protesta
social en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En
primer lugar, se hace una sistematización del estado actual de la
jurisprudencia señalando los aspectos más tratados: la situación de
vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos, su relación
con otros derechos, los estándares para el uso de la fuerza estatal en
contextos de disturbios y las condiciones para la responsabilidad estatal por
actos de terceros. Seguidamente se presentan distintas teorías de la democracia
para analizar el derecho a la protesta, lo que permite mostrar algunas de las
insuficiencias de la jurisprudencia de la Corte. La crítica gira en torno a la
incapacidad del sistema interamericano por garantizar plenamente este derecho,
el mismo que es ejercido de manera colectiva por lo movimientos sociales en
defensa del territorio, apelando a acciones que combinan estrategias legales e
ilegales, así como medios pacíficos y violentos.
1.
Introducción
En
este artículo me propongo analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en relación al derecho a la protesta social. Desde un marco
teórico crítico, intento mostrar las insuficiencias que presenta dicha
jurisprudencia (y de alguna manera toda la institucionalidad vigente de
derechos humanos) para garantizar adecuadamente el ejercicio de este derecho.
En
primer lugar, se afirma la protesta social como un derecho autónomo, más allá
de su relación con otros derechos humanos reconocidos en la Convención
Americana de Derechos Humanos. Se da cuenta de la situación de criminalización
que viven los movimientos sociales en América Latina y se ensaya una
justificación axiológica para el reconocimiento de un nuevo derecho.
En
segundo lugar, se presenta una sistematización de la jurisprudencia interamericana
en todos los casos relacionados a la protesta social. Se identifican y ordenan
los distintos aspectos desarrollados por la Corte: la categoría de defensoras y
defensores de derechos humanos, su relación con otros derechos, la
responsabilidad de los Estados frente a violaciones cometidas por terceros y
los estándares para un uso razonable de la fuerza estatal, especialmente en
contextos de disturbios sociales.
Por
último, se recurre al aludido marco teórico para sustentar la hipótesis de que,
si bien la Corte ha desarrollado un marco de garantías para la protesta social,
este resulta insuficiente por ser incapaz de abarcar algunas de las expresiones
más importantes de los movimientos sociales en la actualidad. Por un lado, la
exigencia de que lo protegido debe ser un derecho ejercido pacíficamente entra
en contradicción con algunas estrategias desplegadas por los movimientos, y
consolida la idea de que solo el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza.
Por otro lado, existe una tendencia a invisibilizar estas estrategias que
combinan acciones legales con ilegales, haciendo de las leyes una especie de
fetiche, pese a que la promesa de los derechos humanos apela a valores morales
universales más allá de las normas positivas.
2.
¿Por
qué afirmar el derecho a la protesta social?
Afirmar
el derecho a la protesta social implica reconocer su autonomía más allá del reconocimiento
expreso en un instrumento internacional y más allá de su vinculación con otros
derechos humanos. La necesidad de hacerlo en la actualidad pasa por identificar
su ejercicio en la dinámica de los movimientos sociales que se alzan por todo
el mundo en contra del abuso de poder, sea de parte del poder público o privado.
América
Latina atraviesa una crisis política generada por el desborde de la corrupción,
una crisis económica por las contradicciones del modelo de desarrollo que no ha
reducido sustancialmente la desigualdad social e incluso una crisis ecológica
como consecuencia del cambio climático y la presión sobre las tierras, en
especial por parte de las industrias extractivas. Ante la ineficacia
institucional, la protesta social en espacios públicos sirve para visibilizar
las demandas por acceso a bienes y servicios públicos, en defensa del medio
ambiente y del territorio, para pedir justicia y reparaciones por violación de
derechos, o exigir condiciones de vida digna como el cese de la violencia
contra las mujeres (CELS, 2016, s/p).
Por
ejemplo, en el caso de las protestas por el medio ambiente durante las últimas
décadas, nuestra región ha presenciado la emergencia de un nuevo actor
político: el movimiento socio-territorial contra el avance del modelo
capitalista de acumulación por despojo de tierras, es decir la expansión
económica de estados y del capital transnacional a través de la
sobreacumulación de tierras, valiéndose de mecanismos legales e ilegales para
desposeer a las comunidades indígenas de su territorio histórico. Se trata
ciertamente de una novedad relativa, pues al mismo tiempo debe entenderse como
parte de un proceso histórico de resistencias frente a los propios cambios del
modelo capitalista (Harvey citado por Moraes, 2013, p. 135). En ese sentido:
También
han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión.
El énfasis en los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de la
OMC (el denominado acuerdo TRIPS) marca los caminos a través de los cuales las
patentes y licencias de materiales genéticos, plasma de semillas, y cualquier
forma de otros productos, pueden ser usadas contra poblaciones enteras cuyas
prácticas de manejo ambiental han jugado un papel crucial en el desarrollo de
estos materiales. La biopiratería es galopante, y el pillaje del stock mundial
de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas
multinacionales está claramente en marcha. La reciente depredación de los
bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la
degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos
capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total
transformación de la naturaleza en mercancía (…) (Harvey, 2005 p. 114)
La
emergencia de nuevos sujetos sociales en el centro de estas protestas, organizados
de manera autónoma, apelando a una identidad indígena, han sido vistos en
muchos casos como amenazantes. Se vienen desplegando diversas formas de
resistencia que son reprimidas por los Estados bajo la justificación del
restablecimiento del orden público. Como señala Maristella Svampa, los Estados en
América Latina han promovido un endurecimiento de las políticas represivas o
una criminalización de las protestas (inclusive los llamados “gobiernos
progresistas”), priorizando el mantenimiento de un modelo económico extractivo (2010).
Como
contrapartida, afirmar el derecho a la protesta social significa denunciar su
criminalización. La criminalización de la protesta es un fenómeno
multidimensional que consiste en el despliegue de acciones y discursos
dirigidos a desaparecer y deslegitimar la disidencia política. Los actos de
represión abarcan asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones,
amenazas, hostigamientos, actividades de inteligencia y persecución a través de
procesos penales, en contra de una persona o grupo de personas.
En
los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
recibido cientos de denuncias de estas prácticas en contra de defensores de
derechos humanos provenientes de casi todos los países de la región (2016).
Según Global Witness, al menos 185 personas defensoras de derechos humanos[2]
fueron asesinadas en el 2015 en el mundo, de las cuales 122 en América Latina.
Y según Front Line Defenders, el 41% de asesinatos en la región están
relacionados con la defensa del medio ambiente y el territorio de pueblos
indígenas, la mayoría a propósito de oposición a megaproyectos mineros,
forestales y energéticos (Oxfam, 2016, pp. 2-4).
El
derecho a la protesta social responde también a nuevas formas de acción
colectiva vigentes en nuestro tiempo. Los actores de las movilizaciones ya no
son solo obreros, actúan en la cotidianeidad y el corto plazo y sus
organizaciones no son necesariamente instrumentales (Flores, 2011, pp. 24 -25).
Para Melucci, no obstante, los movimientos sociales son una forma específica de
acción colectiva que se basan en la solidaridad, desarrollan un conflicto y
rompen con los límites en que ocurre la acción. Se activan en el encuentro
entre la existencia estructural de un conflicto y las condiciones coyunturales
en las que se encuentra el sistema; es decir que no se puede comprender su
existencia exclusivamente como una determinante estructural ni como acciones de
carácter aislado y únicamente agregativo (1999: 9).
Las
ciencias sociales en América Latina han caracterizado a los “nuevos”
movimientos sociales en torno a algunos ejes centrales: a) la territorialidad
de los conflictos, es decir la centralidad que tienen los territorios en las
disputas sociales de las últimas décadas; b) la identidad indígena que ha
estado en el centro de los discursos emancipadores; c) la construcción de
autonomías como horizonte de luchas; d) una nueva relación con el estado en el
que la cuestión del poder es reinterpretada y replanteada desde la acción
directa, no institucional y de base (Modonesi & Iglesias, 2016 p. 100 y
ss.).
De
esta manera, el contexto actual da cuenta de un momento diacrónico: el
surgimiento de un nuevo derecho como consecuencia de la aparición de nuevas
necesidades que configuran paulatinamente un desarrollo de la comunidad
política. En términos de Enrique Dussel:
“Nuevos
derechos” son aquellos que son ignorados por el derecho vigente, y, aún más,
que serán durante un cierto tiempo (de la crisis de legitimidad del derecho
vigente correspondiente y el crecimiento de la legitimidad del nuevo derecho)
negados y aún condenados por el sistema de las leyes y los jueces (cómplices de
un derecho vigente en crisis). Como es evidente, el derecho vigente es el a priori, y el nuevo derecho se revela a posteriori en el tiempo y por su
contenido […] (2010, p. 231).
La
cobertura jurídica para el reconocimiento de nuevos derechos viene dada por las
cláusulas abiertas de derechos, como el artículo 3° de la Constitución peruana
(“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los
demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo,
del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”). El
Tribunal Constitucional ha señalado que un derecho nuevo “tiene una
configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros
derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al
objeto protegido, como al telos que
con su reconocimiento se persigue alcanzar” (Fundamento 14, Expediente 02488-2002-HC/TC).
Aunque
en la Convención Americana de Derechos Humanos no existe una cláusula idéntica,
su artículo 29°, sobre normas de interpretación, deja un margen para una
interpretación cada vez más amplia:
“Ninguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
[…]
b)
Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c)
Excluir otros derechos y garantías que les son inherentes al ser humano o se
derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.
3.
El
derecho a la protesta social en la jurisprudencia de la Corte IDH
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) nunca ha condenado a
ningún Estado por violación del derecho a la protesta debido a que, como se ha
dicho, no se encuentra reconocido expresamente en ningún instrumento del
sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, en diversas sentencias
se han tratado casos que involucran a defensoras y defensores de derechos
humanos, y/o relacionados a protestas en contextos de convulsión social, en los
que la Corte ha establecido conexiones con otros derechos humanos tales como la
libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento,
la presunción de inocencia, los derechos políticos, entre otros.
Con
una fórmula que evita el uso del término “protesta social”, se ha reconocido la
existencia de un derecho a defender los derechos humanos en la “Declaración
sobre los defensores de derechos humanos” (adoptada por Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998) y en la Resolución sobre Defensores
de los Derechos Humanos en las Américas (aprobada por la Asamblea General de la
OEA el 7 de junio de 1999). En dichos instrumentos, catalogados como soft law, se ha establecido que todas
las personas tienen derecho, individual o colectivamente, a promover los
derechos humanos. Sin embargo, en el presente artículo se distingue
parcialmente de lo que denomino el derecho a la protesta social puesto que
abarcan aspectos diferentes.
En
lo que viene intento reconstruir el marco de garantías que ha brindado la Corte
IDH al derecho a la protesta a través de su jurisprudencia, es decir por medio
de su labor interpretativa de la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH). Para estos efectos, sirve recordar que se discute en el ámbito
académico los alcances del control de convencionalidad y los posibles efectos erga omnes de la jurisprudencia de la
Corte[3],
es decir incluso para los Estados que no sean parte en un caso concreto. Aun
adoptando un enfoque restrictivo, es innegable que se trata de una
jurisprudencia que debe entrar en diálogo con el derecho interno para una
adecuada labor hermenéutica y la elaboración de políticas públicas con enfoque
de derechos humanos al interior de los estados.
La
selección de sentencias que va a ser presentada guarda relación casi en su
totalidad con hechos de protestas sociales, sea a través de organizaciones
sociales o de individuos defensores de derechos humanos. En los casos en que
esta vinculación no es tan evidente justificamos su inserción expresamente o
nos remitimos a su inclusión en los distintos informes elaborados por la CIDH
acerca de la criminalización de la protesta social en América Latina.
Existen
tres tipos de sentencias que resultan relevantes para comprender las garantías
de las que goza el derecho a la protesta social de acuerdo a la Corte IDH: el
primero que establece la especial protección que merecen los defensores de
derechos humanos en condición de grupo vulnerable; el segundo que liga
íntimamente a la protesta social con los derechos humanos a la libertad de
asociación, a la libertad de expresión, a la participación política, entre
otros; y por último, los estándares interamericanos para un uso adecuado de la
fuerza estatal en el marco de protestas sociales.
3.1. Las defensoras y los defensores de
derechos humanos
La
labor de defensoras y defensores de derechos humanos ha sido reconocida como
fundamental para el fortalecimiento de las democracias, según la CIDH (2015, p.
23). Por esa razón se vienen aprobando instrumentos de derecho internacional
sobre el particular (Borrás, 2013 pp. 298 – 303) e implementando Relatorías
especializadas tanto en el ámbito universal de las Naciones Unidas (mandato de
la Comisión de Derechos Humanos en el año 2000) como en el sistema
interamericano (mandato de la CIDH en marzo del 2011).
Pese
a estos esfuerzos, se trata de una actividad que genera riesgos severos como la
criminalización:
Las
autoridades enjuician a los defensores, atribuyéndoles cargos civiles y penales
injustificados, con la pretensión de detener la protesta social y que el
movimiento ambientalista se enfoque en la excarcelación de sus líderes. Así,
los defensores ambientales se encuentran en una situación particular de doble
vulnerabilidad: por enfrentarse a los intereses del propio Estado y a poderosos
grupos económicos, que en la mayoría de los casos cuentan con la connivencia
del Estado (Borrás, 2013, p. 298).
En
la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha abordado numerosos casos de
violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos, entre ellos:
Pedro Huilca Tecse vs Perú (2005), Nogueira de Carvalho y otro vs Brasil
(2006), Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs Perú (2007), Valle Jaramillo vs
Colombia (2008), Escher y otros vs Brasil (2009), Kawas Fernández vs Honduras
(2009), Cabrera García y Montiel Flores vs México (2010), Fleury vs Haití
(2011), entre otros.
Uno
de los casos contra activistas del medio ambiente que ha implicado
vulneraciones a los derechos a la vida y a la integridad personal es el de
Blanca Kawas Fernández vs Honduras (2009). Se trata de una reconocida
activista, presidenta de la Fundación PROLANSATE, asesinada por disparo de arma
de fuego en su residencia. En Honduras es uno de los primeros casos conocidos
de asesinatos por defender los recursos naturales, lo que ha develado el clima
de impunidad generado por las omisiones y la falta de diligencia en las
investigaciones a cargo del estado. La Corte reconoció la especial situación de
vulnerabilidad que se vive como defensor del medio ambiente:
El
reconocimiento del trabajo realizado por la defensa del medio ambiente y su
relación con los derechos humanos cobra mayor vigencia en los países de la
región, en los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas,
actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor[4].
Otro
de los casos que involucran activistas ambientalistas es el de Cabrera García y
Montiel Flores vs México (2010). Los hechos se desarrollaron en 1999, época en
la que el gobierno tomó la decisión de desplegar a las fuerzas armadas en los
estados donde operaban el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el
Ejército Popular Revolucionario (EPR), asumiendo funciones de seguridad pública
y orden interno. En el marco de un operativo militar, se realizó la detención y
tortura de los señores Cabrera y Montiel, activistas de la Organización de
Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca - OCESP, y se les
abrió investigación por la comisión de los presuntos delitos de portación de
armas de fuego y siembra de amapola y marihuana.
La
Corte IDH determinó la responsabilidad del estado mexicano en la violación a
sus derechos a la libertad personal, integridad personal, a la prohibición de
torturas y a las garantías judiciales. Sin embargo, no reconoció que su
condición de activistas ambientalistas los ponía en tal situación de
vulnerabilidad, debido a que la Comisión no había realizado alegatos
específicos en el informe correspondiente:
Por
todo lo anterior, el Tribunal considera que no le corresponde pronunciarse
respecto a hechos alegados por los representantes que no fueron planteados como
hechos en la demanda de la Comisión, esto es, respecto a las amenazas que
habrían sufrido los señores Cabrera y Montiel antes de su detención y después
de su salida de la cárcel, la presunta represión que habrían sufrido por su
trabajo en defensa del medio ambiente y el sufrimiento que habrían tenido los
familiares de las presuntas víctimas. En similar sentido, no procede
pronunciarse respecto a las alegadas violaciones a los artículos 5 y 16 de la
Convención Americana en relación con dichos hechos[5].
Los
dirigentes sindicales también han sido objeto de amenazas y atentados contra
sus derechos, como ha señalado la Corte IDH en Cantoral Huamaní y García Santa
Cruz vs Perú (2007) y Huilca Tecse vs Perú (2005). En ambos casos, se reconoció
que los atentados contra la vida de los dirigentes mineros y de la Central
General de Trabajadores del Perú – CGTP, habían sido perpetrados por grupos de
exterminio a causa de su actividad en defensa de los derechos laborales y por
sus opiniones críticas contra el gobierno.
Algunos
casos que involucran abogados activistas de derechos humanos también han
merecido pronunciamientos. En el caso Nogueira de Carvalho vs Brasil (2006) se
trataba de un abogado activista que dedicó su labor profesional a denunciar la
actuación de un grupo de exterminio en el Estado de Rio Grande do Norte, los
“muchachos de oro”, compuesto por agentes policiales. A razón de ello, fue
víctima de amenazas y finalmente asesinado. La Corte IDH reconoció en el caso
el papel que juegan los defensores de derechos humanos y el deber de los
Estados de garantizar sus derechos:
[…]
en una sociedad democrática, el cumplimiento del deber de los Estados de crear
las condiciones necesarias para el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, está intrínsecamente ligado
a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen los
defensores de derechos humanos[6].
Y
en Lysias Fleury vs Haití (2011) la Corte Interamericana se pronuncia sobre el
caso de un defensor de derechos humanos, quien representaba a víctimas de
violencia doméstica, de agresiones sexuales, de secuestros de niños y de
detenciones ilegales en todo el territorio haitiano. Fue detenido cuando se
encontraba en su casa, denunciado por haber adquirido supuestamente una bomba
de agua robada; tras identificarse como defensor de derechos humanos, fue
víctima de malos tratos por parte de los policías (lo amenazaron y golpearon) y
fue retenido por más de 17 horas sin alimentos. Al respecto se señala:
En
las circunstancias del presente caso, el análisis de una violación a la
libertad de asociación, alegada por los representantes, debe ubicarse en el
contexto de la relación que tiene el ejercicio de dicho derecho con el trabajo
de promoción y defensa de los derechos humanos. El Tribunal tuvo por probado
que los funcionarios que llevaron a cabo la detención le infligieron torturas y
malos tratos de particular severidad aludiendo a su condición de defensor a los
derechos humanos, y que el señor Fleury fue obligado a esconderse y a huir por
temor a las represalias de sus agresores, luego de que éste los denunciara e
identificara[7].
De
esta manera, se puede decir que la Corte IDH ha tenido en consideración el
aporte que implica la labor de defensoras y defensores de derechos humanos para
la democracia en la región. Ha reconocido su especial situación de
vulnerabilidad a causa de las violaciones que sufren y el fenómeno de la
criminalización, salvo por falta de pruebas o cuando los alegatos no fueron
incorporados oportunamente por la Comisión.
3.2. Su vinculación con otros derechos
El
derecho a la protesta social, pese a su falta de reconocimiento expreso, se
encuentra vinculado al ejercicio de otros derechos humanos, entre ellos encontramos
la libertad de asociación, la libertad de expresión, el honor y buena
reputación, la presunción de inocencia, participación política, acceso a la
información, etc.
En
cuanto al derecho a la libertad de asociación, en Huilca Tecse vs Perú (2005)
se reconoció que del derecho a la libertad de asociación, artículo 16 de la
Convención Americana (“Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales
culturales, deportivos o de cualquier otra índole”), se comprende también el
derecho de toda persona a formar y participar libremente en organizaciones,
asociaciones o grupos no gubernamentales orientados a la vigilancia, denuncia y
promoción de los derechos humanos:
Tal
y como fue establecido anteriormente, el asesinato de la presunta víctima fue
motivado por su carácter de líder sindical opositor y crítico de las políticas
del entonces gobierno en turno.
[…]
Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical, en un contexto como el del
presente caso, no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo,
sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse
libremente, sin miedo o temor, de donde resulta que el derecho protegido por el
artículo 16 tiene un alcance y un carácter especial. Se ponen así de manifiesto
las dos dimensiones de la libertad de asociación[8].
Algo
similar ocurre en el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs Perú (2007)
en el que se condena al Estado por vulnerar los derechos a la vida, integridad
personal y libertad de asociación de dos sindicalistas mineros. Saúl Cantoral
fue quien dirigió la primera huelga nacional minera del 17 de julio al 17 de
agosto de 1988, mientras que Consuelo García era encargada de capacitar a los
comités de amas de casa en los campamentos mineros del país, además de atender
necesidades de las familias mineras. Estas fueron las razones que los colocaron
como blanco de las acciones represivas que venía tomando el gobierno. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe de Fondo
expresó:
“(...)
que “de acuerdo a las actividades que venían realizando las víctimas, al
contexto de la situación de conflicto interno en el Perú para la época de los
hechos y de la naturaleza del grupo ejecutor, es evidente que el móvil del crimen fue el de ‘controlar’ la actividad
de agitación sindical en el conflicto laboral, derecho garantizado por la
Constitución peruana, a través de ‘neutralizar’ a la dirigencia sindical, a fin
de desmotivar la protesta social”[9].
(El resaltado es nuestro)
En
cuanto al derecho de reunión (artículo 15 de la CADH: “Se reconoce el derecho a
la reunión pacífica y sin armas”), en Baena Ricardo y otros vs Panamá (2001) la
Corte IDH condenó al estado panameño por violar este derecho así como la
libertad de asociación de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales,
quienes fueron despedidos en aplicación de la Ley 25 que castigaba a los que
participaran de protestas contra las políticas del gobierno. La Corte declaró
que dicha ley violaba el principio de legalidad y con ello varios derechos de
los trabajadores. Al mismo tiempo señaló que el derecho a la libertad de
asociación tiene un contenido particular cuando se trata de sindicatos, ligado
a reivindicaciones sociales:
Consta
en el acervo probatorio del presente caso que al despedir a los trabajadores
estatales, se despidió a dirigentes sindicales que se encontraban involucrados
en una serie de reivindicaciones. Aún más, se destituyó a los sindicalistas por
actos que no constituían causal de despido en la legislación vigente al momento
de los hechos. Esto demuestra que, al asignarle carácter retroactivo a la Ley
25, siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo, se pretendió darle fundamento a
la desvinculación laboral masiva de dirigentes sindicales y de trabajadores del
sector público, actuación que sin duda limita las posibilidades de acción de
las organizaciones sindicales en el mencionado sector[10].
En
cuanto al derecho de a la libertad de expresión (artículo 13 de la CADH: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de
expresión”), también se pueden mencionar varios casos. Luego del golpe de Estado
de 2002 en Venezuela, se generó un ambiente de intimidación a los medios de
comunicación privados, entre ellos RCTV, acusados de ser enemigos del gobierno,
“golpistas” y “fascistas” y de causar “un gravísimo daño psicológico al pueblo
venezolano”[11],
lo que finalmente devino en la no renovación de sus concesiones sobre el
espacio radioeléctrico. Estos hechos motivaron un pronunciamiento de la Corte
IDH en el caso Granier y otros vs Venezuela (2015), donde se habló de “la
prohibición de discriminación basada en las opiniones políticas de una persona
o un grupo de personas”[12],
señalando que no cabe discriminación por una determinada línea editorial, aun
cuando sea contraria al oficialismo y apoye medidas de protesta tales como los
paros nacionales.
Otro
caso relevante es Kimel vs Argentina (2008). El conocido periodista, escritor e
investigador publicó el libro “La masacre de San Patricio” en el que denunciaba
la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de los
homicidios contra cinco religiosos. Uno de los jueces lo denunció penalmente,
logrando una condena de un año de prisión y el pago de una multa por delito de calumnia.
Ante la Corte IDH el señor Kimel alegó la utilización de los delitos contra el
honor con el claro propósito de limitar la crítica a un funcionario público. Si
bien el caso no está vinculado directamente a un asunto de protesta u
organización social, resulta pertinente pues el estándar desarrollado trata del
derecho que tienen los ciudadanos para expresarse críticamente de sus
autoridades. Al respecto, la Corte señaló la importancia de la libertad de
expresión para que las personas puedan emitir opiniones críticas y ejercer un
adecuado control democrático de los funcionarios:
“En
la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la
emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública,
sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios
públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática,
la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que
afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en
el ejercicio de sus tareas públicas[13]”.
En
cuanto al derecho a la honra (artículo 11 de la CADH: “Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”) se presentó
el caso Escher vs Brasil (2009), el mismo que es citado por la CIDH como un
caso en el que funcionarios públicos usan indebidamente el derecho penal para
hostigar organizaciones sociales (CIDH, 2015 pp. 39 – 40). El señor Arlei José
Escher y las demás víctimas eran miembros de las organizaciones sociales
Asociación Comunitaria de Trabajadores Rurales - ADECON y Cooperativa Agrícola
de Conciliación Avante – COANA, cuyos objetivos son integrar a los agricultores
en la promoción de las actividades económicas comunes y en la venta de
productos. La Corte estableció que miembros de la policía realizaron
operaciones de interceptación y monitoreo de una línea telefónica instalada en
la sede de COANA en el marco de investigaciones penales, no obstante, algunas
cintas de grabación fueron utilizadas para dañar el honor de las personas y la
buena reputación de las organizaciones:
(…)
[E]l Tribunal encuentra acreditado que el monitoreo de las comunicaciones
telefónicas de las asociaciones sin que fueran observados los requisitos de
ley, con fines declarados que no se sustentan en los hechos ni en la conducta
posterior de las autoridades policiales y judiciales y su posterior
divulgación, causaron temor, conflictos y afectaciones a la imagen y
credibilidad de las entidades. De tal manera, alteraron el libre y normal
ejercicio del derecho de asociación de los miembros ya mencionados de COANA y
ADECON, implicando una interferencia contraria a la Convención Americana[14].
Por
último, en el caso Norín Catrimán y otros vs Chile (2014) se establece una
conexión fuerte entre la protesta social del pueblo mapuche y los derechos a la
libertad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de pensamiento y
de expresión, y a los derechos políticos. Se trata de hechos en un contexto de
intensa conflictividad debido a afectaciones a derechos territoriales
indígenas, lo que dio lugar a manifestaciones públicas, acciones directas de
protesta y a una respuesta estatal que consistió en la apertura de procesos
penales por delitos de terrorismo y amenaza de terrorismo contra los líderes
mapuche.
Entre
los derechos analizados por la Corte merece especial atención el derecho de
presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación, la libertad
de expresión y los derechos políticos pues guardan relación con la
criminalización de la protesta social. Los jueces debían determinar: i) si la
Ley Antiterrorista era aplicada selectivamente a los miembros de la comunidad
mapuche, ii) si existió un efecto inhibidor en el ejercicio de su libertad de
expresión tras la persecución penal, y iii) la legitimidad de la inhabilitación
política a consecuencia de las condenas por terrorismo.
Pese
a que por falta de pruebas no se determinó una aplicación discriminatoria de la
Ley Antiterrorista, se reconoció el uso de “razonamientos que denotan
estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias”[15]
condenatorias contra los líderes. Dichas sentencias prohibían su participación
en cualquier medio de comunicación y su inhabilitación política para postular a
cargos de elección popular, de ahí que la Corte consideró que se vulneraron el
derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos.
Como
puede verse, la protesta social como derecho es ejercida por los ciudadanos de
los Estados para pedir el reconocimiento de sus derechos y criticar las
distintas formas de abuso del poder existentes en la región. La Corte
Interamericana ha protegido estas actividades vinculando a la protesta social
con los derechos humanos expresamente reconocidos en los instrumentos
internacionales. Así, la interpretación que hiciera sobre el derecho a la vida
e integridad personal ha buscado reparar a las víctimas, la libertad de
asociación ha servido para proteger las libertades sindicales, la libertad de
expresión para proteger al periodismo crítico de las autoridades, la presunción
de inocencia para revocar sentencias condenatorias en contra de indígenas, y la
protección de la honra para impedir abusos de poder en investigaciones
policiales contra activistas.
3.3. Estándares para garantizar el derecho a la
protesta social frente a terceros
Debido
a que las protestas sociales pueden ser limitadas o vulneradas por el Estado
como por particulares, la Corte ha desarrollado estándares para prevenir,
investigar y sancionar violaciones contra los defensores de derechos humanos
cometidas por terceros, y también para garantizar un uso razonable de la fuerza
estatal frente a disturbios.
El
deber de protección de los derechos humanos, reconocido en el artículo 1.1 de
la Convención Americana, se ha extendido a las actuaciones de particulares ya
que “puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a
éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o
particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el
respeto de esos derechos entre individuos”[16].
En tal sentido, los Estados están obligados a (i) prevenir vulneraciones a los
derechos los defensores y defensoras de derechos humanos, y de cualquier otra
persona que manifieste su derecho a la protesta, (ii) investigar los hechos
sucedidos en torno a las vulneraciones de derechos humanos y (iii) sancionar a
los responsables por los hechos cometidos.
En
situaciones de vulneración realizadas por particulares, la Corte IDH ha
desarrollado la teoría del riesgo real e inmediato, a través de la cual se
evalúa el cumplimiento de una debida diligencia estatal para prevenir violaciones
de derechos. Además, desde el caso Campo Algodonero vs México (2009), se ha
establecido que si el grupo de individuos determinado o determinable puede
calificar como en situación de discriminación estructural, se debe ser más
estricto para evaluar esta debida diligencia (Vásquez, 2010, pp. 537 – 538).
Este estándar es aplicable al caso de las defensoras y defensores de derechos
humanos toda vez que la situación de vulnerabilidad en la que viven ha quedado
probada en diversos informes de la Comisión (véase Informes: 2005, 2011, 2015).
Dado
que entre las transgresiones más graves que padecen los defensores se producen
contra su derecho a la vida e integridad personal, el Estado tiene el deber de
garantizar la realización de una investigación de oficio, sin dilación, seria,
imparcial y efectiva, para sancionar a los responsables:
Al
respecto, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea
el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad,
resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que
comprometería la responsabilidad internacional del Estado[17].
Este
criterio ha sido confirmado en el caso Tristán Donoso vs Panamá (2009), en el
que se señaló que “los fiscales [deben actuar] con profesionalismo, buena fe,
lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el delito
y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan
excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado”[18].
Por
último, las garantías también incluyen la necesidad de identificar y sancionar
a los responsables de actos cometidos contra los derechos humanos de defensoras
y defensores, como se ha señalado en el caso Myrna Mack Chang vs Guatemala
(2003).
3.4. Estándares para el uso de la fuerza
estatal en contextos de disturbios
La
Comisión Interamericana conoce el contexto actual de restricciones a la
protesta social en la región de América Latina y ha señalado que las
manifestaciones populares son afectadas por el despliegue excesivo y
desproporcionado de la fuerza estatal, normalmente por parte de policías y
militares. Ha advertido sobre las restricciones al uso de los espacios públicos
por medio de regulaciones legales y el empleo de medios desproporcionados con
inusitada frecuencia:
En
el caso de las armas menos letales utilizadas en el contexto de protestas
sociales, la Comisión advierte su frecuente efecto indiscriminado. Este es el
caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición
que, en ocasiones, son utilizados para disparar proyectiles de goma,
recubiertos de goma, de plástico o caucho. El uso de este tipo de armas debe
ser desaconsejado, debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su
impacto. La Comisión considera importante impulsar estudios para profundizar el
conocimiento médico disponible respecto de los impactos en la salud y en la
integridad de cada una de las armas existentes. Además, deben desarrollarse
estudios que especifiquen cuáles son las formas seguras de uso de cada tipo de
arma (CIDH, 2015b, p. 557).
Desde
diversos países de América Latina se viene advirtiendo acerca de la forma en
que los Estados controlan las protestas sociales, haciendo uso desproporcionado
de la fuerza y con métodos poco democráticos tales como la represión violenta, convenios
que ponen a la Policía Nacional al servicio de empresas privadas, la
participación de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales y la aplicación
excesiva de sanciones penales (Gamarra, 2010, p. 202).
Sin
referirse directamente a protestas sociales, la Corte IDH ha apuntado en la
misma dirección al desarrollar una serie de estándares para el uso de la fuerza
estatal, incluyendo casos de disturbios. La evolución de esta jurisprudencia ha
ido desde los estándares sobre el uso de la fuerza en el marco de detenciones y
de las condiciones de las personas privadas de su libertad, ha pasado por hacer
aproximaciones a los límites del uso de la fuerza enfatizando su carácter
excepcional y, en los últimos años, ha establecido como principios
fundamentales: la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad en el uso
de la fuerza.
Entre
las sentencias en la materia encontramos 3 casos relacionados a situaciones
carcelarias (Neira Alegría vs Perú (1995), Castro Castro vs Perú (2006),
Montero Aranguren vs Venezuela (2006), 3 casos relacionados con abusos
policiales en detenciones (Familia Barrios vs Venezuela (2011), Uzcátegui vs
Venezuela (2012) y Juan Humberto Sánchez vs Honduras (2003), 1 caso sobre abuso
policial (Caracazo vs Venezuela (1999) y 1 caso sobre operativo militar bajo
suspensión de garantías (Zambrano Vélez vs Ecuador (2007) (Calderón, 2013, pp.
1 – 2).
En
el caso Neira Alegría y otros vs. Perú (1995) la Corte IDH reconoció que “el
Perú tenía el derecho y el deber de ejecutar la debelación del motín del Penal
San Juan Bautista (El Frontón), más aun cuando no se produjo en forma súbita
sino que parece haber sido preparado con anticipación”[20]
pero concluyó que el uso de la fuerza en el caso fue desproporcionado pues “la
fuerza militar utilizada [no correspondía con el] peligro realmente existente y
las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por
reducir los costos humanos de la debelación”[21].
En el caso
Montero Aranguren y otros vs Venezuela (2006), agentes de la Guardia Nacional y
de la Policía Metropolitana intervinieron el centro penitenciario Retén de
Catia para terminar con un motín. En el operativo se produjeron heridos de
gravedad, desaparecidos y muertes, por lo que la Corte señaló que “los Estados
deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso
de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren
bajo su jurisdicción”[22].
Estableció también un derecho del individuo a no ser víctima del uso
desproporcionado de la fuerza, resaltando su carácter excepcional, para lo cual
apeló a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptado por el
Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del
delincuente el 27 de agosto de 1990):
Según
los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
parte de Oficiales Encargados de Hacer cumplir la Ley, las armas de fuego podrán usarse
excepcionalmente en caso de “defensa propia o de otras personas, en caso de
peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la
comisión de un delito particularmente grave
que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a
una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o
para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos
extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer
uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para
proteger una vida”.
Además
de ello, solicitó al Estado venezolano la creación de un marco normativo que
regule el uso de la fuerza, capacitación y entrenamiento a los agentes
estatales en control adecuado y verificación de la legalidad de sus acciones.
En el
caso del Caracazo vs Venezuela (2002) se concluyó que el Estado realizó un uso
desproporcional de la fuerza estatal en el control de disturbios, lo que afectó
los derechos a la vida e integridad personal de decenas de víctimas. El caso se
refiere al segundo periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993), en
el que se vivía una crisis por la escasez y acaparamiento de productos de
primera necesidad, como consecuencia de reformas económicas. Diversas protestas
que iniciaron en Guarenas (a 15 kilómetros de Caracas) se convirtieron en quema
de unidades de transporte y continuaron con saqueos de supermercados y pequeños
abastos donde se podía encontrar leche, azúcar, harina, entre otros.
El
gobierno implementó el plan “Ávila”, ordenando a la Guardia Nacional y al
Ejército controlar la revuelta mediante el uso de armas de fuego y una brutal
represión. El presidente decretó el estado de emergencia suspendiendo durante
casi 10 días las garantías constitucionales y envió a las calles a soldados
equipados con fusiles y tanquetas, quienes dispararon contra la población e
incluso contra algunas casas de las zonas más pobres de la ciudad, produciendo
una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos: no menos de 276
muertos y una cifra hasta ahora indeterminada de desaparecidos (Saldaña y
Aranda, 2017). La Corte declaró al Estado venezolano responsable de violaciones
de derechos humanos y ordenó investigar los hechos del caso, identificar a los
autores materiales e intelectuales, y sancionarlos administrativa y penalmente.
Además, ordenó reparaciones a favor de las víctimas y medidas concretas:
El
Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para ello y, en
particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus
cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas
de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar
sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. […] Y debe finalmente, el
Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar
las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos
armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables
para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con
respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal[23].
En
el caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador (2007), en el marco de un ambiente de
inseguridad, se dictó el Decreto No. 86, el cual establecía la intervención de
las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. El 6 de marzo de 1993 las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo en una zona de
Guayaquil denominada “Barrio Batallón, con el propósito capturar de
delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Durante el operativo, agentes del
estado encapuchados con pasamontañas utilizaron explosivos para abrir las
puertas de las casas e ingresar a los domicilios, teniendo como resultado la muerte
de 3 personas. La Corte IDH se pronunció sobre los criterios que determinan un
uso legítimo de la fuerza con base en el principio de excepcionalidad,
necesidad, proporcionalidad y humanidad. Y señaló además que hubo una “falta de
explicación satisfactoria y convincente por parte del Estado acerca de la
justificación del uso letal de la fuerza con armas de fuego; y el
incumplimiento de la obligación de garantizar efectivamente el derecho a la
vida por la vía de una investigación de lo ocurrido, [por lo que] la Corte
considera que las presuntas víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por
agentes estatales”[24].
Por
último, en el caso Nadege Dorzema vs República Dominicana (2012) la Corte
sistematiza los estándares desarrollado hasta el momento y define de manera
precisa los principios de legalidad, excepcionalidad, necesidad y
proporcionalidad en el uso de la fuerza estatal. El caso se refiere a la
actuación de las fuerzas militares en contra de un grupo de haitianos en el que
perdieron la vida 7 personas. Si bien se abrió una investigación, ésta se dio
en la jurisdicción militar y tuvo como resultado la absolución de los militares
involucrados (Calderón, 2013, p. 2). La Corte IDH estableció lo siguiente
respecto de los estándares:
A fin de observar las
medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta
debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad
y proporcionalidad:
i. Legalidad: el uso de la fuerza debe estar
dirigido a lograr un objetivo legítimo; en este caso detener el vehículo que
desacató un alto en un puesto de control. Frente a ello, la legislación y
entrenamiento debían prever la forma de actuación en dicha situación, lo cual
no existía en el presente caso […].
ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen
otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona o
situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del
caso. El Tribunal Europeo ha señalado que no se puede concluir que se acredite
el requisito de “absoluta necesidad” para utilizar la fuerza contra personas
que no representen un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso de la
fuerza resultare en la perdida de la oportunidad de captura”. […]
iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza
utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido. Así, los
agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la
fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte
del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de
negociación, control o uso de fuerza, según corresponda[25].
Hasta
este punto se ha presentado una jurisprudencia interamericana que ha
desarrollado estándares que permiten combatir la criminalización de la protesta
social. El primer aporte relevante es la determinación de la categoría de
defensores y defensoras de derechos humanos como grupo vulnerable, lo que
obliga a los Estados a establecer garantías específicas para que su labor pueda
ser realizada adecuadamente. Un segundo aporte es la responsabilidad
internacional de los Estados por actos cometidos por terceros cuando se cumplan
ciertas condiciones; esto resulta fundamental en casos de criminalización de
defensores ambientales pues con frecuencia son empresas privadas las que los
persiguen, agreden y asesinan. Por último, la Corte IDH impone restricciones al
uso de la fuerza en contexto de disturbios sociales, propiciando que la fuerza
estatal sea usada solo en casos de extrema gravedad, bajo un marco legal
predeterminado y solo en la medida en que sea necesaria.
4.
Tres
enfoques de democracia para analizar la protesta social en la jurisprudencia
Siguiendo
a Benente (2015), podemos hablar de tres enfoques para comprender a la protesta
social: primero, un enfoque conservador o democrático débil, en el que la
protesta social es entendida como una disfuncionalidad del sistema democrático
y se pone el énfasis en los perjuicios que ocasiona a la sociedad; segundo, un
enfoque democrático deliberativo, en el que se presenta como el último medio
posible de expresión de grupos vulnerables ante la ineficacia de las vías
institucionales para atender a sus demandas; y, por último, un enfoque
democrático radical, en el que la protesta no es solo una voz intentado ser
audible al debate democrático, sino una demostración de fuerza, la generación
de un espacio de violencia no tolerada jurídicamente, cuyo objetivo es
presionar a las autoridades y hacer prevalecer sus demandas.
El
enfoque conservador o democrático débil de la protesta social no le reconoce su
carácter de derecho ni encuentra una vinculación importante con el
funcionamiento de la democracia. Suele plantear una visión disminuida del
ejercicio de la protesta al exigirle que se haga respetando el orden público de
manera estricta, sin causar el menor perjuicio a nadie. Cuando sale de estos
parámetros “ideales” apela a argumentos formalistas para catalogar a la
protesta como excesiva, violenta o incluso delictiva cuando se trata de
manifestaciones que ocupan el espacio público o impiden el libre tránsito. La
respuesta que demanda del estado normalmente es el uso de la fuerza y la
criminalización.
Como
hemos visto, la Corte IDH ha rechazado este enfoque débil de la protesta social
y en reiteradas ocasiones se ha pronunciado garantizando el derecho a la vida e
integridad de defensores de derechos humanos, su libertad de expresión, su
libertad de asociación, etc. Especialmente en los estándares para el uso de la
fuerza estatal, la Corte ha desarrollado una doctrina para evaluar su
razonabilidad mostrando que, incluso en contextos de disturbios sociales, las
fuerzas policiales y militares deben actuar haciendo un uso excepcional de la
fuerza y solo en la medida necesaria. A la luz de su jurisprudencia, es posible
decir que el sistema interamericano de derechos humanos se adscribe
parcialmente al enfoque democrático deliberativo de la protesta social.
Roberto
Gargarella defiende una idea de protesta social robusta, ligada íntimamente a
los valores democráticos. Para el profesor argentino, las protestas sociales
son necesarias para un adecuado proceso de discusión colectiva pues a través de
ellas pueden manifestarse demandas ausentes hasta ese momento. Cuando se trata
de protestas realizadas por grupos desaventajados, estructuralmente
discriminados, el valor democrático de la protesta es todavía mayor y acorde
con los principios constitucionales. En sus palabras:
“Esta
visión alternativa de la democracia vendría a sugerirnos […] que cuidemos hasta
el último momento posible a esa persona que critica al poder público, porque,
justamente […] nos preocupa que el poder político no abuse de los
extraordinarios poderes que le hemos dado. Nos debe interesar proteger hasta al
último crítico, aunque sea uno sólo, y ello así, muy especialmente, si esta
persona critica al poder público, si no tiene recursos, si tiene dificultades
para expresarse” (Gargarella, 2006, p. 144)
La
Corte IDH se ha acercado a esta postura cuando ha establecido la importancia de
la libertad de expresión para el desenvolvimiento de un debate democrático,
haciendo énfasis en las posturas críticas del poder público. Y ha reconocido
también la existencia de grupos especialmente vulnerables que requieren mayores
garantías, como en los casos de los dirigentes sindicales asesinados por su
labor crítica y en general en los casos de activistas de derechos humanos que
han sido perseguidos por el aparato estatal.
Sin
embargo, las limitaciones procesales (competencia, plazos, etc.) y la
insuficiente actividad probatoria de la Comisión y de las víctimas han impedido
un mayor desarrollo, como en los casos de Cabrera García y Montiel Flores vs
México (2010) y Norín Catrimán vs Chile (2014) en los que omitió pronunciarse
acerca del contexto de criminalización de la protesta que hizo posible graves
violaciones de derechos humanos. En ambos casos, como reconoce la Corte en las
sentencias, existían numerosos indicios en el sentido de una persecución contra
defensores ambientales y pueblos indígenas en lucha por su territorio.
Finalmente,
bajo el enfoque democrático radical de la protesta social, la jurisprudencia de
la Corte IDH viene siendo insuficiente para garantizar el derecho. Este enfoque
parte de una visión que conceptualiza el poder más allá de la soberanía del
estado, en línea con la tesis de la biopolítica de Foucault, y la democracia
más allá del consenso, en la lucha política por hacer prevalecer determinadas
demandas sobre otras.
Para
Foucault el poder toma las formas más diversas entre la violencia y el consenso,
y la mayoría de las veces en innumerables combinaciones entre ambas. En las
múltiples relaciones de poder dentro de una sociedad se despliegan estrategias
basadas en una racionalidad destinada a obtener ventaja sobre el otro en la
consecución de determinados intereses (Foucault, 1988) y dado que donde hay
poder hay resistencia, las protestas sociales pueden ser conceptualizadas como
expresiones de resistencia a la dominación, y no solo como parte de la política
del consenso democrático.
De
esta manera, lo que está en juego en las protestas actuales en la región no se
circunscribe al poder representado en el estado como una totalidad ya que
“después de todo, el Estado solo es quizá una realidad artificial, una
abstracción mitificada cuya importancia es mucho más reducida de lo que se
cree” (Foucault, 1994, p. 196). Si se quiere garantizar la protesta social como
un derecho debe pensarse en las diversas formas de poder que intentan
dominarlo, incluidas por supuesto las formas de poder gubernamental, entendido
como el conjunto de técnicas, disposiciones y estrategias que se despliegan
para controlar a la población.
En
tanto la Corte IDH se limite a garantizar la protesta social solo frente al Estado
y solo bajo ciertas condiciones procesales y marcos conceptuales, debemos ser
cautelosos respecto del carácter emancipador de su jurisprudencia. El lenguaje
de la legalidad constitucional y de derechos humanos podría paradójicamente servir,
como ha ocurrido en otros tiempos, a encubrir la violencia ejercida por el
poder de clase, de raza o de género. Podría contribuir a ilusionarnos,
falsamente, con una democratización del funcionamiento del poder (Benente y
otros, 2013, p. 270).
Mauro Benente
realiza una fuerte crítica a la democracia deliberativa afirmando que la
protesta no solo intenta ingresar al debate público de argumentos (si es que
existe en todos los casos) sino que realiza una demostración de fuerza para que
las demandas sean atendidas en desmedro del poder dominante. Además, al autor
le parece un problema “la reducción de una protesta a una simple “voz”, que
incluso se enuncia en singular, como si los piquetes no tuvieran por detrás
organizaciones políticas y sociales” (Benente, 2015, p. 34). En sus términos:
Pareciera
que la perspectiva deliberativa propone a la democracia como un procedimiento
de toma de decisiones en el cual no hay intereses en juego, no hay disputas, no
hay relación de fuerzas, sino simplemente diálogo e intercambio de razones.
Asimismo, las innumerables y hasta infinitas decisiones parciales y defensoras
de determinados intereses que sistemáticamente se adoptan en la arena política
latinoamericana se explica porque que unos intereses triunfan sobre otros, ni
porque determinados sectores poseen mayor capital económico y simbólico que
otros, sino que se explican, ingenuamente, por un mero desconocimiento de
determinadas razones, de ciertos puntos de vista. El registro de la política
parece no ser es el de las fuerzas, el de los intereses en juego y las disputas
de poder, sino que se juega en la dimensión celestial de los buenos y malos
argumentos. (Benente, 2015, pp. 31 – 32)
A mi modo de
ver, la democracia radical devela un tratamiento limitado del derecho a la
protesta social en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estas
constricciones vienen dadas por la insistencia en tratar a la protesta social
disociada absolutamente de su carácter violento y eventualmente ilegal.
5.
Las
protestas sociales y las luchas de nuestro siglo: Entre la violencia y la
ilegalidad
Quizás la Corte
IDH no debería ser evaluada sino por la aplicación estricta e interpretación de
los instrumentos jurídicos vigentes en el derecho internacional de los derechos
humanos; en cuyo caso este apartado del artículo pierde su razón de ser. Sin
embargo, dado que las luchas por la emancipación social en la actualidad
recurren con frecuencia a la gramática de los derechos humanos, considero
importante plantear los límites de su jurisprudencia en relación al derecho a
la protesta social.
La violencia se
presenta como el límite para proteger el derecho a la reunión en la Convención
Americana (artículo 15°: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin
armas”). De hecho, si bien la Corte IDH ha condenado a los Estados por violar
derechos humanos, no ha dejado de reconocer su monopolio en el uso de la
fuerza, es decir del uso de la violencia legítima. Cuando ha tratado casos de
violaciones contra presos por terrorismo o delincuentes de alta peligrosidad,
no ha intentado justificar ni cercanamente el uso de métodos violentos para
conseguir la satisfacción de demandas, sino que se ha limitado a señalar el
exceso cometido por el estado.
Sin embargo, la
violencia se ejerce en las relaciones de poder existentes entre los Estados y
los pueblos. No es suficiente con señalar cuando la violencia estatal deviene
en ilegítima para garantizar el derecho a la protesta social, hay que reconocer
que en las protestas conviven fuerzas violentas y de consenso porque así
funcionan las relaciones de poder. Es necesario desmitificar la violencia y
establecer un criterio para distinguir cuándo es legítima y cuándo deviene en ilegítima,
tomando en cuenta que el ejercicio del derecho a la protesta puede ser
violento.
Para Walter
Benjamin el establecimiento de un criterio tal pasa necesariamente por evaluar
los medios empleados y su impacto en términos morales. Para el Estado toda
violencia no ejercida por sí mismo es peligrosa y lo pone en cuestión. Así se
explica que el Estado use altos niveles de violencia cuando se trata de
opositores, aún más altos que contra delincuentes. El derecho actual teme a la
violencia individual, la considera a
priori ilegítima. El autor compara la huelga política con la huelga
proletaria, señalando que la primera es una forma de violencia menor dentro del
sistema y la segunda una violencia que cuestiona todo orden y busca imponer un
nuevo orden. Más que la injusticia, el Estado teme desaparecer él mismo
(Benjamin, s/a).
Por eso, todo el
nuevo aparato de ejercicio del monopolio de la violencia que se construyó con
los estados modernos del siglo XVIII (leyes, parlamentos, policías, jueces,
etc.) no fueron formas más emancipadoras de lidiar con el conflicto sino el
resultado de toda una transformación política. Ese nuevo orden político
estatiza/formaliza la idea “justicia”, se apropia de la violencia y se arroga
con exclusividad el poder de castigar (Ganon, 2017, p. 46).
Cuando la Corte
IDH desarrolla estándares para un uso razonable de la fuerza estatal establece
un criterio para evaluar la legitimidad de los medios empleados, lo cual
resulta en una crítica de la violencia que sirve para garantizar el derecho a
la protesta social. Sin embargo, si nos guiamos por la jurisprudencia conocida
hasta el momento, la protección de las protestas no alcanzaría al empleo de
medios violentos por parte de los movimientos sociales, aunque estos sean
legítimos bajo un determinado criterio moral. De esta manera, el sistema de
protección de los derechos humanos encuentra un obstáculo difícil o imposible
de superar para una adecuada garantía. Por ejemplo, el grupo vulnerable
protegido es denominado por la Corte como “defensoras y defensores de derechos
humanos” pero cabría preguntarse si es que la cobertura del derecho a la
protesta social alcanzaría a quienes no ingresan en esa categoría, ya sea por
los medios que emplean o por los fines que persiguen.
Y es aquí donde
ingresa el criterio de la legalidad para evaluar la legitimidad de las
violencias en el contexto actual de criminalización de las protestas sociales. Las
democracias de nuestra región vienen aprobando leyes que criminalizan la
protesta y desplegando acciones policiales de inteligencia en contra de
activistas de derechos humanos, especialmente contra los pueblos indígenas. Con
demasiada facilidad se está legalizando la arbitrariedad y la impunidad a favor
de los agentes estatales que cometen estos actos. Para Boaventura de Sousa
Santos esta situación solo puede cambiar con medidas desde los movimientos
sociales que pasan por la combinación de estrategias legales e ilegales:
No me parece que
pueda ser de otra forma que a través de una presión desde abajo. Esto viene de
los movimientos, y tiene otra característica: debe ser legal e ilegal. No puede
ser una lucha institucional solamente, tiene que ser una lucha institucional y
una lucha directa. Además, en algunos contextos tiene que ser cada vez más
directa, porque con la criminalización de la protesta se está reduciendo la
posibilidad de una lucha institucional y si esta se reduce tenemos que abrir
espacios para la posibilidad de una lucha directa, ilegal y pacífica. Lo que
estoy tratando de sugerir es que tenemos que crear una dialéctica entre
legalidad e ilegalidad, que de hecho es la práctica de las clases dominantes
desde siempre: usan la legalidad y la ilegalidad cuando les conviene. (Boaventura,
2006, p. 84)
Es evidente que la
Corte IDH tiene limitaciones para garantizar la protesta social cuando incluye
acciones ilegales, aunque es posible que en el marco de la doctrina del control
de convencionalidad sea capaz de desarrollar jurisprudencia en esta dirección.
Como señala Enrique Dussel, reconstruyendo una dialéctica de la comunidad
política, todo reconocimiento legal de un nuevo derecho pasa por diversas
etapas comenzando por su ilegalidad, gana progresivamente una cierta legitimidad
en desmedro de la legalidad vigente y transforma el derecho al punto de
estabilizar la nueva situación (Dussel, 2010, p. 232).
En realidad, si
se asumiera una mirada histórica de los derechos se tendría que reconocer que
estos son conquistas sociales realizadas en campo político antes que en un
campo jurídico teóricamente autónomo. No obstante, la imaginación jurídica de
la Corte Interamericana no ha llegado tan lejos hasta el momento.
6.
Conclusiones
Es
necesario afirmar un derecho a la protesta social frente a la realidad que
atraviesa América Latina en la actualidad. Para eso hay que identificar su
contenido autónomo de otros derechos humanos reconocidos en los instrumentos
jurídicos. En particular, los pueblos indígenas en defensa de sus territorios
vienen sufriendo persecución y criminalización por sus actividades en defensa
de los derechos humanos. La situación actual es preocupante ya que se trata de
cientos de muertos y miles de heridos cada año.
A
pesar de la Corte IDH nunca ha condenado a ningún Estado específicamente por la
violación del derecho a la protesta, se ha pronunciado en varias oportunidades
sobre violaciones en el marco de protestas sociales en contra de defensoras y
defensores. Algunos de estos derechos ligados a la protesta son la vida, la
integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la
presunción de inocencia, el derecho de reunión, entre otros.
Asimismo,
la Corte ha desarrollado una doctrina que permite responsabilizar a los Estados
por la violación de derechos cometidos por terceros, cuando no haya realizado
acciones diligentes de investigación. Y ha establecido determinados estándares
para el uso razonable de la fuerza estatal que incluye el respeto por el
principio de legalidad, la excepcionalidad de las acciones, la necesidad y la
proporcionalidad.
Esta
jurisprudencia se inserta en la perspectiva de la democracia deliberativa, bajo
la que resulta importante proteger las expresiones de protesta social en tanto
se trata de intervenciones fundamentales en el debate público que con
frecuencia realizan grupos especialmente vulnerables dentro de las sociedades.
Sin embargo, bajo un enfoque más intenso denominado democracia radical, los
pronunciamientos de la Corte encuentran algunas insuficiencias.
En
la actualidad, los movimientos sociales vienen ejecutando estrategias
pragmáticas que vinculan legalidades con ilegalidades. Así como utilizan los
sistemas de justicia y la gramática de los derechos humanos para fortalecer sus
discursos y acciones, también despliegan acciones fuera de la legalidad, en
tanto las leyes tienden a criminalizarlos. Es necesario comprender que las
formas de emancipación social de nuestro siglo pueden ir más allá o incluso en
contra de la institucionalidad vigente de los derechos humanos, así como
resulta urgente que la Corte IDH construya garantías cada vez mayores acordes a
la evolución del derecho a la protesta social.
Bibliografía
Bandeira,
G. “El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
en: Protección multinivel de derechos humanos. Manual. Barcelona: Red de
Derechos Humanos y Educación Superior, 2013, pp. 255 – 273.
Benente,
M. y otros (2013). Poder, estado y derechos humanos en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana: Algunas sospechas desde una mirada foucaulteana. Buenos
Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Benente
M. (2015). “Criminalización y regulación de la protesta social”, en: Lecciones
y ensayos, N° 95, pp. 19 – 44. Buenos Aires.
Benjamin,
W. (s/a). Para una crítica de la violencia.
https://www.ddooss.org/articulos/textos/walter_benjamin.pdf (consulta 23 de
octubre de 2017)
Borrás,
S. (2013). “El derecho a defender el medio ambiente: La protección de los
defensores y defensoras ambientales”, en: Revista Derecho PUCP N° 70, pp. 291 –
324. Lima.
Calderón,
J. (2013). Apuntes sobre el uso de la fuerza en la jurisprudencia de la Corte
IDH: Una mirada al caso Nadege Dorzema vs República Dominicana.
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33199.pdf (Consulta el 23 de octubre de 2017)
Centro
de Estudios Legales y Sociales (2016). Los Estados latinoamericano frente a la
protesta social. Buenos Aires.
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2006). Informe sobre la situación de
defensores y defensoras de Derechos Humanos en las américas.
http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm (consulta: 14 de
febrero del 2017).
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2011).Segundo informe sobre la situación de
defensores y defensoras de Derechos Humanos en las américas.
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf (consulta: 17
de febrero del 2017.)
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2015). Criminalización de defensoras y
defensores de derechos humanos. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
(consulta 19 de febrero del 2017).
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2015b). Informe Anual. Capítulo IV.A Uso de
la fuerza.
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/informeanual2015-cap4a-fuerza-es.pdf
(consulta 23 de octubre de 2017).
De
Sousa Santos, B. (2006). “Para una democracia de alta intensidad”, en: Renovar
la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos
Aires). CLACSO.
Dussel,
E. (2010). “Derechos vigentes, nuevos derechos y derechos humanos”, en: Revista
Crítica Jurídica N° 29, ene/jun, pp. 229 – 235. México.
Flores,
D. (2011). “Democracia” en las asambleas de composición diversa en el Perú. El
caso del Movimiento Cumbre de los Pueblos (MCP). Tesis PUCP.
Foucault,
M. (1988). “El sujeto y el poder”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50,
N° 3, jul. – sep., pp. 3 – 20.
Foucault,
M. (1994). “La gubernamentalidad”, en: Estética, ética y hermenéutica.
Barcelona: Paidós, pp. 175 – 197.
Gamarra,
R. (2010). “Libertad de expresión y criminalización de la protesta social”, en:
E. Bertoni (comp.), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?: derecho
penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires: Universidad de
Palermo, pp. 183-208.
Ganon,
G. (2017). “El derecho a la protesta social y la crítica de la violencia”, en:
Redea. Derechos en acción, año 2 N° 3. Buenos Aires.
Gargarella,
R. (2006). “El derecho a la protesta social”, en: Derecho y Humanidades, N° 12,
pp. 141 – 151. Buenos Aires.
Harvey,
D. (2005) El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. CLACSO.
Melucci,
A. (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México D.F.: El
Colegio de México, Centro de Estudios Pedagógicos.
Modonesi,
M. & Iglesias M. (2016). “Perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos
sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida?” De Raíz
Diversa, vol. 3, núm. 5, enero – junio, pp. 95 – 124.
Moraes
Valensa, M. (2013). La justicia social y la utopía dialéctica. Discutiendo con
Harvey sobre espacio público, en: Boletín de estudios geográficos, N°101, pp.
133 – 144
Oxfam
(2016). El riesgo de defender. La agudización de las agresiones hacia
activistas de derechos humanos en América Latina [reporte]. Lima
https://www.oxfam.org/es/informes/el-riesgo-de-defender (consulta: 7 de junio
de 2017)
Sagües,
N. “El ‘Control de Convencionalidad’ como Instrumento para la Elaboración de un
Ius Commune Interamericano”, en VON BOGDANDY, A., FERRER MAC-GREGOR. E. y MORALES
ANTONIAZZI, M. (coord.), La Justicia Constitucional y su Internacionalización:
¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina? Tomo II, UNAM,
México, 2010, pp. 449-468
Saldaña
J. y Aranda R. (2017). “Las protestas en Venezuela en la jurisprudencia de la
Corte IDH”, en: Parthenon.
http://www.parthenon.pe/publico/internacional-publico/las-protestas-en-venezuela-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-idh/
(consulta el 24 de octubre de 2017)
Svampa,
M. (2008). “Movimientos sociales, Gobiernos, y nuevos escenarios de conflicto
en América Latina”. En MOREYRA, Carlos. América Latina hoy: sociedad y
política. Buenos Aires: TSEO, pp. 15-67.
http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo58.pdf (consulta: 2 de febrero de
2017).
Vásquez,
S. (2011). “El caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”, en: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, pp. 515 –
561. México.
Jurisprudencia,
normativa y otros documentos legales
A/RES/53/144.
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por las Naciones Unidas,
diciembre de 1998.
AG/RES. 1671
(XXIX-O/99). “Defensores de los
derechos humanos en las Américas” Apoyo a las tareas que desarrollan las
personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y
protección de los derechos humanos en las Américas, Organización de Estados
Americanos, 7 de junio de 1999.
Baena Ricardo y
otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Serie C No. 72, 2 de febrero de 2001
Cabrera García y
Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No. 220, Párrafo 87, 26 de
noviembre de 2010
Campo Algodonero
vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 16 de noviembre de 2009
Cantoral Huamaní
y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos Serie C No. 167, 10 de julio
de 2007
Caracazo vs.
Venezuela. Reparaciones y costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29
de agosto de 2002
Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos [OEA]
(22 de noviembre de 1969)
Escher y otros
vs Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 6 de julio de 2009
Fleury y otros vs.
Haití. Fondo y Reparaciones. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C
No. 236, 23 de noviembre de 2011
Genaro
Villegas Namuche. EXP. N.° 2488-2002-HC/TC, Tribunal Constitucional
(Perú) 18 de marzo de 2004
Granier
y otros (Radio Caracas Televisión) vs Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 22 de
junio de 2015
Kawas
Fernández vs Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de
Derechos Humanos, 3 de abril de 2009.
Kimel
vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 2 de mayo de 2008
Nadege Dorzema y
otros vs. República Dominicana, Fondo, reparaciones y costas, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 24 de Octubre de 2012
Neira Alegría y
otros vs. Perú. Fondo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No.
20, 19 de enero de 1995
Nogueira de
Carvalho y otro vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 28 de noviembre de 2006
Norín Catrimán y
otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile,
Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C
No. 279, 29 de mayo de 2014
Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No.
101, 25 de noviembre de 2003
Pedro Huilca vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 3
de marzo de 2005
Perozo y otros vs.
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No. 195, 28 de enero de 2009
Tristán Donoso
vs Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 27 de enero de 2009
Valle Jaramillo
vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 27 de noviembre de 2008.
Zambrano Vélez y
otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Serie C No. 166, Párrafo 51, 4 de julio de 2007
[1] Profesor del
Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro
del Grupo de Investigación en Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional.
Quisiera agradecer a Julia Romero Herrera, egresada de derecho de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el apoyo brindando en la recopilación y sistematización preliminar de
la jurisprudencia presentada en este artículo. Asimismo, a Jorge Portocarrero
Salcedo y a Julio Salazar Delgado, ambos miembros del mismo grupo de investigación,
por las fructíferas discusiones sostenidas que han permitido construir el marco
teórico que sirve de análisis. No obstante, los errores o insuficiencias que
puedan hallarse son enteramente míos.
[2] En este punto resulta
pertinente una aclaración. La categoría de defensores y defensoras de derechos
humanos es utilizada prioritariamente en el presente artículo por haber sido
acogida por el sistema interamericano de derechos humanos, en especial por la
CIDH. Sin embargo, en América Latina la protesta social es un derecho ejercido
por una variedad de sujetos sociales que no necesariamente caben en dicha
categoría: líderes populares (sociales, barriales, ambientales), activistas,
luchadoras y luchadores, etc.
[3] Ver: SAGÜÉS, Néstor.
“El ‘Control de Convencionalidad’ como Instrumento para la Elaboración de un
Ius Commune Interamericano”, en VON BOGDANDY, A., FERRER MAC-GREGOR. E. y
MORALES ANTONIAZZI, M. (coord.), La Justicia Constitucional y su
Internacionalización: ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?
Tomo II, UNAM, México, 2010, pp. 449-468; Bandeira Galindo, George. “El valor
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en:
Protección multinivel de derechos humanos. Manual. Barcelona: Red de Derechos
Humanos y Educación Superior, 2013, pp. 255 – 273.
[4] Kawas Fernández vs
Honduras (2009, párr. 149)
[5] Cabrera García y
Montiel Flores (2010, párr. 60)
[6] Nogueira de Carvalho
y otro vs Brasil (2006, párr. 74)
[7] Fleury vs Haití
(2011, párrafos 101 – 102)
[8] Pedro Huilca vs Perú
(2005, párrafos 69 – 69)
[9] Cantoral Huamaní y
García Santa Crus vs Perú (2007, párr. 81)
[10] Baena Ricardo vs
Panamá (2001, párr. 160)
[11] Granier y otros
(Radio Caracas Televisión) vs Venezuela (2015, párr. 61)
[12] Granier y otros
(Radio Caracas Televisión) vs Venezuela (2015, párr. 226)
[13] Kimel vs Argentina
(2008, párr. 88)
[14] Escher y otros vs
Brasil (2009, párr. 180)
[15] Norín Catrimán vs
Chile (2014, párr. 228)
[16] Masacre de Pueblo
Bello vs Colombia (2006, párr. 113)
[17] Kawas Fernández vs
Honduras (2009, párr. 78)
[18] Tristán Donoso vs
Panamá (2009, párr. 165)
[19] Myrna Mack Changa vs
Guatemala (2003, párr. 211)
[20] Neira Alegría y otros
vs Perú (1995, párr. 61)
[21] Neira Alegría y otros
vs Perú (1995, párr. 62)
[22] Myrna Mack Changa vs
Guatemala (2003, párr. 66)
[23] Caso del Caracazo vs
Venezuela (1999, párr. 127)
[24] Caso del Caracazo vs
Venezuela (1999, párr. 110)
[25] Nadege Dorzema vs
República Dominicana (2012, párr. 85).



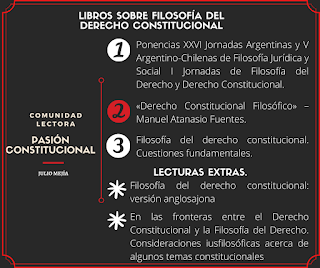
Comentarios
Publicar un comentario