Algunas reflexiones en torno a la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy
Por: Ezequiel Spector
1. La teoría de los derechos
fundamentales de Robert Alexy es un intento valiosísimo por llevar la
racionalidad argumentativa al campo del derecho y, en particular, a las
sentencias judiciales. El hecho de que en ciertos casos los jueces deban
sopesar principios que en abstracto tienen la misma jerarquía, señala el autor,
no implica que su decisión deba ser irracional, ni que tenga un “cheque en blanco”
para decidir de acuerdo con el procedimiento que se le ocurra. En este sentido,
la teoría de Alexy puede entenderse como una advertencia a los jueces, de
acuerdo con la cual la racionalidad no termina allí donde la ley no proporciona
explícitamente una solución a un caso.
2. Una de las distinciones
principales en la teoría de los derechos fundamentales de Alexy es aquella
entre reglas y principios. El autor afirma que entre las reglas y los
principios hay una diferencia cualitativa, no de grado. En el esquema
conceptual que adopta Alexy, tanto las reglas como los principios son normas.
Sin embargo, los principios son normas según las cuales algo debe ser realizado
en la mayor medida posible, dadas las posibilidades físicas y jurídicas. Para
Alexy, los principios son mandatos de
optimización, y su rasgo definitorio es que pueden cumplirse en diferente
grado. En cambio, las reglas son normas que o bien son cumplidas o no. Si una regla
es válida, debe cumplirse. Si no lo es, no debe cumplirse (o no es necesario
cumplirla).[1] Dicho de
otro modo, a diferencia de las reglas, los principios no contienen mandatos
definitivos, sino prima facie.[2]
La
diferencia entre reglas y principios puede ilustrarse mejor mediante ejemplos
de conflicto de normas: más
precisamente, casos de conflicto entre dos reglas, y casos de colisión entre
dos principios. Por un lado, cuando hay un conflicto de reglas, es decir,
cuando en un caso no puede cumplirse con ambas, una regla es válida y la otra
es inválida (a menos que la primera regla incluya una cláusula según la cual la
segunda regla es una excepción al cumplimiento de la primera). Que una regla
sea inválida y la otra válida implica que en todos los casos la misma regla
cede ante la otra. Por otro lado, cuando dos principios colisionan, si bien uno
debe ceder ante el otro, ello no implica que el principio desplazado sea
inválido. En algunos casos, el principio A desplaza al principio B, pero en
otros casos el principio B desplaza al principio A. Es decir, el peso de los
principios varía de acuerdo con las circunstancias.[3]
Así, las
colisiones de principios no pueden solucionarse estableciendo una prioridad
absoluta de uno de ellos (si así fuese, dejarían de ser principios; serían
reglas). En su lugar, deben ponderarse los intereses contrapuestos. Como
sostiene Alexy, se trata de “... establecer cuál de los
intereses, que tienen el mismo rango en
abstracto, posee mayor peso en el
caso concreto...”.[4]
En otras palabras, considerando las circunstancias del caso, debe establecerse
entre los principios una relación de
precedencia condicionada, cuya determinación consiste en indicar las
condiciones en las cuales un principio precede al otro.[5]
Y este enunciado de precedencia condicionada puede entenderse como una regla
cuyo supuesto de hecho son las circunstancias en las que un principio prevalece
sobre otro, y que expresa la consecuencia jurídica del principio que prevalece.
Esto es lo que Alexy llama “ley de colisión”;[6]
muestra que entre las normas de derecho fundamental hay tanto principios como
reglas.[7]
En otras palabras, los principios son siempre razones prima facie, de modo que establecen sólo derechos prima facie. Un derecho prima facie puede convertirse en derecho
definitivo a través de la determinación de una relación de preferencia. Esta
relación de preferencia es, por la ley de colisión, el establecimiento de una
regla.[8]
De acuerdo con la teoría de Alexy, la tarea de evaluar
qué principio prevalece en caso de colisión de principios se lleva a cabo por
medio de lo que él denomina “principio de proporcionalidad”. A su vez, el
principio de proporcionalidad incluye tres subprincipios: el principio de
idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en
sentido estricto. Imaginemos que hay dos principios: A y B. El principio A
obliga al Estado a perseguir un fin X. Hay sólo dos medidas que el Estado puede
adoptar para lograr X: medida 1 y medida 2. Supongamos que el Estado pretende
lograr X adoptando la medida 1. Sin embargo, si el Estado adopta la medida 1, afectará
la realización de lo que exige el principio B. Usemos ahora el principio de
proporcionalidad para evaluar si el Estado puede, jurídicamente hablando,
adoptar la medida 1. Para que el Estado pueda hacerlo, la medida 1 debe cumplir
con los tres subprincipios que incluye el principio de proporcionalidad (el
principio de idoneidad, el principio de necesidad y el principio de
proporcionalidad en sentido estricto).
(1) La medida 1 cumple con el
principio de idoneidad si y sólo si es idónea para alcanzar el fin X, exigido
por el principio A.
(2) La medida 1 cumple con el
principio de necesidad si y sólo si la medida 1 es la medida idónea para lograr
el fin X que menos afecta la realización de lo que exige el principio B.
(3) La medida 1 cumple con el
principio de proporcionalidad en sentido estricto si y sólo si, dadas las
circunstancias del caso, el principio A, que exige el fin X, prevalece sobre el
principio B, que se ve afectado por la adopción de la medida A (aquí es donde
debe llevarse a cabo la ponderación).
Alexy afirma
que el principio de proporcionalidad, con estos tres subprincipios, está
lógicamente relacionado con la teoría de los principios. En otras palabras,
entre el principio de proporcionalidad y la teoría de los principios hay una relación
conceptual: el carácter de principio implica
el principio de proporcionalidad, así como el hecho de ser oftalmólogo implica el hecho de ser médico.
Asimismo, el principio de proporcionalidad también implica el carácter de principio (hay una relación de equivalencia
entre ambos conceptos; un bicondicional). Como dije, en la teoría de Alexy, los
principios son mandatos de optimización. Ello significa que los principios son
normas según las cuales algo debe ser realizado en la mayor medida posible, dadas
las posibilidades físicas y jurídicas. El principio de idoneidad y el principio
de necesidad nos dicen si hay posibilidad física de cumplir con aquello que
manda un principio. Por ejemplo, el principio de idoneidad nos dice si la
medida 1 es idónea para alcanzar el fin que el principio A ordena perseguir.
Por su parte, el principio de necesidad nos dice si hay posibilidad física de,
al cumplir con el principio A, no afectar demasiado el principio B, que por
hipótesis colisiona con el principio A. Finalmente, el principio de
proporcionalidad en sentido estricto nos dice si hay posibilidad jurídica de
cumplir con el principio A. Aquí es donde se deben ponderar los principios y
evaluar cuál prevalece. Ya no se trata de si se puede, físicamente hablando, cumplir
con un principio, sino de si se debe, a la luz del ordenamiento jurídico,
cumplir con él, o si queda desplazado por otro. Así, del carácter de los
principios como mandatos de optimización se sigue el principio de
proporcionalidad con sus tres subprincipios: idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.[9]
3. Como puede apreciarse, uno
de los aportes de Alexy fue diseñar un procedimiento racional de resolución de
casos en los cuales colisionan dos (o más) principios. Ahora bien, la argumentación
jurídica, cuando es racional, nos permite decidir con un nivel alto de certeza
a favor de un principio en casos cuya solución es obvia (casos en los que
podría incluso decirse que decidir a favor del otro principio sería irracional).
Un ejemplo extremo es el caso de una persona que invoca el derecho a la
libertad de expresión para gritarle a otra en el oído y causarle un daño en su
tímpano. O, si el Estado me sanciona por haber violado una norma de tránsito, y
yo tengo todas las pruebas para mostrar que no violé ninguna de aquellas
normas, una decisión racionalmente fundada por parte del Estado llevaría muy
probablemente a admitir que se equivocó. Son casos en los cuales la
racionalidad lleva a una solución correcta.
Sin embargo, como el mismo Alexy reconoce, en una inmensa cantidad de casos, no
hay una solución obvia, de modo que puede argumentarse racionalmente en favor
de cualquiera de ambos principios.[10]
La pregunta que me interesa introducir, entonces, es cuál es la utilidad de la argumentación jurídica
racional en estos casos. Puede asumirse que un juez que funda racionalmente sus
decisiones es un mejor juez. Pero ello es compatible con que en aquellos casos
controversiales eso no sirva de nada. Esta idea no es nueva. No es sorprendente
que ciertos rasgos de las personas sean elogiables, pero que no tengan ningún
impacto positivo (ni negativo) en el mundo. Un ejemplo es una persona altruista
que intenta por todos los medios hacer el bien, pero que por algún obstáculo
ajeno a su voluntad no lo logra: piénsese en una persona pobre que desearía
tener más dinero para poder donarlo y combatir la pobreza en el mundo.
En este
sentido, es necesario trazar una distinción entre la virtud de un juez, y la utilidad de esta virtud. Podemos decir
que una de las virtudes de un juez es que argumente racionalmente: todo lo
demás siendo igual, un juez con esta característica es mejor que un juez que
decida arbitrariamente, o de acuerdo con sus pasiones e impulsos. La pregunta que planteo es si esta virtud les
es útil a las partes (y, por ende, contribuye a un mejor sistema judicial)
cuando, como he dicho, puede
argumentarse racionalmente en favor de cualquiera
de los dos principios que colisionan. En otras palabras, si es cierto que puede
argumentarse racionalmente en favor de cualquiera de los dos principios, ¿es
útil la justificación racional, o es similar a un proceso de decisión
arbitrario, como tirar una moneda para decidir en favor de uno de los dos
principios?
Aquí parto de la premisa de que la argumentación racional tiene respecto
del sistema judicial, en el mejor de los casos, un valor extrínseco. Es bueno
que los jueces funden racionalmente sus decisiones, no porque ello tenga un
valor en sí mismo, sino porque sus consecuencias son positivas: porque lleva a una
solución verdadera. Ése es el rasgo positivo de los métodos científicos
confiables: arrojan resultados probablemente verdaderos, formando una teoría
que, aunque en el futuro pueda ser falseada, hoy es parte del estado de la
cuestión en un cierto campo.
La situación, no obstante, es diferente cuando se trata de un juez que
debe decidir entre dos principios que colisionan, y es uno de todos aquellos casos
en los que personas racionales, argumentando racionalmente, pueden disentir.
Deberíamos estar interesados en que el juez decida racionalmente cuando tiene
dos o más opciones, algunas de las cuales obviamente debería rechazar (algunas
de las cuales uno no puede racionalmente elegir). Sin embargo, cuando todas las
opciones pueden racionalmente elegirse, de forma tal que cualquiera sea la
decisión, es una decisión que alguien actuando racionalmente pudo haber tomado, la racionalidad no
cumple ninguna función. Sus esfuerzos por argumentar racionalmente y tomar una
decisión son elogiables, pero, como sostuve, ello es consistente con que no
tengan utilidad. Si de todas formas, cualquiera sea la decisión que tome, ésta
es justificable racionalmente, ¿por
qué es necesario que de hecho la
justifique racionalmente?
Otra forma de ilustrar este punto es la siguiente: es entendible que la parte
que perdió se queje cuando la decisión no pudo haberse tomado racionalmente;
por ejemplo, quien sufrió un grave daño en su oído porque una persona,
amparándose en el derecho a la libertad de expresión, le gritó. La parte que
perdió sabe que, si el juez hubiera fundado racionalmente su decisión, ella muy
probablemente habría ganado y obtenido una indemnización. No obstante, dado que
el juez decidió arbitrariamente (por ejemplo, tirando una moneda), esta persona
debe asumir costos que no debe asumir. En cambio, si hay dos principios en
favor de los cuales uno puede racionalmente decidir, y el juez decide
arbitrariamente a favor de alguno de los dos, no es claro por qué la parte que
perdió estaría interesada en quejarse. Después de todo, el juez podría haber
tomado la misma decisión mediante un proceso racional. En estos casos, la
argumentación racional no garantiza la satisfacción del interés de una de ambas
partes. ¿Cuál es, entonces, la utilidad de la argumentación racional en estos
casos? ¿Cuál sería la diferencia si, por ejemplo, tirara la moneda o decide de
acuerdo con algún otro procedimiento arbitrario? Recuérdese que no cuestiono la
afirmación de que es más virtuoso el juez que fundamenta. Simplemente estoy
cuestionando su relevancia práctica cuando hay dos principios a favor de los
cuales el juez podría argumentar
racionalmente.
Lo que subyace a este razonamiento es el hecho de que en estos casos el
azar está presente tanto si el juez fundamenta racionalmente su decisión como si
decide arbitrariamente, pero el azar no es perjudicial en todos estos casos. En
el primer caso, la decisión probablemente variará dependiendo de qué proceso
arbitrario elija el juez. En el segundo caso, la decisión probablemente variará
dependiendo de qué juez atienda el caso, porque cada uno tendrá una opinión
diferente; quizás el juez a cargo favorezca mi posición; quizás favorezca la
posición de la contraparte. Podemos asumir que todos los jueces son racionales,
pero recuérdese que en aquellos casos diferentes conclusiones pueden alcanzarse
por medio de la argumentación racional. El resultado es que la consecuencia
práctica de la racionalidad es similar a la consecuencia práctica de la
irracionalidad, porque tanto un juez racional como un juez irracional pueden
inclinarse a favor de uno u otro principio. Pero, como dije, en aquellos casos,
el azar no impacta negativamente en el sistema judicial, porque ambos
principios en cuestión son principios a favor de los cuales uno podría argumentar racionalmente.
Ahora bien, alguien podría objetar que la racionalidad no es
irrelevante, dado que es necesaria para respetar el derecho a la defensa en
juicio de las partes. La idea es que el derecho de defensa no implica sólo
poder presentar un escrito o una exposición oral a favor de uno, sino también que
el juez decida de acuerdo con argumentos racionales. No obstante, esta objeción
parece ser circular, dado que asume precisamente lo que se cuestiona: la
importancia de que el juez decida racionalmente cuando a) hay dos principios
que colisionan, y b) puede racionalmente elegir cualquiera de ellos. Si lo que
sostengo es correcto, la fundamentación racional se vuelve irrelevante en esos
casos, dado que cualquiera de las dos decisiones posibles (si prevalece un
principio o el otro) es correcta, en
el sentido de que ambas pueden ser tomadas racionalmente. Lo único que
agregaría la fundamentación racional es el motivo por el cual el juez decidió
de esa manera, pero si de todos modos la decisión es correcta (en este sentido
de “sensible a una fundamentación racional”), que el juez de hecho haya o no
tenido motivos racionales pierde relevancia para el derecho de defensa. Lo
importante es que el juez pudo haber
tenido motivos racionales.
Una respuesta parecida merece la réplica
de que, si el juez no fundamenta racionalmente sus decisiones, viola algo así
como el derecho de las partes a una sentencia fundada. La razón de ser de este
derecho es que, si la sentencia es fundada, entonces aumenta la probabilidad de
que la sentencia sea la correcta. Pero si hay más de una sentencia correcta
(más de una a favor de la cual puede argumentarse racionalmente), tal derecho parece
perder su razón de ser: fundamentar por qué uno eligió una de ellas se vuelve
irrelevante.
Otra réplica a mi argumento podría
ser que, como sostiene Alexy, el hecho de que su teoría de los derechos
fundamentales, junto con su teoría de la argumentación jurídica racional, no
arrojen resultados concretos en todos los casos no es un rasgo negativo. Ningún
procedimiento garantiza certezas. Incluso en las ciencias naturales los métodos
científicos arrojan verdades probables, no definitivas. Sin embargo, parecería
haber una diferencia relevante entre las ciencias naturales y el campo que a
Alexy le preocupa: el derecho. En el caso de las ciencias naturales (y de otras
ciencias), hay una verdad a la cual llegar; una verdad que existe
independientemente de que los individuos la conozcan. En estos campos, el
método científico se presenta como un camino hacia esa verdad. Podrá ser un
camino muy largo, pero esa verdad existe, y el método científico al menos
aumenta la probabilidad de alcanzarla. En cambio, es difícil pensar que, cuando
un juez debe sopesar dos (o más) principios que colisionan, y puede
argumentarse racionalmente a favor de cualquiera de ellos, hay una verdad que
existe (independientemente de que las personas la conozcan) respecto de qué
principio debe prevalecer. Y más difícil aún es pensar que argumentar
racionalmente aumenta la probabilidad de alcanzar esa verdad: de hecho, por
hipótesis, en estos casos la racionalidad es compatible con uno u otro
resultado. En este sentido, cabe destacar que la palabra “incertidumbre” es
ambigua. Por un lado, este término puede significar “hay una solución verdadera,
pero no la conocemos”. Por otro lado, puede significar “puede argumentarse
racionalmente en favor de una solución, pero no hay una solución verdadera”. En las ciencias naturales,
“incertidumbre” tiene el primer significado; en muchas (no todas) situaciones
vinculadas al derecho, “incertidumbre” parece tener el segundo significado.
Finalmente, cabe insistir en que mi
argumento no se aplica a aquellos casos obvios, en los que hacer prevalecer el
principio A sobre el principio B es irracional, o sea, a casos en los que la
racionalidad manda a hacer prevalecer el principio B. En estos casos, la
fundamentación racional es útil porque descarta sentencias obviamente
incorrectas y, por ende, no acordes a derecho. No obstante, mi intuición es que
la mayoría de los casos que debe atender un tribunal constitucional no son de
este tipo; son casos debatibles, en los que personas racionales, fundamentando
racionalmente, pueden disentir. Esta conclusión, sin embargo, debería
respaldarse con estudios empíricos, lo que excede el objetivo de este ensayo.
Dicho esto, debe destacarse que mi
crítica no debería ocultar la originalidad, sofisticación y el valor del
trabajo de Alexy, que, como todos sabemos, es una enorme contribución a nuestro
campo.
[1]
Robert Alexy, Teoría de los derechos
fundamentales – Segunda edición, tr. Carlos Bernal Pulido (Madrid: Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007), ps. 67-68.
[2]
Ver los principios como normas con carácter prima facie y las reglas como normas con carácter definitivo ayuda
a entender la diferencia, pero también es inexacto. Alexy argumenta que, si la
regla incluye una excepción, también tiene carácter prima facie. En tal caso, la diferencia radica en que el carácter prima facie de esa regla es más fuerte
que el de un principio. Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, p.
82.
[3]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, ps. 69-71.
[4]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, p. 72.
[5]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, p. 73.
[6]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, p. 76.
[7]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, p. 79.
[8]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales – Segunda edición, p. 83.
[9]
Robert Alexy, Teoría de los derechos
fundamentales – Segunda edición, ps. 91-95.
[10]
Robert Alexy, Teoría
de los derechos fundamentales, tr. Ernesto Garzón Valdés (Madrid: Centro de
Estudios constitucionales, 1997), ps. 157-159. Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of
Rational Discourse as Theory of Legal Justification (Oxford: Clarendon
Press, 1989), p. 293.



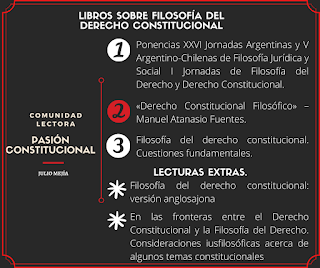
Comentarios
Publicar un comentario